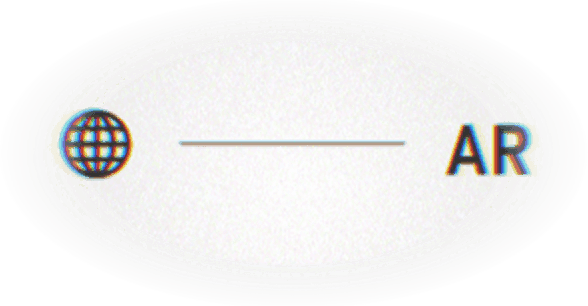Casi cualquier persona —a menos que forme parte del (cada vez más pequeño) grupo que aún se dedica a producir alimentos en el mundo— consigue su comida en algún tipo de comercio, ya sea en una sucursal de una cadena de supermercados, en un almacén o en un mercado campesino. Desde una perspectiva histórica, esta relación que tenemos con la comida es muy atípica y reciente. Durante millones de años, nuestros antepasados estuvieron en contacto directo con los alimentos que consumían, recolectando plantas silvestres y cazando animales salvajes, trasladándose de un lugar a otro al ritmo de la naturaleza, siguiendo las estaciones y las migraciones de la fauna. En ese período de tiempo ocurrieron grandes variaciones en el clima y los entornos en los que vivían, con glaciaciones y períodos interglaciales más cálidos, pero, aun así, el estilo de vida nómada de los humanos prácticamente no se modificó. Eso cambió radicalmente hace unos 12.000 años, cuando algunas poblaciones de sapiens ubicadas en lo que conocemos hoy como el Creciente Fértil (al suroeste de Asia) echaron raíces y modificaron ciertas especies de plantas y animales para su provecho. Con la domesticación de las plantas, los humanos obtuvieron cultivos que produjeron grandes cantidades de alimento en una pequeña superficie, y con la domesticación de los animales, se aseguraron una fuente confiable de carne, leche, huevos, cuero y fuerza de trabajo. Así, con el transcurso de los años, en algunas sociedades la obtención de comida mediante la agricultura y la ganadería desplazó poco a poco a la recolección y la caza.
Gracias al control de las fuentes de alimentos y a la producción de excedentes, la población humana aumentó y los asentamientos se complejizaron, lo que dio origen a estructuras sociales novedosas, como aldeas y ciudades. Se construyeron los primeros grandes templos y se profundizaron las jerarquías. Con el tiempo, las sociedades se volvieron tan complicadas que necesitaron nuevas formas de administración para mantenerlas en marcha, lo que motorizó, entre otras cosas, la creación de la escritura y la alfabetización. El resultado de este proceso (llamado comúnmente Revolución Neolítica) fue el nacimiento de una nueva configuración social, caracterizada por entornos urbanos densos dependientes de la agricultura y la ganadería para alimentar a su población, con una evidente jerarquía social, construcciones monumentales y herramientas administrativas.
Sorprendentemente, el mismo fenómeno sucedió de manera independiente en al menos otras diez regiones del mundo que estaban aisladas unas de las otras, como en el valle del río Amarillo en la actual China, en el valle del río Indo entre la India y Pakistán, en el valle de Tehuacán en lo que hoy es México, la región de los Andes peruanos, en África subsahariana y en las montañas altas de lo que denominamos Nueva Guinea. En todos estos lugares, la forma en que las sociedades humanas obtenían sus alimentos cambió, sin que necesariamente hubiera mediado antes la influencia de una sobre otra. La Revolución Neolítica fue gigante. Y marcó el cruce de un umbral social y cultural que transformó para siempre nuestra especie y el planeta.