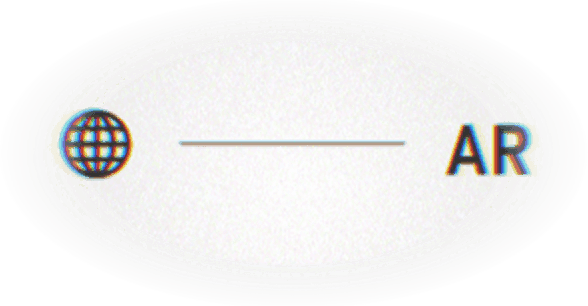Andrés Rieznik explora la relación entre ciencia y moral, a través de diferentes descubrimientos en neurociencia y genética que desafían los límites de lo humano.
160 páginas.
Como comunicador, neurocientífico, docente y estudioso de la biología del comportamiento humano, intento contagiar pasión y curiosidad por estas áreas del conocimiento. Entre los científicos y científicas de estos campos, la excitación sobra. Nunca he visto, en mis más de 20 años de ciencia, la expectativa que provoca, por ejemplo, la caída exponencial del precio de la lectura de todo el ADN “ADN” son las siglas de “ácido desoxirribonucleico”, una molécula cuya estructura espacial es la de la famosa doble hélice, y que se encuentra en el núcleo y las mitocondrias de casi todas las células. Es el material genético de los seres vivos y de algunos virus. de una persona. Combinado con el surgimiento de tijeras moleculares de alta precisión que permiten cortar y pegar genes (como la llamada técnica CRISPR) El acrónimo CRISPR es el nombre de unas secuencias repetitivas presentes en el ADN de bacterias. Estas contienen el material genético de los virus que han atacado a las bacterias en el pasado, por eso les permiten reconocer si se repite la infección y defenderse ante ella “cortando” el ADN de los invasores. Los científicos han aprendido a utilizar la herramienta CRISPR fuera de las bacterias para cortar y pegar trozos de material genético en cualquier célula, y así poder hacer que la célula fabrique, por ejemplo, una proteína que antes no fabricaba., se supone que estas técnicas preanuncian una avalancha de descubrimientos que podrían revolucionar la medicina, la salud mental, la educación y el entendimiento de nuestra naturaleza. Nos enfrentamos a la gran revolución científica del momento. Estamos transformando nuestro entendimiento de lo humano, redefiniendo sus contornos, y tendremos que decidir hasta dónde debemos permitirnos modificarlos (modificarnos).
En la película Gattaca, un clásico de los 90, se representa una distopía en la que una parte de la sociedad empieza a procrearse a través de fertilización in vitro y eligiendo, de entre todos los embriones generados, el de “mejor” genética de acuerdo al criterio de los padres. “Tan grande se vuelve la competitividad, que la sociedad se divide entre los concebidos en laboratorios, ‘genéticamente superiores’, predestinados a hacer grandes cosas en la vida, y los nacidos de manera natural, generalmente por error y predestinados según la propia sociedad a trabajos menos gratificantes”, dicta una sinopsis de la película.
Cuando se estrenó Gattaca, en 1997, la premisa parecía una exageración: estábamos lejos de llegar a algo así. Pero, como señala el historiador israelí Yuval Harari, hoy en día ya no es exagerado especular con que en 50, 100 o 200 años la Tierra estará habitada por seres más distantes genéticamente de nosotros que nosotros de los neandertales Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.. Y no es simplemente un tema filosófico o interesante para el futuro. Es un asunto de extrema y actual importancia práctica.
Antes de meternos en este y otros desafíos que recorreremos en estas páginas, conviene repasar rápidamente dos conceptos fundamentales para esta conversación: el de gen y el de alelo.
El concepto de gen es anterior al descubrimiento del ADN y surgió de dos observaciones: primero, que padres y madres e hijos se parecen y, segundo, que se parecen en aspectos diferentes que se heredan independientemente unos de otros (color de ojos, forma de la cara, altura, etc.) Se suele citar a Gregor Mendel, monje católico y naturalista austríaco del siglo XIX, como la primera persona en articular claramente el concepto de gen, aunque no los llamó “genes”, sino “factores”. La palabra “gen” fue acuñada en 1909 por el botánico danés Wilhelm Johannsen, a partir de una palabra griega de raíz indoeuropea “gen-” (parir, dar a luz, generar).. Hay algo en el organismo de los padres y madres que los hijos heredan; a cada una de las partes de ese algo, a cada unidad mínima e irreductible, se la llamó “gen”. Por eso un gen se define como una unidad mínima de herencia. Nótese que el concepto de gen es independiente del sustrato en que se guarda la información que, hoy en día sabemos, es una larga molécula llamada “ácido desoxirribonucleico” (ADN). En términos modernos, un gen es una secuencia de la molécula de ADN que codifica alguna información que pueda afectar algún rasgo del organismo. A partir de esta información se generan ARN (ácido ribonucleico, otra molécula orgánica) y proteínas con diferentes funciones (enzimáticas, estructurales, regulatorias).
Me resulta más útil pensar en el ADN como el código de un software que como un libro, ya que una modificación en la secuencia del ADN, por más pequeña que sea, podría afectar uno o más rasgos de maneras tan imprevisibles como cuando borramos una simple coma o un punto del código de un software y alteramos por completo su ejecución Respecto del concepto de gen y su historia, recomiendo un libro de 2016 que cito varias veces en este ensayo: El gen: Una historia personal, del médico y escritor Siddhartha Mukherjee..
El segundo concepto es el de alelo, nombre con el que llamamos a las diferentes versiones de nuestros genes. Cada persona hereda dos alelos para cada gen, uno de su madre y uno de su padre (biológicos), y estas dos versiones están presentes en el ADN de cada una de nuestras células (a excepción de alteraciones nuevas, cuando ocurre una mutación) La idea de que, más allá de las mutaciones, nuestras células tienen la misma información genética es cierta para todas las células salvo por algunas excepciones, como los espermatozoides y óvulos (las gametas) y algunos tipos celulares del sistema inmune.. En genética del comportamiento, cuando hablamos de una variación en un gen nos referimos a una variación en la secuencia del ADN de una célula.
Hace ya unos meses, una empresa estadounidense (Genomic Prediction) ofrece la posibilidad de leer el ADN de embriones generados in vitro para brindar a los futuros padres y madres esa información. La empresa en cuestión puede informar a sus clientes cuántos de los alelos leídos en estos embriones generados in vitro correlacionan Existe una correlación entre dos variables cuando, si una aumenta su valor, entonces lo mismo le pasará probablemente a la otra, y viceversa. Por ejemplo, si existe una correlación entre un alelo y un rasgo (como el de ser alto), entonces quienes tienen ese alelo (o tienen una mayor probabilidad de tenerlo debido a que algún pariente lo tiene) tienen una mayor probabilidad de tener ese rasgo (mayor probabilidad de ser altos, por ejemplo)., por ejemplo, con mayor altura. ¿Es esto siquiera posible? ¿Sabemos tanto acerca de la genética de nuestra fisonomía como para poder informar algo así? La respuesta a la primera pregunta es sí. La respuesta a la segunda es que no importa. Aunque no se sepa por qué algunos niños son más altos que otros, se conocen muchas variantes genéticas que aumentan esa probabilidad. Son alelos que, en las poblaciones estudiadas, están más presentes en las personas más altas. Entonces, la madre podría elegir implantar el embrión generado que tenga mayor cantidad de esos alelos, para maximizar, así, la probabilidad de tener un niño más alto. No tan lejos de la película Gattaca, ¿verdad? Esto puede parecer impactante, pero informar sobre los alelos que correlacionan con la altura en los embriones no es tan diferente a informar la altura del donante en los bancos de esperma, información que muchas veces se brinda.
No sólo eso, y acá es donde la cosa se pone más áspera: esa misma empresa tiene la capacidad de ofrecer información, por ejemplo, sobre cuántos alelos que correlacionan con mayor “inteligencia general” tiene cada óvulo fertilizado in vitro. Aparece la pregunta inevitable: ¿pueden los padres elegir qué embrión implantar usando esa información? Hoy en día, sólo en parte −y, hasta donde sé, no hay regulación específica al respecto en ningún lugar del mundo− En Argentina, la Ley N.° 26862 de Reproducción Médicamente Asistida, también conocida como “Ley de Reproducción Humana Asistida” o “Ley Nacional de Fertilización Asistida”, fue sancionada el 5 de junio de 2013 y promulgada el 25 de junio del mismo año. Cuando se creó, no existían las tecnologías que permiten leer qué genes en el ADN de embriones obtenidos a partir de óvulos fertilizados in vitro están asociados a cogniciones o comportamientos humanos complejos, tecnologías que, hasta donde sabemos, siguen sin estar reguladas aquí.. Fue la propia empresa la que decidió que sólo dará esa información a los padres y madres si los alelos del embrión son tales que, estadísticamente, tendría muy alta probabilidad de desarrollar, en su vida adulta, un coeficiente intelectual menor a 70 −el de una persona que probablemente sería diagnosticada con discapacidad intelectual−, aunque no definieron a qué se refieren con “muy alta”. Para justificar esta decisión, el científico Steve Hsu, fundador de la empresa, pregunta: si tu hermana estuviera por hacerse una fertilización in vitro y supieras que uno de los cinco óvulos fertilizados in vitro tiene una enorme probabilidad de desarrollar una discapacidad intelectual, ¿se lo dirías? Un relato magistral sobre el caso de esta empresa, que incluye una entrevista con su presidente, Steve Hsu, puede escucharse en el capítulo “G: Unnatural Selection” del podcast RadioLab.

Andrés Rieznik explora la relación entre ciencia y moral, a través de diferentes descubrimientos en neurociencia y genética que desafían los límites de lo humano.
160 páginas.

Andrés Rieznik explora la relación entre ciencia y moral, a través de diferentes descubrimientos en neurociencia y genética que desafían los límites de lo humano.
Formato .epub