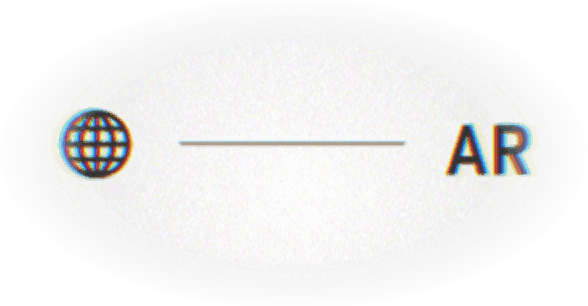No soy amigo de los balances, pero acá vamos.
En el primer capítulo de este libro, exploré qué es la muerte desde diferentes perspectivas y pude observar cómo lo médico, lo biológico y lo cultural se intersectan. Desde aquí, el examen de lo que sucede con el cuerpo por dentro (procesos de descomposición y putrefacción) se complementa con el estudio de lo que ocurre por fuera, pues las ceremonias y los rituales funerarios también configuran el acontecimiento de muerte. Lo singular de cada proceso (cada fallecimiento es único, irrepetible) se acopla en un escenario general que sirve de marco para comprender cuáles son las actitudes y las percepciones sobre la muerte que tienen las sociedades en tiempos y espacios determinados. Sencillamente, no siempre se muere del mismo modo.
En efecto, en el siguiente capítulo, el examen de lo que ocurrió desde la Antigüedad hasta nuestros días en Occidente me permitió advertir cuán dinámicas suelen ser las realidades. Aunque a primera vista el presente parezca inmutable, genera alivio el hecho de saber que las cosas no siempre fueron del mismo modo. Esta premisa, a priori superficial, es clave porque nos abre las puertas hacia la posibilidad del cambio. Saber que hace uno o dos milenios la gente experimentaba el final de su vida de otra forma y los deudos practicaban rituales con otras características brinda la chance de intentar construir experiencias mortuorias diferentes en el futuro. Ni mejores ni peores, sino diferentes.
Si la medicalización de la muerte despersonalizó el acontecimiento, ¿qué podríamos hacer para vivir la muerte de una manera más humana, en medio de sociedades hipertecnologizadas? ¿Necesitamos un retorno al pasado? En cualquier caso, ¿queremos un retorno al pasado? ¿Dejaremos de emplear los avances científicos y tecnológicos en nuestro favor para prolongar la vida? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué tecnologías sí y cuáles no? A partir del repaso histórico, en esta línea, también descubrí que los contextos condicionan: hay eventos excepcionales —como la pandemia del SARS-CoV-2— que nos marcan la cancha y que, en muchos casos, nos impiden tener la despedida que quisiéramos con nuestros seres queridos.
Con el tercer capítulo, llegó el momento en que de modo más explícito apelé a las herramientas de trabajo que utilizo como periodista. En ese caso, los y las que tomaron la palabra fueron los científicos, las científicas y profesionales que se concentran en las ciencias forenses y áreas afines. Comprobé, a partir de charlas riquísimas, que el ecosistema de los estudios sobre la muerte es demasiado amplio. Muchas disciplinas, algunas veces las menos pensadas, tienen algo que decir sobre la muerte.
En el último capítulo, abordé la Interrupción Voluntaria de la Vida. Aquello que sucede con las personas que, a contramano de lo que se pregona en nuestra cultura, reemplazan el deseo de vivir por el deseo de morir. Algunas naciones han legislado, con matices, en favor de la eutanasia; otras, como Argentina, mientras escribo estas líneas, afrontan un proceso que podría derivar en una ley que lo cambie todo. Cuestionar el statu quo compuesto por las normas que regulan el Estado de derecho y las relaciones sociales, desde mi punto de vista, es una buena noticia. Cuantos más derechos, mejor democracia.
En todos los casos, procuré ordenar y darle forma, cohesión interna y coherencia general al conjunto de lecturas académicas (artículos, tesis de grado y posgrado, y ensayos), periodísticas (notas, entrevistas y crónicas) y literarias (novelas y cuentos). Considero que la ficción constituye una puerta de entrada excepcional para reflexionar acerca de temas tan inabarcables como la muerte. Y tienen el permiso, pues se dan el espacio, para tensionarlos más de la cuenta. En el fondo, desde una óptica amplia, estoy convencido de que los conocimientos se construyen a partir de las lecturas de los referentes del campo, de los diálogos con sus protagonistas y también a partir de las trayectorias personales de quien explora, piensa, imagina, sueña, siente: escribe. En definitiva, las vivencias, las experiencias y las anécdotas también son importantes.
Compartiré dos.
El mejor texto de mi vida lo escribí cuando murió Leonardo Moledo. Al otro día salió publicado en Página/12 y esa fue la primera vez, en agosto de 2014, que mi firma apareció en el diario. Mi sueño de ser periodista, luego de dos años de ayudar a Moledo en la edición del suplemento “Futuro”, se materializaba en un momento de tristeza. Esa vez, aprendí que la vida y la muerte están amalgamadas, son parte de una misma cosa y ninguna felicidad es pura. Ninguna tristeza tampoco.
Sin embargo, el día más triste de mi vida lo tuve cuando murió Gonza, en junio de 2016. Un accidente de auto que nunca nadie entendió demasiado y sobre el que personalmente nunca fui capaz de averiguar. Afortunadamente, una charla con mis hermanas Mariana y Eugenia me sacó del barro en el que me estaba ahogando. Un barro que me apretaba el cuello aunque, si lo miraba de cerca, apenas me salpicaba los tobillos. Esta vez aprendí que lo importante son los demás, las mismas personas que nos duelen son las que nos rescatan.
Ahora mismo debería experimentar una sensación de satisfacción, o al menos de alivio. Mientras redacto estas líneas pienso que escribir un libro que desde hace tiempo quería escribir debería haberme dejado otra sensación. Sin embargo, sigo igual de inquieto que cuando comencé. Tengo más preguntas que respuestas, muchas más preguntas que respuestas. Quizás ese sea el verdadero objetivo de compartir un libro: ofrecer interrogantes para que alguien más pueda continuar con el diálogo interminable que parece ser la construcción de conocimiento.
Supongo que de aquí en adelante seguiré buscando pretextos que me permitan estar cerca de la muerte. Como siempre, haré todo para verle la cara, respirar su aliento, sentir sus manos. Tal vez solo en ese momento, cuando finalmente me acerque lo suficiente, sea el tiempo en que deje de leer y de escribir.