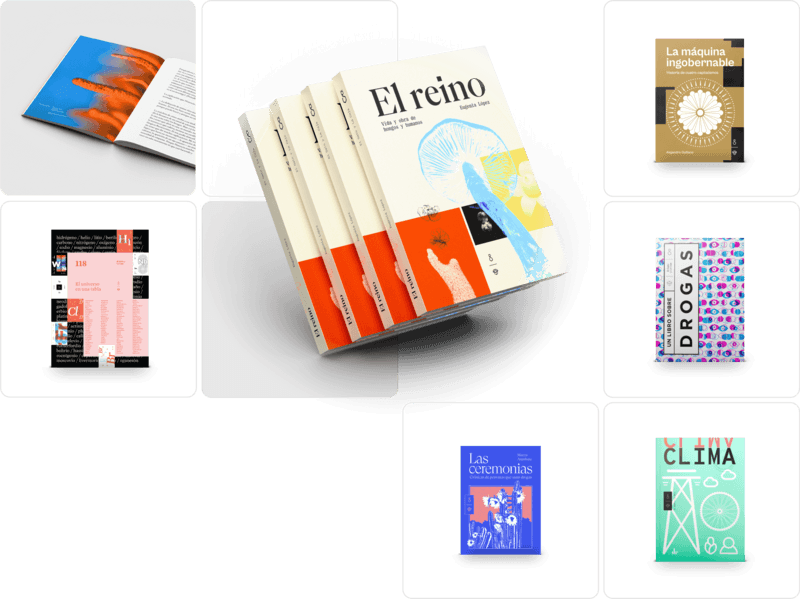Andrés Rieznik explora la relación entre ciencia y moral, a través de diferentes descubrimientos en neurociencia y genética que desafían los límites de lo humano.
160 páginas.
Aceptar el principio de igualdad significa, a su vez, asumir la ciencia como valor moral. El abordaje mediante razonamientos y evidencias, el enfoque científico, es el único que respeta el principio de igualdad a la hora de estudiar el sufrimiento y el bienestar de seres sintientes. Vale aclarar que lo dicho no implica en absoluto que haya una regla que diga que los científicos y las científicas tengan un comportamiento moral superior al de los demás. De hecho, cuando hablamos de quienes más se destacaron en la historia (no soy un experto en la biografía de científicos, pero he leído muchas), creo que varios tuvieron un comportamiento de dudosa moral y que en general fueron tan obsesivos en su trabajo que descuidaron enormemente su costado personal y humano. Veamos por qué pienso esto.
Para empezar, es importante aclarar que estoy usando la palabra “ciencia” en un sentido amplio; no en el sentido de las ciencias exactas, sino como sinónimo del estudio de los fenómenos del universo basado en razonamientos y evidencias, y no en dogmatismos. Esta forma de describir el mundo es un valor en sí mismo. Como dice el neurocientífico y filósofo estadounidense Sam Harris, si alguien no acepta el valor de la evidencia científica, ¿qué evidencia puedo ofrecerle para que lo acepte? Si alguien no acepta el valor de la lógica, ¿qué razonamiento puedo brindarle para que lo acepte? Es un precepto que no es posible defender lógicamente o con evidencias, sino que simplemente aceptamos.
Que la moral −entendida como el estudio del sufrimiento y el bienestar de los seres sintientes− deba ser estudiada mediante razonamientos y evidencias −es decir, a través de un enfoque científico− es, en sí mismo, entonces, un valor moral.
La ciencia es, creo, la única forma de pensar en qué actitudes debemos tener para con los otros seres sintientes, la única forma de establecer nuestros preceptos morales que respeta y es compatible con el principio moral de igualdad. Si nuestros intereses deben ser considerados por igual, los únicos argumentos válidos deben basarse en evidencias y razonamientos. El resto de las alternativas consideran la autoridad, la revelación personal o la tradición como argumentos de igual categoría en esta conversación. Pero estas tres formas de establecer verdades morales no respetan el principio de igualdad. Déjenme explicarme.
El argumento por autoridad niega de lleno la igualdad, ya que plantea que los argumentos de algunas personas valen y los de otras, no; no por las evidencias y lógicas que construyen esos argumentos, sino por el sólo hecho de quién lo dice. Con la revelación personal ocurre algo similar, como cuando el Papa o cualquier referente religioso revela las verdades que le transmite Dios a él y sólo a él. Iba a escribir “él o ella” para procurar un lenguaje más inclusivo, como en otras ocasiones. Pero lo cierto es que prácticamente todos los líderes religiosos (como en tantas otras formas de organización) han sido y son varones. Por último, con la tradición pasa algo parecido: la idea de conservar valores y argumentos de los antepasados, no porque los conversemos, revisemos y aceptemos (cosa que muchas veces hacemos), sino por el sólo hecho de mantener una tradición.
De esta manera, llegamos a la segunda conclusión importante de este capítulo: aceptar el principio de igualdad también implica aceptar la ciencia como moral, ya que, como dijimos, si nuestros intereses deben ser considerados por igual, los únicos argumentos válidos al estudiar el sufrimiento deben basarse en evidencias y razonamientos. A su vez, aceptar la ciencia como moral es abrazar una mirada secular del mundo, ya que implica no aceptar argumentos basados en la autoridad, la revelación ni la tradición. En este sentido, el segundo de los puntos de partida que propuse al comienzo del libro (el de que la moral debe ser secular) puede derivarse del primer punto de partida, el principio de igualdad.
En mi opinión, el sólo hecho de que esta posición deba defenderse es una muestra de la influencia del oscurantismo y el pensamiento mágico y religioso en los días de hoy. Creo que esta influencia no hace más que demorar el avance de nuestra sociedad hacia su secularización, hacia una era basada en el humanismo, la ciencia y la razón.
Aceptar la ciencia como moral es aceptar también que, a pesar de que cada uno de nosotros habita un universo subjetivo diferente, hay un universo en el que estamos juntos y es compartido. Es cierto que podríamos dudar de todo, incluso de la propia existencia de ese universo exterior. Pero, como dijo el filósofo francés René Descartes, no podemos dudar de que dudamos, de la existencia del “dudador”, el sujeto de la duda cartesiana. Uno podría dudar hasta de que las personas que no son uno mismo (o una misma) existan: yo podría creer que vivo solo en el universo, que el resto de las personas son imágenes holográficas o códigos en una Matrix. Podría dudar de absolutamente todo y creer que sólo yo existo, pero no podría dudar de mi existencia.En este caso, me pongo como ejemplo no porque tenga una experiencia o historia particular para contar, sino porque, técnicamente, yo (Andrés) solamente puedo no dudar de mi existencia. Podrían ser todos ustedes, supuestos lectores y lectoras, parte de una suerte de simulación en un universo en el que la única experiencia subjetiva es la mía (en el sentido de ser la única entidad del universo con un punto de vista, lo único que existe que siente que existir se siente de una manera). Si hay alguien ahí (si hay otra experiencia subjetiva leyendo estas palabras), te invito a pensar lo contrario: que estas palabras y quien las escribe en realidad no existen como tales, sino que son parte de una simulación en un universo en el que vos sos la única experiencia subjetiva, el único punto de vista. A fin de cuentas y en este sentido, es lo único de lo que realmente no podés tener dudas: de tu propia existencia. El solipsismo filosófico, es decir, la creencia de que sólo “yo” existo, es irrefutable, pero no sirve para mucho más que la contemplación y el encantamiento. Y es, además, peligroso: aceptar que el resto de las personas existen (existimos) y que todas compartimos una realidad es aceptar que no es relevante si soy un holograma o una simulación, mis intereses son igual de importantes que los tuyos. Aceptemos la existencia de un universo compartido que puede ser entendido, en parte, mediante evidencias y razonamientos. Aceptemos que la ciencia es, también, un valor moral.
Creo que enmarcar la conversación sobre la moral en este contexto permite su maduración hacia la discusión de otros temas importantes (y hasta urgentes) relacionados: cuestiones como la investigación con células embrionarias, la inseminación artificial, la muerte digna o el derecho de los animales no humanos (y hasta la posibilidad, en un futuro quizás no tan lejano, de generar conciencia y sufrimiento en una inteligencia artificial), por nombrar algunos ejemplos. Veamos si los puntos de partida que establecimos y los conceptos y razonamientos que exploramos pueden guiarnos en este recorrido a través de las preguntas que estos conocimientos y tecnologías originan.

Andrés Rieznik explora la relación entre ciencia y moral, a través de diferentes descubrimientos en neurociencia y genética que desafían los límites de lo humano.
160 páginas.

Andrés Rieznik explora la relación entre ciencia y moral, a través de diferentes descubrimientos en neurociencia y genética que desafían los límites de lo humano.
Formato .epub