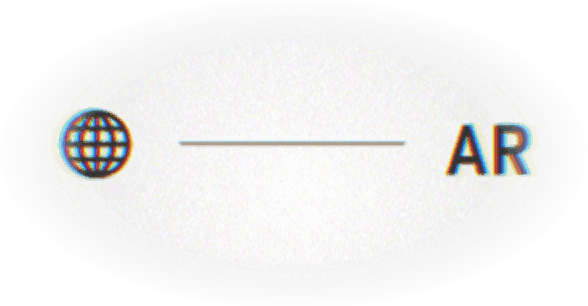‘Chicos, les agradezco de todo corazón. Después de más de 30 años al frente de un aula, ustedes me hicieron abrir los ojos. Realmente es la primera vez que me doy cuenta de que LOS ALUMNOS TIENEN CEREBRO’.
Tragamos saliva y sostuvimos miradas cómplices por más de 43 nanosegundos, que fueron percibidas por más de 200 educadores que participaban de la capacitación docente. Agradecimos, caminamos unos pasos para alejarnos de la situación y, con una infrecuente tranquilidad, nos volvimos a mirar.
Pedro Bekinschtein: –Vos escuchaste lo que dijo del cerebro y los alumnos, ¿no?
Yo: –Vos escuchaste lo que dijo del cerebro y los alumnos, ¿no?
Esa simultaneidad en la sorpresa nos provocó una profunda risa nerviosa y, en mi caso, una inestable sensación de incertidumbre que hasta el día de hoy formulo como ejercicio vivo de cuestionamientos filosóficos, educativos y, por supuesto, científicos.
No quiero mentirles con una frase inspiradora. Después de tantas charlas motivacionales y con el mundo casi igual, ya sabemos a esta altura que de poco sirven. Sí quiero confesar que lo primero que se me vino a la cabeza fue ‘Todo lo que estamos haciendo no sirve para nada (seguido por un par de puteadas)’. Pero para ser justo debo también decir que, luego de más de 30 años de racinguista y 15 de terapia (puede que haya un causa y efecto en ello), el primer pensamiento que se me viene a la prefrontal siempre es negativo. Con lo cual no me alarmé, sabiendo que, en el fondo —inconscientemente (cuak)— mis neuronas iban a seguir masticando esa bendita (otro cuak) afirmación.
¿Era tan terrible esa frase? ¿Estaba todo perdido? Igual, aclaro que ni a palos ofrezco mi corazón, lo necesito para la jodita esa de bombear sangre y vivir. Pero, digo, ¿cerramos todo? ¿O acaso esa confesión era tan docente como genial?
Sin darme cuenta, mi búsqueda por esas respuestas había comenzado allá por el 2009, más precisamente en un hermoso poblado de la fernetera provincia de Córdoba, llamado Huerta Grande. HG es famoso en el ámbito neurocientífico por reunir todos los años a cientos de investigadores, becarios y estudiantes dedicados al cerebro para hablar de cosas que nos gustan en el marco de un bello, sindicalista y setentoso hotel que sólo puede explicarse gracias a un agujero de gusano. Allí, presentando un póster —mínima expresión de comunicación científica que un becario doctoral puede tener de cara a una multitud de no más de 3 personas—, logré algo absolutamente obvio: advertir que los resultados sobre la formación de memorias en roedores quizás podrían observarse también en humanos.
Sí, hasta el mismísimo Darwin podría haber revivido sólo para cagarme a palos al grito de ‘Evolución, papa frita, Evolución’ (o, más probablemente, ‘Evolution, french frie, Evolution’. Y es que hasta ese momento de brillante lucidez (ponele), no me había dado cuenta de que la mejora en la memoria que evidenciaba a través de una experiencia novedosa en ratas, era muy pero muy similar a la forma por la cual otros humanos y yo guardábamos información sobre hechos sorprendentes o inesperados (a.k.a. caída de las torres gemelas, Racing campeón, gol del Diego a los ingleses o mi hermana prendiendo fuego nuestra casa). Entonces, ¿podía la sorpresa ayudar a consolidar recuerdos también en humanos? ¿Es una de las formas por la cual logramos guardar información?
Como una mamushka de preguntas que se meten dentro de otras preguntas, esa primera capa de incógnitas me llevó vertiginosamente a tratar de responder la duda científica, adentrándome en un ambiente tan desconocido como es un aula de escuela.
Y así fue que pasaron las sorpresas educativas, las cientos de maestras increíblemente predispuestas a hacer ciencia, los directivos con su empuje vigoroso por querer cambiar la educación y, por supuesto, los miles y miles de estudiantes. Pasaron las risas y los nervios, y quedaron los resultados. Gráficos fríos que representan kilómetros de experiencias y que, gracias a ellos, hoy sé —sabemos— que las experiencias novedosas ayudan a consolidar recuerdos cercanos previos y posteriores que, de otra forma, se hubiesen ahogado en el mar del olvido (boeena).
Una respuesta científica se había desdoblado en estrategia educativa.
Ahora y después de más de 6 años de entender la ciencia como una posible máquina formuladora de estrategias educativas, me pregunto: ¿por qué no sentir como una bocanada de aire fresco que el sistema educativo encuentre en el cerebro algunas respuestas? ¿Por qué la ciencia no intenta buscar nuevos interrogantes dentro de las escuelas?
Si la ciencia hoy sabe, por ejemplo y gracias al estudio de los movimientos oculares de los estudiantes durante la lectura fluida, que el tiempo que transcurre durante la lectura es relativamente independiente del número de letras de cada palabra. Esto podría interpretarse erróneamente como que la mejor forma de enseñar a leer es haciendo foco en palabra completas en lugar de centrarse en leer letra por letra. Dicha inferencia, llamada lectura holística, ha llevado a implementaciones concretas en el ámbito educativo, resultando ser uno de los fiascos más grandes de la pedagogía.
Si las últimas investigaciones sobre diagnóstico prematuro de la dislexia a partir de estudios encefalográficos (perciben la actividad eléctrica cerebral) realizados a bebés con riesgos hereditarios de dislexia mostraron un patrón de respuesta anormal a cambios de sonido (incluso previo a la comprensión total del lenguaje), lo que permite la detección precoz de trastornos típicos de aprendizaje.
Si los conocimientos sobre la importancia del sueño en procesos cognitivos tan grosos como la memoria y el aprendizaje han llegado a que la Academia Americana de Pediatría alentara que el comienzo de clases se realice, por lo menos en adolescentes, luego de las 8:30 horas.
Si se ha comprobado que el ejercicio físico no sólo genera un beneficio cardiovascular y lúdico a los estudiantes, sino que también aumenta la generación de nuevas neuronas y astrocitos (células copadas que ayudan al transporte de nutrientes y dan sostén a las neuronas).
Si el grupo argentino conducido por Mariano Sigman encontró una increíble mejora en el rendimiento en lengua y matemática cuando los estudiantes de escuelas primarias afilan sus funciones ejecutivas (funciones como el razonamiento, la flexibilidad, la resolución de problemas, la planificación y ejecución, y la memoria de trabajo) a través de unos hermosos juegos de computadora.
Si todo esto está y no llega a las aulas, quizás aquella docente no estaba tan errada. Quizás todos nosotros aún no nos dimos cuenta de que, detrás de la frente bajita manchada con tinta, hay un cerebro.
Todavía falta mucho. Pero puede que lo más importante no sea lo que falta, sino lo que ya empezó. Quizás haya que mirar como cientos de educadores se levantan un sábado a las 6 de la mañana para asistir a casi 10 horas ininterrumpidas y agotadoras de ciencia por vocación, por las ganas de aprender, por las ganas de cambiar algo.
Quizás haya que valorar que decenas de científicos, comunicadores y profesionales de distintas áreas hacen miles kilómetros sin cobrar un peso (lo cual es más preocupante que enorgullecedor), con la mismas ganas y vocación, sólo para juntarse y construir, en un un ruidoso silencio, una nueva forma de hacer educación.