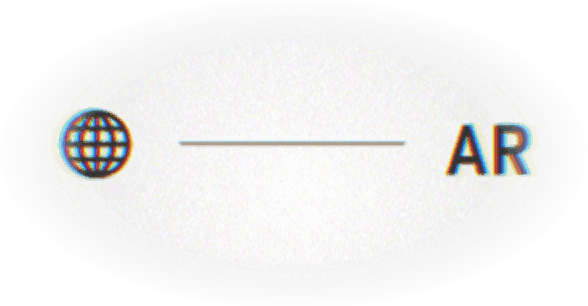Ahora también podés escuchar esta historia.
Esta historia podría empezar diciendo que el sodio se encuentra en las estrellas y que, por su cantidad, es posible predecir cuándo esa estrella va a morir. Podría hablar de la emisión de luz amarilla cuando el sodio se quema o de su reacción explosiva con el agua: basta colocar un pedacito de sodio en un vaso de agua para que se prenda fuego. Pienso en lo sutil de la química cuando recuerdo que ese mismo sodio, con apenas un electrón menos (el catión sodio) es la sal del océano y sin embargo los mares no arden en llamas. Pienso muchas cosas. Pero lo que no deja de maravillarme es que detrás del acto mismo de pensar, también se encuentre el sodio.
Fue aislado por primera vez en 1807 por Humphry Davy (mentor de Michael Faraday) que fabricó una lámpara que no explotaba en las minas de carbón —aunque, según Davy, no fue el sodio sino Faraday su mayor descubrimiento—. Eran épocas de inspirar monstruos, doctores y criaturas, con un Luigi Galvani que colgaba ancas de rana de un gancho de cobre suspendido en una barra de hierro y veía cómo los músculos cobraban vida y empezaban a moverse gracias a un tenue flujo eléctrico. Tanto así que se empezaron a dejar de lado los espíritus y la ‘fuerza vital’ para hablar de electricidad. Y Faraday, siguiendo los pasos de Davy, sentó las bases del electromagnetismo. Todas piezas fundamentales para descifrar, además del lenguaje del Universo, los dialectos de la mente.
En 1859 Helmholtz midió la velocidad de propagación de los mensajes eléctricos en los cables biológicos de los animales (los axones de las neuronas) y vio que era mucho menor a la velocidad de transmisión eléctrica en un cable de cobre: apenas 27 metros por segundo para el axón contra los centenares de miles de km por segundo de la contraparte inanimada. Aún así, era suficiente para enviar señales de una punta del cuerpo a otra, pero quedaban todavía muchas preguntas sin resolver. ¿Cómo se producen y se propagan estas señales eléctricas? ¿Qué naturaleza tienen los impulsos nerviosos?
Edgar Douglas Adrian fue el primero en escuchar hablar a las neuronas. Utilizó un electrodo conectado a un parlante y percibió estos impulsos a los que llamó ‘potenciales de acción’. Vio que solamente duraban una milésima de segundo y que todos tenían la misma amplitud, en sus propias palabras: “Todos los impulsos se parecen, sea que el mensaje esté destinado a suscitar una sensación de luz, de contacto o de dolor; si los impulsos se agolpan, la sensación es intensa, si están dispersos y separados por un intervalo, la sensación es débil”. Quedaba por entender de qué manera el sistema nervioso conduce la electricidad de estos impulsos.
Y acá es cuando unos tales Alan Hodgkin y Andrew Huxley agarraron el axón gigante de calamar que mide 1 milímetro de diámetro y se puede ver a simple vista. Este detalle hacía que fuera posible medir la diferencia del voltaje a distintos puntos del cable (el axón) mientras lo sumergían en líquidos con concentraciones distintas de sales. Cuando estimularon eléctricamente al axón con concentraciones normales de sales vieron que la aguja del graficador subía velozmente, siempre hasta el mismo nivel, y luego bajaba. Estaban observando potenciales de acción. Pero además de observar podían manipular su sistema: si sacaban el sodio del fluido, no se veía nada, mientras que si ponían más, la amplitud del impulso aumentaba. Concluyeron entonces que el ion sodio era el responsable de la abrupta subida del impulso nervioso.
Así que allí está, a cada segundo que pienso en esta frase o que muevo mis manos y tipeo estas palabras, una corriente de sodio entra a favor de su gradiente electroquímico en los cables de mi cerebro, conectándolo todo. El sodio: en cada impulso nervioso, en cada pensamiento y detrás de cada sensación.