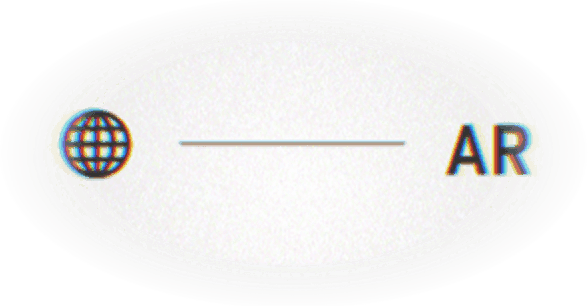En estos cuentos, Juan Cruz Balian postula un cruce particular entre literatura y ciencia. Relatos sobre futuros hipotéticos, cercanos, posibles, y hasta verdaderos.
160 páginas.
Every single organic being around us may be said to be
striving to the utmost to increase in numbers.
Charles Darwin
La mujer demoraba los dedos sobre el teclado, como si tuviera que pensar el siguiente movimiento. A pesar de la piel tersa, Andrés estimó que tendría no menos de sesenta años. Era verdaderamente difícil determinar la edad de una persona desde que la gente había dejado de envejecer. Se podía calcular por la mirada, no tanto por los movimientos, puesto que ahora todo el mundo tenía tiempo e incluso la gente joven no andaba muy apurada.
Mientras esperaba a que la mujer consultara los datos, observó a dos empleados de mantenimiento que se trepaban a una escalera y comenzaban a desarmar el aire acondicionado. Había pasado un tiempo desde la última vez que había visto gente trabajando con herramientas romas, pero para desamurar el aparato los tipos no tenían más remedio que encastrar una llave inglesa en los bulones oxidados y luego martillarla en el otro extremo. Forzar el giro. Cada golpe de martillo sonaba como una campanada y marcaba un instante más que se iba, el tiempo que pasaba de todos modos aunque los cuerpos no se dieran por aludidos.
Cuando ya varios bulones descansaban en el suelo, ella levantó la vista y dijo:
–Lo lamento, por ahora su solicitud continúa pendiente.
Por un segundo, Andrés sólo vio la cara de Nora proyectada en el fondo de su cerebro: toda la decepción codificada en cada línea de la boca, en el arco de las cejas. El estómago encogido de dolor, esperando otro lavaje.
–Por favor, hace años que estamos esperando. Por favor.
–Lo entiendo, señor. Pero no hay nada que yo pueda hacer. La ley es la ley.
El aire acondicionado se vino al suelo y todas las cabezas giraron atraídas por el escándalo. Andrés pareció no enterarse. Miraba a través del círculo vacío en el acrílico que lo separaba de la mujer como si esperase que de ese agujero surgiera por fin una solución.
–Hágame el favor, siga esperando. ¿Qué apuro tienen?
–No, apuro ninguno, pero mi mujer, ella está tan ilusionada… ¿Sabe si nos falta mucho?
La mujer volvió a teclear, revisó la pantalla durante algunos segundos y finalmente negó con la cabeza.
–No lo sé, no puedo saberlo. Pero por el tiempo que llevan esperando, no ha de faltarles mucho, ¿sabe? Deben estar entre los primeros. Es cuestión de que se liberen algunas vacantes.
Andrés suspiró.
–No se liberan nunca.
–Ay, no, gracias a Dios –dijo la mujer, y dio por terminada la consulta.
Al salir, el sensor automático de la puerta tardó en reconocerlo. Por un par de segundos, estuvo parado sin propósito aparente, contemplando el cartel en el vidrio, que instaba a los visitantes a hacer sus trámites online desde la comodidad de sus casas. Andrés podría haber gastado ese par de segundos en calcular cuánta carne equivalía al valor del abono a internet, pero desistió. Ya no sabía cuánto salía el abono a internet. Ni cuánto costaba alquilar una casa de fin de semana para ir con Nora. Había ido olvidando progresivamente los precios de los restaurantes y de los libros, de las entradas al cine y del litro de combustible fósil. Ignoraba el costo de un tratamiento odontológico decente. Y llevaba la derrota impregnada en la forma de estar ahí.
La puerta se abrió a una vereda soleada. Consultó el reloj. Le sorprendió darse cuenta de que no era el mediodía todavía. Le había dicho a Nora que si se hacían las doce, almorzara sin él, así que ahora se proponía perder algo de tiempo, volver a la una y mentir que había comido algo por ahí. Con unos mates podía tirar hasta la noche.
Caminó al azar. Nunca había tenido tiempo para caminar al azar. La vida era un continuo desplazamiento del punto A al punto B. De casa al taller. Del taller a casa. De casa al médico. Del médico a la oficina del gobierno. De la oficina a casa y de ahí al taller, pero siempre de nuevo a casa, porque en casa estaba Nora y a Nora no le gustaba salir. Ella era joven de verdad, no recordaba el mundo de antes, y el de ahora le producía rechazo. Una vez, Andrés había logrado arrastrarla a un paseo inofensivo, pero todo había terminado en catástrofe. Caminaban de noche por la costanera, cuando en un banco bajo una farola vieron a dos ancianos besándose. Eran ancianos como ya casi no quedaban, con el pelo blanco y las papadas flojas y coloradas. Y se besaban apasionados como dos adolescentes. Nora no había podido recuperarse de la impresión hasta el otro día, después de una noche de náuseas.
Ya estaba por volver cuando un tumulto le llamó la atención en una esquina. Había gente mirando hacia arriba, tapándose la boca con las manos. Mientras se acercaba, el gemido de una sirena fue creciendo. Tuvo que correrse para dejar pasar el camión de bomberos. Tan pronto llegó a la esquina, pudo divisar la columna de humo negro que salía de un segundo piso y subía como dibujada hasta disolverse en un cielo diáfano.
Mientras los bomberos desplegaban el operativo, Andrés sintió crecer la expectativa culposa e inevitable. Consiguió un punto ligeramente elevado, en el escalón de la entrada de un edificio, donde podía ver con más comodidad, y esperó, aparentemente tranquilo, a que los hombres desplegaran la escalera. Algunos ingresaron al edificio. Una manguera creció del camión como un cordón umbilical mientras la Policía establecía un perímetro de seguridad.
Durante unos minutos no ocurrió nada. No se veían llamas; sólo el humo seguía saliendo constante.
Andrés se detuvo a mirar las caras de la gente, que se desesperaba como hormigas junto a un hormiguero pisoteado. Se movían y hablaban sin decirse nada concreto, incapaces de ayudar e incapaces de desentenderse. Un hombre corpulento salió del edificio y se paró junto a él, apoyado en un escobillón. Andrés lo miró de reojo a la espera de algún comentario, pero el tipo se limitó a mirar el humo y bufar, como si estuviera realmente agotado de la estupidez ajena. Luego se puso a barrer. La piel del cuello se le plegaba en pequeños rollos cuando giraba la cabeza, pero era una piel tersa y rosada, como la de un bebé; cuando la giraba en sentido contrario los pliegues desaparecían sin dejar marca.
Se oyó una explosión. Los vidrios estallaron y el bombero trepado a la escalera cayó. Varios compañeros corrieron a ayudarlo mientras de la ventana asomaban, ahora sí, las llamas. Hubo un griterío y un momento de desesperación, hasta que por fin otros dos bomberos salieron por la puerta principal trayendo en andas a un hombre inconsciente.
Andrés miró mientras se llevaban a cabo las maniobras de reanimación, y aunque siempre había sido ateo, quiso rezar. No estaba muy seguro de cómo tenía que hacer, de modo que se llevó un puño al pecho, hizo presión y con los ojos cerrados deseó muy fuerte que el tipo no se despertara.
Y el tipo no se despertó.
Nora no entendía por qué había llegado de buen humor si las noticias eran malas.
–Pronto, Norita, pronto –decía Andrés cada vez que ella volvía sobre la negativa, sobre los meses esperando, sobre lo sola que estaba la casa cuando él se iba a trabajar.
–¿Pero te dijeron algo más?
–Que había que esperar, pero que estábamos primeros en la lista.
–¿Primeros primeros?
–Entre los primeros, al menos.
Nora se agarró la cabeza. Parecía que no se iba a terminar más. La resentía creer que Andrés se contentaba con una respuesta tan pobre, tan burocrática, como si no se diera cuenta de que le estaban mintiendo para sacárselo de encima, o peor aún, como si en el fondo se alegrara de la demora.
–No entiendo… –dijo.
–No hay nada que entender. Hay que esperar.
–Hoy cuando salí a sacar la basura, escuché voces en el palier.
Andrés abrió la heladera para no tener que mirarla. En la pared del fondo se estaba formando una capa de hielo.
–Venían del departamento de al lado, eran chicos, y eran dos.
–¿Los Greco? Tienen un hijo solo. Habrá venido un amiguito a jugar, o un primo.
–Tienen dos. A mí no me engañan.
Andrés cerró la heladera sin agarrar nada.
–¿Tenés hambre? –preguntó Nora.
–No, no, ya comí. De hecho, me tengo que ir a la imprenta. Me dijo Walter que llegó un pedido.
Sacó del bolsillo la plata que no había usado para almorzar y la puso sobre la mesa.
–Te sobró un montón. ¿Qué comiste?
–Es que me encontré uno de cincuenta tirado en la calle.
Nora abrió los ojos. Era hermosa cuando se asombraba.
–¿De verdad?
–Es lo que te digo: estamos de suerte.
Andrés agarró las llaves y le dio un beso en la frente.
–Hoy murió gente –dijo Nora– en un incendio. Lo pasaron en el noticiero. Murieron tres y hay uno en coma. ¿Eso es bueno?
–Es excelente.
La persiana metálica estaba baja, pero la puertita había sido sacada y se veía luz adentro. Andrés se agachó y entró al local. Sobre la pared del fondo todavía resaltaba, un poco sucio, un poco roto, el cartel armado con letras macizas que decía: Andrés Giunta – Impresiones 3D.
–Jefe, ¿cómo va? –la voz de Walter le llegó como un silbido entre las montañas de papeles acumulados y modelos a medio terminar cubiertos de polvo. Andrés tuvo la sensación de que Walter no se había ido nunca del taller, de que estaba viviendo ahí, como una rata entre la basura, y que su voz aflautada, su cuerpo flaco y sus movimientos furtivos no eran más que los primeros indicios de la metamorfosis.
–¿Cómo andás, pibe?
Andrés pateó una impresión del Obelisco que se partió y fue a parar junto a una de las máquinas.
–Bien, leyendo el diario. Dijeron en las noticias que hubo un incendio, que murieron tres personas. Pero acá no aparece nada. Estos siempre traen las noticias de ayer.
–¿Y qué querés que hagan? Es un diario de papel. No te las pueden imprimir mientras las leés.
Walter bajó la vista, avergonzado. Cuando se ponía nervioso, movía el pie rítmicamente como bajo el efecto de una ligera electrocución.
–Usted debe creer que soy medio opa yo.
–¿Vos? Vos sos el mejor asistente que tuve. ¿Dónde está el mate?
–No sé. Tomé café hoy.
Andrés revolvía los estantes levantando un polvo blanco que se disipaba antes de volver a caer. Dos piernas de mujer sin pintar, de tamaño natural, apoyadas contra una pared, le llamaron la atención.
–¿Y eso?
Walter dudó:
–Es un proyecto… personal.
Andrés estuvo a punto de reírse, pero enseguida reaccionó:
–¿Estás gastando material en esto?
–¡No! ¡No, cómo se le ocurre! Lo hago con las rebabas, lo que se cae al piso, lo que no sirve.
–Da igual, gastás electricidad. Además vas a empastar las máquinas.
–Perdón, yo…
–¿Dónde carajo está el mate?
–No sé… ¿Le imprimo uno?
–No, dejá. Escuchame una cosa, me dijiste que había un laburo.
–Ah, sí… pero lo cancelaron.
–¿Cómo que lo cancelaron?
–Llamaron después y lo cancelaron.
Andrés suspiró. Buscó un banquito impreso hacía años, al que le había quedado mal una pata, y se sentó haciendo un poco de equilibrio.
–Jefe… –dijo Walter. Se notaba que había estado pensando en lo que iba a decir, pero le costaba empezar. Se cruzó de piernas y se agarró el pie con las dos manos para mantenerlo quieto–. Yo no quiero molestarlo. Sé que el negocio anda mal. Pero necesito cobrar, ¿sabe? Si no es el sueldo completo, aunque sea una parte. Si se puede. Si usted puede. Si no es molestia.
Andrés evitó mirarlo. Le dio vergüenza, pero también un poco de bronca que no sabía bien de dónde salía.
–Poné la radio –le dijo. Walter obedeció y no volvió a tocar el tema.
La voz del locutor se instaló como una presencia más. Se quedaron sentados, escuchando, sin mucho más para hacer. Cada tanto, Andrés corría algo para corroborar que el mate no estuviera ahí, extraviado entre tantas impresiones defectuosas, pedidos nunca retirados por el cliente o proyectos personales de Walter a medio acabar.
El locutor terminó de anunciar el pronóstico y volvió sobre los temas del día. Según informaba el Ministerio de Interior, el hombre hospitalizado como consecuencia del incendio de esa mañana continuaba en estado de coma, con pronóstico reservado. Mientras tanto, a raíz de las lamentables muertes de las otras tres personas, entre las que se contaba un miembro del cuerpo de bomberos que habían acudido al socorro, se habían abierto igual cantidad de cupos. El Ministerio ya se encontraba en contacto con las parejas en lista de espera a fin de comenzar los trámites correspondientes.
Andrés pensó en llamar a Nora, preguntarle si no la habían contactado tan pronto él se fue de casa. Pero sabía que no. Si tuviera una noticia así, Nora ya lo habría llamado a la imprenta. Riendo y llorando al mismo tiempo, pero lo habría llamado.
El pie de Walter quiso volver a estresarse cuando un invitado especial repasó para todos los oyentes los puntos centrales de la Ley de Cupos. Andrés nunca había sido franco respecto a su vida privada, pero Walter ostentaba una intuición extraordinaria para algunas cosas.
El invitado terminó su exposición recordando que ya estaban habilitados doce nuevas bocas de dispendio gratuito de preservativos y el programa entró en una pausa comercial.
–Me tenés que ayudar –dijo entonces Andrés.
–Para lo que sea.
Trabajaron hasta bien entrada la noche. Andrés diseñaba en la computadora y le daba indicaciones a Walter, que iba y venía probando, midiendo, cargando el material en la máquina. A medida que las horas crecían, cierto sentimiento de comunidad fue cayendo sobre los dos, y así Andrés comenzó a hablar. Le contó de Nora, del hijo que no podían tener aún. Le contó su experiencia en el Registro Civil y el incendio posterior. Le explicó por qué el tipo que estaba en coma continuaba usando su cupo poblacional hasta que dejara de respirar.
Walter asintió a todo. El mundo se iba dibujando ante él a medida que Andrés se lo describía. Así había sido por años. De modo que si ahora Andrés le pedía imprimir un arma, él no encontraba objeciones morales; como mucho, técnicas.
–Es que no se trata de un revólver –le explicó Andrés–. Sería muy difícil resolver lo del percutor y conseguir municiones. Además, habría que tener mucho cuidado en el diseño del caño y la explosión del disparo podría deshacer el polímero y volarme la mano. No, es muy peligroso. Lo que necesitamos es algo más parecido a una ballesta. O a un arpón.
–Y para eso mejor imprimamos una estaca, jefe. Es cuestión de ir, clavársela al tipo y ya.
Andrés lo miró. Walter no conocía el mundo donde la gente envejecía antes de morir. Era uno de los últimos nacidos antes de la Prohibición, cuando el mundo era caótico y complejo.
–Llegado el momento, no creo que vaya a tener la fuerza. Necesito algo más limpio.
–No se preocupe. Lo vamos a sacar andando.
Después de medianoche comenzó a hacer frío. Walter se había sentado en el banquito rengo, al lado de la máquina, para aprovechar el calentador que ya secaba la última pieza. Tenía los ojos enrojecidos por el cansancio.
Andrés, apoyado contra la pared, extraviaba la vista sobre una pila de basura.
Cuando el zumbido de la máquina se detuvo y los calentadores se apagaron, Walter se levantó. Agarró la pieza con dos dedos, como si se tratara de algo sagrado, y se la alcanzó.
– Ya está, jefe. Ya está.
Una sonrisa loca le atravesaba los labios.
Andrés la tomó en sus dedos con una lentitud ceremonial pero involuntaria. Era un proyectil largo, de unos veinte centímetros, con la punta tan afilada como la máquina permitió hacerla. La puso en el soporte del arma y sopesó el conjunto. Tenía que funcionar, no había manera de que no funcionara, pero estaba resultando tan fácil que casi le daba náuseas.
–¿Cuándo va a hacerlo, jefe? ¿Hoy? ¿Lo acompaño? ¿Sabe en qué hospital está el tipo?
Andrés levantó el arma y apuntó. Era perfecta.
***

En estos cuentos, Juan Cruz Balian postula un cruce particular entre literatura y ciencia. Relatos sobre futuros hipotéticos, cercanos, posibles, y hasta verdaderos.
160 páginas.

En estos cuentos, Juan Cruz Balian postula un cruce particular entre literatura y ciencia. Relatos sobre futuros hipotéticos, cercanos, posibles, y hasta verdaderos.
Formato .epub