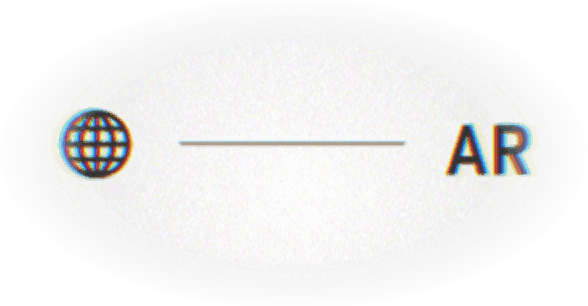Desde que tengo recuerdo busco pretextos para pensar en la muerte. Algunas veces ese pensamiento fue desprolijo, y algunas otras, estuvo sistematizado, como por ejemplo en 2018, cuando defendí mi tesis de maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural (Universidad Nacional de San Martín). En esa ocasión, intenté explorar y analizar cómo era el trabajo de los sepultureros, los cuidadores de tumbas, nichos y bóvedas, y los sacerdotes en el Cementerio de la Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires.
Desde 2014 a 2018 visité Chacarita en una innumerable cantidad de mediodías. Recuerdo que mi mamá me preguntaba adónde iba los sábados o los domingos por la mañana y yo le respondía invariablemente: “A hablar con gente para mi tesis”. Ahora pienso que me daba vergüenza decir la verdad. En realidad, lo que hacía era barnizar con racionalidad una situación difícil de digerir: me atraía la muerte, lo oscuro, la tierra removida, el olor a flores mezclado con humedad. Y allí me internaba durante horas. Cuando creía que había algo que merecía la pena contar, encendía el grabador. Miraba algunos ritos funerarios, me colaba en algún proceso de última despedida en las capillas, trataba de hablar con algún trabajador y cuando me agarraba hambre, volvía.
Luego de esas visitas, la rutina seguía más o menos del mismo modo: a los dos o tres días conectaba el grabador a la computadora, y mientras desgrababa los testimonios que servirían para mi tesis, en forma secreta, esperaba que una voz del más allá se manifestara ante mis oídos. Quizás como prueba de algo. Pero fue en vano, nunca escuché nada más allá de mi voz y la de mis interlocutores. Antes y después de la entrega de mi trabajo final, consumí muchísima literatura y también textos académicos vinculados al tema. En paralelo a mi investigación antropológica/sociológica, trabajaba como periodista en Página/12; así que cada vez que podía aprovechaba para conversar con personas cuyas profesiones, de una manera o de otra, los ligaran a la muerte. Algunas de esas conversaciones fueron incluidas en este libro.
Cuando era más chico, en la adolescencia temprana, sospechaba que los diálogos encerraban secretos. A contramano del mandato que mis viejos solían inculcarme, a mí me gustaba hablar con desconocidos. Cada persona es un mundo, y yo disfrutaba de conocer todos esos mundos. De más grande, la sospecha se volvió menos difusa y pude confirmar que el conocimiento se construye a partir del diálogo. A partir de las conversaciones que tenemos con gente, de las conversaciones que tenemos con libros, de las conversaciones que tenemos con nosotros mismos cuando reflexionamos en el silencio de madrugada. El conocimiento se construye con las conversaciones y, sobre todo, con la escucha profunda.
Me hice periodista de prensa gráfica porque lo único de lo que siempre estuve seguro es de que me gustaba escribir. Y sabía que me gustaba escribir porque necesitaba escribir. Para dejar constancia de mis miedos: para compartirlos y desclasificarlos. Este libro es un nuevo intento de desmarcarme de ellos, de dejarlos en evidencia y verles la cara. En el primer capítulo inicio el recorrido con una pregunta: ¿qué es la muerte? Un concepto escurridizo que, apenas me acerco un poco, se evapora a dos centímetros de mis mejores ganas de manipularlo. Sin embargo, el hecho de que sea una noción esquiva no la convierte en imposible. De eso se trata el comienzo: de cómo la ciencia y la cultura han intentado hilvanar una respuesta al más grande de los interrogantes. Qué sucede con el cuerpo por dentro y qué sucede con el cuerpo por fuera son aproximaciones que ensayo en ese afán.
El segundo capítulo recupera la historia del morir en Occidente y cómo las actitudes frente a la muerte se modificaron a lo largo del tiempo. De la muerte en la Antigüedad hasta la muerte en la pandemia de SARS-CoV-2. En términos generales, la gente no muere igual que hace dos mil años; saber el porqué es parte de la trama que intento desanudar. Luego, el libro se estaciona en las ciencias forenses, es decir, las ciencias que hacen justicia y, en especial, se estaciona en sus protagonistas: los profesionales que hablan con los muertos. La entomología, la biología, la física, la antropología, la genética y la tanatología son disciplinas que, con sus herramientas, configuran una parte fundamental del ecosistema de la muerte, un rompecabezas que procuro reconstruir.
Por último, me zambullo en un resquicio poderosísimo, uno que se halla en el vértice que separa la vida y la muerte: la eutanasia. ¿Qué sucede cuando las personas, a contramano de lo que se espera, quieren morir? En este sentido, recupero los argumentos de los oponentes y los defensores de la Interrupción Voluntaria de la Vida. Un debate que ya se produjo en muchas partes del mundo (algunas naciones tienen su propia legislación que avala dicha práctica) y que en Argentina aún debe darse con la rigurosidad que merece. Porque si la muerte sigue siendo un tabú, entonces la muerte es algo de lo que tenemos que hablar.