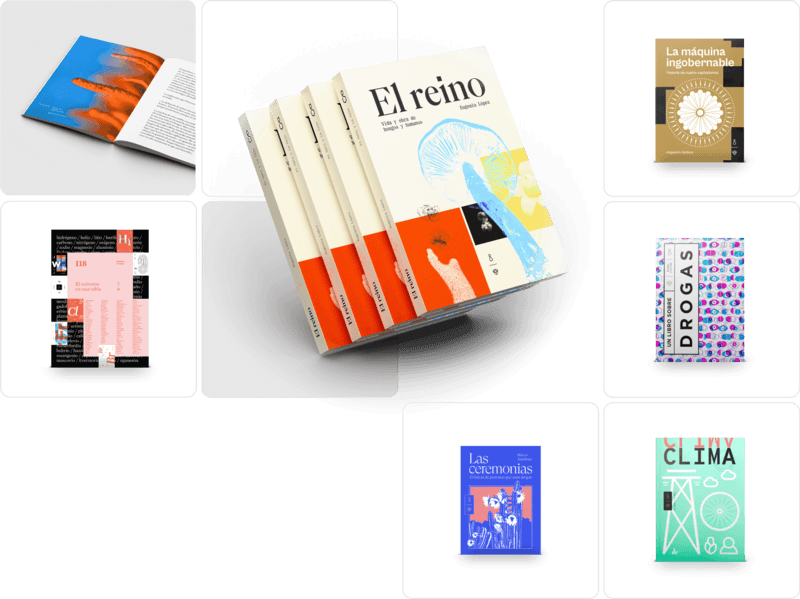Durante mucho tiempo soñé despierto. Imaginaba situaciones vívidas en mi cabeza, situaciones que se repetían una y otra vez, situaciones en las que era culpable y había alguien, un fiscal quizás, que me acusaba de alguna cosa. Y yo no podía defenderme, no había manera. Mis labios se movían y nadie del otro lado podía interpretar lo que intentaba decir. ¿Interpretar? Ni siquiera me podían oír.
Ese miedo a ser culpado, castigado en público, siempre me hizo mucho sentido cuando miraba películas en la tele de mi cuarto en Villa Domínico. Quienes no formamos parte del mundo judicial y no tenemos cercanía con espacios como juzgados y demás, solo accedemos a este universo a través de la ficción. De todas, la escena que más me conmovía en cualquier película que mirara era cuando le preguntaban al personaje acusado qué había estado haciendo la noche del 13 de octubre de 2024, precisamente, entre las 21:15 y las 21:30. Siempre pensé que era un interrogante para el que no había respuesta; después de todo quién puede rememorar sus pasos con tanta precisión. ¿Qué espera la justicia de esa pregunta? ¿Realmente alguien puede recordar con tanto detalle lo que estaba haciendo en coordenadas espacio temporales tan precisas? A menos, claro está, que ese algo que estuviera haciendo fuera muy especial.
“Cuando almacenás un recuerdo, no todo lo que codificás formará parte de una memoria a largo plazo que se podrá evocar. Todo lo que tiene sorpresa, estrés o emoción ayudará a la consolidación de recuerdos y eso hará que, en definitiva, cuando te pregunten, te acuerdes”. Quien habla es Cecilia Forcato, directora del Laboratorio de Sueño y Memoria del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y líder de un equipo transdisciplinario de especialistas que colabora con IPA.
Lo dice en una conversación grupal que tuvimos en la terraza del ITBA en Parque Patricios. Aunque mi grabador está encendido, soy inseguro. Por eso, miro la lucecita roja todo el tiempo para corroborar que graba y, al mismo tiempo, anoto algunas frases en mi agenda por si la tecnología finalmente falla. Entre las cosas que dice, con letra nefasta, anoto: “Si estás estresado, emocionado o sorprendido, seguro te acordás mejor que cuando no lo estás”. Tiene sentido, después de todo, si no hay lugar para recordar todo, al menos habrá que recordar aquello que valga la pena.
Hay un truco de feria clásico –como la paloma escondida en la galera del mago– que suele usarse para abrir las charlas sobre neurociencia del sueño. Lo he visto en innumerables presentaciones y aquí también aplica. El truco consiste en un simple y breve interrogatorio cuyo resultado ya se sabe de antemano: si bien muchas personas pueden recordar algunos detalles de dónde, con quién y cómo estaban vestidos el día que vieron por televisión el triunfo de Argentina en el último partido de la Copa del Mundo Qatar 2022, no puedan evocar de la misma manera el recuerdo sobre qué comieron el fin de semana pasado en una reunión de familia habitual. ¡Magia! Pero el truco solo funciona porque tendemos a pensar el cerebro como un gran archivo y nos sorprende descubrir sus limitaciones y sus licencias creativas, sobre todo en el plano de la memoria.
La pregunta, entonces, es: ¿por qué las emociones tienen un rol tan preponderante en las memorias? La respuesta de Facundo Urreta Benítez, uno de los psicólogos presentes aquella mañana –en que el viento parecía querer barrer con mis mejores ganas de escucharlos– es de todo menos sencilla. “La relación entre la emoción y la memoria es un fenómeno complejísimo. A grandes rasgos, una memoria emocional se almacena con una fortaleza diferente que una memoria neutra. Al mismo tiempo, esto no implica que al momento de evocar, lo que estés diciendo no incurra en detalles falsos o errores”. Qué quilombo, el error está a la vuelta de la esquina. La lucecita roja del grabador parpadea y momentáneamente me relaja.
Inconsistencias
Detalles falsos y errores, eso que tanto miedo me da: equivocarme. Volvamos a mi pesadilla lúcida. Me acusan de un crimen y por la presión que siento, comienzo a afirmar detalles, aspectos o circunstancias de un hecho sobre el que no estoy seguro. Las inconsistencias, a medida que avance el proceso, me traerán problemas que podrían ser insalvables. Para mí este es un sueño, una pesadilla que se lava pronto, cuando el mundo real se me impone. Pero no dejo de pensar que a Marcos Bazán le sucedió de verdad. Ya volveré a él.
Hasta el momento, solo sé una cosa. La memoria funciona peor de lo que creía. Me corrijo, no sé si peor o mejor –odio catalogar de esta manera las cosas–. Diré que funciona de una manera distinta. Bueno, también sé una segunda cosa. Que si soy inocente y estoy siendo acusado de un crimen y me consultan qué estaba haciendo en una fecha y en un horario puntual, y el día no fue significativo porque no ocurrió nada en especial –Argentina no salió campeón ni se cayeron las Torres Gemelas ni murió Diego Armando Maradona–, lo que haré es lo que haría cualquiera. Esto es: reconstruir qué podría haber estado haciendo ese día a partir de las rutinas que tradicionalmente seguía.
Supongamos que me preguntan por lo que estaba haciendo el 6 de agosto de 2024 alrededor de las 18 horas. Contestaré que como ese día cayó martes, probablemente estaría volviendo a casa desde el trabajo en Bernal porque eso es lo que usualmente hago esos días a esa hora.
Se trata de una reconstrucción lógica que se basa en la activación de esquemas preexistentes, aunque si eventualmente alguien contrasta ese testimonio con cámaras de seguridad, podría parecer que estoy mintiendo; por un imprevisto (paro de docentes, emergencia familiar, dolor de estómago, rueda pinchada o cualquier otro factor no planificado que me haya hecho cambiar el rumbo), ese día y a esa hora no estaba en Bernal, sino en otro lado.
“Lo que le pasó a Marcos Bazán fue que cuando le preguntaron lo que estaba haciendo en el momento en que asesinaron a la chica, demostró inconsistencias. Dijo que estaba trabajando y ese día no trabajó. Lo que probablemente lo confundió es que tenía horarios de trabajo rotativos, entonces fue muy complejo para él poder dar datos con exactitud. Se lo toma como mentiroso cuando en realidad no es una mentira: la inconsistencia es lo común, es la naturaleza de la memoria”, aclara Forcato.
Los operadores de la justicia, con velocidad, asocian inconsistencia con culpabilidad. Si falta a la verdad es porque oculta; si oculta es porque no quiere que los hechos se sepan; si no quiere que los hechos se sepan entonces por algo será. “En verdad, cuanto más inocente es la persona, menos recordará detalles de su agenda real en un día aleatorio del año pasado”, condensa Urreta Benítez. Le agradezco su claridad, siempre es bienvenida.
La falsa memoria
Cuanto uno más se aleja en el tiempo del acontecimiento que busca recordar, existe una mayor caída, es decir, más dificultad para recuperar la memoria. Hay miles de estudios seguramente más pertinentes, pero me acuerdo de uno emblemático. Me lo acuerdo porque forma parte de los textos que doy como profesor en Teoría de la Comunicación II en la Universidad Nacional de Quilmes. Su autor, Carl Hovland, fue reclutado como psicólogo principal durante la Segunda Guerra Mundial y en el artículo cuenta la investigación. El objetivo era motivar a los soldados de EE.UU. que participarían en el conflicto bélico y analizar hasta qué punto los efectos de los films con finalidades propagandísticas se conservaban en su mente durante un largo período de tiempo. La investigación muestra que, aunque los detalles se pierden, las generalidades se retienen.
No solo se retienen menos detalles, sino que también se confunden o se agregan otros a medida que los días pasan. Algunas veces, para sumar complejidad al asunto, también ocurre que las personas terminan por evocar como propios, es decir, en primera persona, sucesos que en verdad le ocurrieron a alguien más. Así es como, en algún caso, uno podría asegurar que estuvo en un sitio cuando en verdad no estuvo.
Con Forcato y Urreta Benítez la cosa marcha bien. El viento jode pero no impide el diálogo. En general, hago alguna pregunta y ellos se atragantan de las ganas de responder. Con una mirada, se habilitan la palabra. A veces hablan al unísono, y sin disculparse, alguno toma la iniciativa. Hay alguien más que todavía no nombré, pero que está presente y propone uno de los aportes más sencillos, pero brillantes al fin.
“Lo que sucede es que la memoria tiene un fin evolutivo vinculado a la posibilidad de realizar planes a futuro, y no estar recordando memorias a detalle sobre lo que estuviste haciendo los últimos 10 años de tu vida. El tema es que eso es precisamente lo que la justicia pretende”, apunta Matías Bonilla, un joven investigador que también estuvo en la presentación de La Plata junto a Forcato. Lo que plantea es interesante, sobre todo, por esto último. La justicia le pide a la ciencia algo que la ciencia no puede ofrecer.
En definitiva, las personas pueden acceder a narraciones, a historias, a anécdotas. A reconstrucciones en que un recuerdo de tipo general es solapado por detalles y datos periféricos, que se van recuperando a partir de las constantes evocaciones y la información que de manera reiterada ingresa desde el exterior, por caso, a través del diálogo con un amigo o un familiar sobre ese recuerdo. Eso es lo lindo de las memorias: aunque se experimentan de manera individual, porque la evocación es de cada quien, la reconstrucción siempre es colectiva. En tanto narraciones, siempre serán provisorias y susceptibles de modificarse.
En el campo legal, uno de los principales problemas relacionados a la memoria se denomina error por atribución de fuente. Urreta Benítez lo comenta de este modo: “Mientras que lo que más perdura es el tema central, la trama, lo que más decae son los detalles. Desde acá, algo para tener muy en cuenta es el contexto de atribución, ya que uno de los datos que se pierde primero es dónde la persona adquirió la información. La gente confunde cosas que le pasaron con cosas que soñó, con cosas que vio en una película, o bien, que otra persona le contó”.
Y eso en un juicio puede ser muy complejo. El implante de memorias es posible y se advirtió en experimentos de psicología experimental. Uno muy común es cuando se convoca a varias personas de 35 o 40 años, y se les cuentan varias historias de cuando eran chicos. Son historias ciertas, que les ocurrieron y que fueron previamente consultadas con los familiares de esos voluntarios devenidos en sujetos de experimentación. Probablemente, los individuos recuerden algunas historias, pero no todas, por lo que varias podrían ser falsas. Si esas entrevistas se realizan por segunda o tercera vez, es posible advertir el modo en que comienzan a introducir detalles, como si efectivamente hubiesen protagonizado todas y cada una de esas historias.
Lo más llamativo es que ante el implante de una falsa memoria, se puede producir un cambio en el comportamiento de la persona. “Si de chiquito se te cuenta que comiste un alimento que te cayó muy mal, luego cuando sos adulto evitás esta comida”, resume Forcato.
Una falsa memoria es un discurso evocado por una persona que cree que es así cuando en realidad no lo es. Para el individuo, no se puede diferenciar de una memoria real y absolutamente normal. Hay que destacar, sin embargo, que las falsas memorias no solo ocurren por implante. En la vida cotidiana, no es algo que genere mayores problemas, sino que lo hacemos todo el tiempo. El cerebro trabaja de manera sintética, lima aristas por cuestiones de practicidad y economía energética.
Urreta Benítez dice que las falsas memorias son un “subproducto del funcionamiento regular de la memoria, que tiene procesos de síntesis”. Y pone un ejemplo: “Como cuando agarrás dos caras similares, las asociás como si fueran lo mismo y lo almacenás de esa forma. Tipos de condensaciones que se realizan todo el tiempo, bah”.
Eso, dos caras similares que asociamos como si fueran lo mismo, aunque no son lo mismo. Y luego prestamos juramento. Y quizá determinamos una condena.
Bah.
Ruedas de reconocimiento
Desde el laboratorio que lidera Forcato participan como expertos en amicus curiae, es decir, se presentan como amigos del tribunal, con el objetivo de proporcionar información, argumentos técnicos o perspectivas especializadas que puedan ayudar en la resolución de casos complejos, especialmente aquellos con un impacto social significativo. Una de las actividades en las que los neurocientíficos y psicólogos forenses pueden aportar sus conocimientos es analizar cómo se comporta la memoria en ruedas de reconocimiento.
Para quienes no pertenecemos al campo judicial, las ruedas quizás sean las actividades que más hemos visto en películas y series. Se presentan cuatro o cinco personas y el testigo del delito debe escoger al sospechoso, que se halla junto al resto de participantes distractores o cebos. Aunque este procedimiento está legislado, en la práctica no siempre se cumplen las condiciones que demanda la ley. Un proyecto para Naciones Unidas llevado a cabo por Innocence Project Argentina reveló que, además de que en la práctica no se respeta la ley, las reglas en cada una de las provincias es distinta y ninguna de ellas cumple con los estándares científicos.
Por ejemplo, Forcato y compañía realizaron un informe que analiza lo sucedido con Martín Muñoz, acusado en 2008 y condenado en 2010 a prisión perpetua. Cuando repaso los documentos, se dice que “fue coautor penalmente responsable de robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio”. En castellano: fue señalado como miembro de un grupo que ingresó a un supermercado y asesinó al dueño.
La prueba principal para incriminarlo fue un reconocimiento que hicieron dos hermanas que también trabajaban en el lugar, eran sobrinas de la víctima y presenciaron el hecho. Las contradicciones en sus declaraciones constituyen un ejemplo del modo en que funcionan las ruedas de reconocimiento, los errores corrientes y su fiabilidad en general.
En el amicus curiae presentado por Innocence Project Argentina se advierte cómo una de las hermanas “dio una descripción detallada del asaltante que, según ella, se dirigió en primer lugar al sector caja, la apuntó con una pistola exigiendo el dinero y luego se dirigió al fondo del comercio. Declaró que, de volver a verlo, podría reconocerlo sin problema. Sin embargo, siete meses después del hecho se llevó a cabo una rueda de reconocimiento en la que la testigo identificó como autora del crimen a otra persona distinta a Muñoz”.
Lo paradójico no es esta contradicción, sino la que continúa. Se lee en el informe: “Posteriormente, en la audiencia de debate (dos años y cinco meses después del hecho) la testigo declaró que “reconoce a los dos imputados, los que están en el tribunal… uno ya lo había reconocido en rueda y el otro lo reconoce acá”. Es decir, lo reconoce en la audiencia a Muñoz –sentado en el banquillo de los acusados– cuando dos años atrás, momento en que su memoria podría haber demostrado una mejor performance, no lo había podido identificar en la rueda.
El reconocimiento en juicio, en este sentido, resultó incuestionable desde el punto de vista del Tribunal, que no valoró las contradicciones previas: alguien que a siete meses de sucedido un acontecimiento no reconoce una cara y dos años y medio después, sí. La memoria, como veremos, no actúa de ese modo. Además, un interrogante que cae de maduro: ¿por qué la justicia otorgó tanto valor a una memoria que ya había fallado previamente?
De la misma manera, la otra testigo demostró inconsistencias tales que terminó por reconocer a quienes en un principio dijo que no había podido ver. Asimismo, en favor de la inocencia de Muñoz, otros testigos que participaron no lo reconocieron e, incluso, uno de los autores que admitió su responsabilidad dijo que Muñoz no había participado del hecho.
No me meto en la suerte de Muñoz, eso le corresponde a la justicia; pero su experiencia es útil para verificar irregularidades de todo tipo. Urreta Benítez enumera algunos de los problemas que recuerda:
“Citar muchas veces al mismo testigo para que participe de un reconocimiento es una práctica que está erradicada. Además, la primera vez que se realizó la rueda, no estuvo el abogado defensor. Al tiempo, hicieron otra rueda, pero hubo cambios radicales. En la primera, la testigo había señalado a Muñoz, pero con más duda. De hecho, había dicho que era ‘el más parecido’. Luego, en las rondas subsiguientes afirmó estar ‘mucho más segura de que es él’. Este fue el testimonio crucial”, apunta.
No es, entonces, una cuestión de evaluar la honestidad de los testigos, sino de considerar los límites que presenta el uso de la memoria. En el caso de Muñoz, la memoria pudo verse afectada por el estrés sufrido ante la presencia del arma y la violencia del hecho; así como también, por el paso del tiempo entre el hecho y las ruedas.
De un lado, hay rostros, cuerpos y posturas, y del otro, alguien que elige, que señala, que apunta. A ambos lados del cristal, hay nervios, presiones, incomodidad, desubicación. Esa sensación de estar en un lugar al que no se pertenece. Quien decide no conoce el ritual, y mucho menos, las reglas.
En las ruedas debe primar un ambiente aséptico, se deben realizar preguntas abiertas, con técnicas no sugestivas. Además, quien lleva adelante la entrevista, en lo ideal, no debe conocer nada sobre el caso para no direccionar las respuestas mientras realiza el procedimiento. Ello será vital para que el testigo pueda brindar su veredicto de la manera más relajada posible, aunque, claro está, se trata de un ambiente con una carga emocional inherente. Y, sobre todo, se debe garantizar que se cumplan las garantías constitucionales; como mínimo, que esté presente un abogado defensor.
Entre otros aspectos, es fundamental avisar al testigo que el sospechoso puede estar o no estar presente en la rueda, porque está comprobado científicamente que cuando la policía llama al testigo para que señale a alguien, este supone que el autor del delito está entre las opciones. Eso promueve la sugestión: induce al testigo que no está seguro –o que directamente no sabe– a que señale a alguien. Como es de prever, al que resulte más parecido según su recuerdo, o lo que queda de él.
Por otra parte, al testigo se le debe ofrecer la misma posibilidad de señalar a cualquiera de los sujetos, por lo que ninguno debe resaltar por alguna característica de su apariencia, o bien, por su ropa. Hay guías de buenas prácticas que, por ejemplo, advierten que los diferentes testigos no deben cruzarse al momento de la rueda; así como también es necesario tener en cuenta si hubo instancias de reconocimiento previo a partir del boca en boca, de lo que se comunica a través de redes sociales, o si se habló del tema en los medios.
De la misma manera, mostrarles fotografías a los testigos antes de la rueda genera sugestión. Si ven en las imágenes a una persona y luego la encuentran en la rueda, difícilmente señalen a otra, aunque no estén seguros.
Bonilla advierte: “Muchos hechos pueden ocurrir en barrios en los que empieza a correr la bola. Entre vecinos, rápidamente, se empieza a decir quién pudo haber sido el responsable. Esa cara del presunto culpable puede andar por las redes sociales, con lo cual toda esa información previa puede interferir en lo que haga un testigo en una ronda”.
Puede interferir y, de hecho, lo hace. El primer testimonio que brinda un testigo nunca es el que realiza en una dependencia judicial. Previamente, hay otras instancias: un policía que realizó la entrevista en el momento del hecho, la charla con un familiar, la consulta a un psicólogo privado, o el descargo de la experiencia con alguien de confianza a quien es necesario compartir lo vivido. Todas corresponden a evocaciones de memoria, que se solapan, que se intersectan, que se camuflan entre sí.
Los niveles de seguridad con los que un testigo señala que alguien es el autor de un crimen son cruciales. Pero ¿cómo se miden? ¿Basta con afirmar que se está parcialmente seguro de que el responsable es uno y no otro? ¿Existe tal cosa como el cien por ciento de seguridad? ¿Por qué, en el caso de Muñoz, hubo dos rondas separadas por seis meses de diferencia?
Forcato no responde a todas las preguntas, pero ensaya una aproximación valiosa. “Lo que se ve en los casos de condena errada, en cuanto a la confianza que tiene la persona cuando elige, es que se pasa de un nivel de confianza muy bajita a un estadio en el que se advierte cómo la certeza comienza a aumentar”. Lo paradójico es que, según el funcionamiento de la memoria, con el paso del tiempo la certeza sobre los detalles debería ir disminuyendo y no a la inversa.
Además, desde el Laboratorio señalan otras irregularidades en su proceso. “En el medio de la audiencia, sentaron a Muñoz al lado del otro imputado que ya había sido reconocido y retiraron al resto de personas. La testigo ahí confirmó que Muñoz había participado”, dice Urreta Benítez.
Mientras los expertos hablan, pasan esencialmente dos cosas en esa terraza del ITBA. Una, el grabador –que todavía chequeo de manera constante– continúa grabando. Dos, trato de elaborar una especie de resumen en mi cabeza y encontrar la falla, ubicar por dónde pierde el caño. Como un plomero, aunque el trabajo de ellos tenga un impacto más inmediato y palpable que el de los periodistas.
Lo que pienso es lo siguiente: si las ruedas definen la posibilidad de hallar un culpable de un crimen y encaminar una investigación, pero al mismo tiempo constituyen una herramienta que no arroja demasiada certeza: ¿por qué se siguen utilizando?
Mis interlocutores contestan: “Se observa en estudios que hay una confianza inicial del testigo que tiene la certeza de haber seleccionado a la persona correcta. El tema es que no se hacen bien, porque no se siguen los parámetros. Somos muy buenos encontrando caras en todos lados, de hecho, las hallamos hasta en las nubes; pero al mismo tiempo, somos muy malos distinguiéndolas entre sí. Por eso, solo disponer de las ruedas para condenar a una persona es muy flojo. Es una evidencia más entre muchas otras, su grado de precisión es relativo. El porcentaje de error sigue siendo alto, del orden del 50 % en algunos casos”.
Quedo pasmado. Las ruedas definen el futuro de muchas personas y, sin embargo, tienen una precisión muy baja. Dicha precisión correlaciona con la eficacia con la que funciona la memoria de los testigos. Quizás la capacidad de retener recuerdos posee un protagonismo desmesurado dentro del proceso judicial, cuando no debería tenerlo. En definitiva, no es que las ruedas no sirvan, sino que no pueden ser decisivas como lo son.
Cuanto más indago, más escéptico me pongo; aspectos que pueden parecer secundarios como la etnia del sospechoso se vuelven relevantes. Se comprobó que las personas de una etnia son peores para reconocer individuos que pertenecen a otras. Si para los argentinos los chinos son todos iguales; probablemente para los chinos los argentinos seamos todos iguales. Los sesgos vienen con nosotros; y desmarcarnos lleva tiempo. El componente de discriminación interracial está tan naturalizado que cuesta identificarlo.
Miro el reloj y pienso en un descanso. Ya charlé bastante y creo que tengo la información suficiente. Las preguntas propias y las respuestas de los especialistas comienzan a perder ritmo. El entusiasmo, como la memoria, es algo que se apacigua con el paso del tiempo.
Estoy por pedir un descanso, pero tiran un último condimento al plato. Es Bonilla esta vez el chef encargado de meterle picante. “Seguro te acordás… el reconocimiento de los rugbiers fue terrible”. Y me comparte un video en el que uno de los imputados en el caso Fernando Báez Sosa, a diferencia de los otros tres participantes, está descalzo, tiene una remera roja (que resalta del resto, vestido de negro), y un precinto le ajusta las manos; su rostro ya ha sido viralizado hasta el hartazgo en los medios de comunicación, con lo cual, es fácilmente identificable. El modo, básicamente, en que una rueda no debe hacerse.
Ratones de laboratorio
Quienes estudian cuán corruptible es la memoria de los testigos ensayan experimentos para comprobar de qué manera las personas cometen errores al identificar a un presunto culpable.
Hagamos de cuenta que estamos en una sala y de repente ingresa alguien y manifiesta un comportamiento inusual que llama la atención. Luego ese sujeto sale y se arma una rueda de reconocimiento. Los testigos escogen a uno, pero el individuo no está entre las personas que pueden ser escogidas. Mientras que a algunos de los testigos se les dice que han seleccionado de manera correcta al sospechoso, al resto no se les dice nada. Como última instancia, deben responder a algunas preguntas. Interrogantes del tipo: “cuando hiciste la identificación, ¿cuán seguro estabas de que escogiste a la persona indicada?”, “¿Cuán atento estabas en el momento de su ingreso a escena?”, “¿Qué tan buena vista tenías cuando lo presenciaste?”.
Lo que en general se advierte es que el nivel de certeza en las respuestas varía según si recibieron o no la información de que habían realizado bien la identificación luego de hacerla. Como se sienten más seguros porque les confirmaron su elección, el nivel de certeza se incrementa. De nuevo, la justicia no conoce a ciencia cierta todo lo que una memoria puede contaminarse durante un procedimiento.
Vuelvo un momento a The Innocence Files, la serie documental que presenta los inicios y el desarrollo de Innocence Project. Allí, el doctor Gary Wells explica, a tono con lo que señalaba Forcato, que estos errores podrían vincularse con que las caras se procesan de una manera distinta a otros objetos. “En lugar de procesar los ojos, la nariz y la boca, se procesa todo en conjunto. Pero, para la mayoría de los objetos, vemos características individuales de ese objeto, lo que explica por qué si inviertes una cara, a la gente le cuesta reconocer esa cara, más que si tomás un objeto y lo inviertes. Incluso cuando miras bien a una persona, eso no quiere decir que puedas identificarla. Pero hay mucha presión en los testigos para que hagan una identificación”. The Innocence Files (Cap. 6).
Algo similar sucede con los bocetos, los retratos hablados realizados por la policía. Un dibujo lleva a un sospechoso; la actitud de un sospechoso, la forma en cómo mira, cómo se para, su postura desafiante; la “sensación”, el “pálpito” de que el responsable de un crimen es ese individuo y no otro. Una vez que la sospecha se focaliza en un acusado, todos los cañones de la justicia apuntan en ese sentido. El caso se filtra a la prensa y los prejuicios se socializan cuando circulan en la esfera pública. Los fiscales apuran la investigación, quieren resolver el caso para robustecer su trayectoria en el derecho. Una vez que el sospechoso es condenado, todo el mundo se olvida cómo comenzó. Fue a partir de un boceto, de un retrato hablado.
Una investigación realizada por Innocence Project en 2009, en la que se estudiaron más de 200 casos de personas exoneradas mediante pruebas de ADN, demostró que las identificaciones erróneas de testigos representaron el 75 % de las condenas erradas. Específicamente, más de 175 personas fueron erróneamente condenadas debido, en parte, a la prueba de reconocimiento. El 36 % fue erróneamente identificado en más de una oportunidad por distintos testigos del mismo hecho.
Con mis propios ojos
El testimonio, históricamente, constituyó la base sobre la que se tejió el sistema judicial penal. Alguien que observa el asesinato justo cuando ocurre; un policía que cuenta aquello que vio y puede dar su palabra de que conoce al ladrón; un vecino que, detrás de la ventana, observa cuando el hombre es asesinado por la espalda a manos de su propia mujer, o al revés.
El testimonio de los testigos oculares probablemente haya sido la herramienta jurídica que más inocentes envió a prisión a lo largo de la historia. Pero conforme fue avanzando la ciencia, la justicia recurrió a herramientas de nuevas disciplinas que funcionaron como aliadas. Herramientas que se volvieron fundamentales, porque que se haga justicia, además de hallar al culpable, es no incriminar inocentes.
La caza de brujas cristalizó un procedimiento que no se limitó a Europa ni se circunscribió a ese tiempo. Las preguntas inquisidoras realizadas por un tribunal superior acompañaron toda la época medieval y sus sistemas de justicia. Por intermedio de tonos, posturas, zamarreos y hasta golpes intimidantes se obligaba a los testigos a señalar a sospechosos como los responsables principales de delitos que no habían cometido. ¿El objetivo? El mismo de siempre: restablecer el orden. O, al menos, ese ideal de orden, una ficción que parece articular a las sociedades occidentales desde siempre.
Así, los denominados testigos oculares constituyen la evidencia más antigua de todas, anterior a las huellas dactilares y por supuesto a los avances de ADN. Cuando los crímenes sucedían en pueblos pequeños, la identificación era más sencilla; sin embargo, la cosa se complicó a partir de la urbanización y la emergencia de las grandes ciudades. En un área urbana, la mayoría son extraños, desconocidos los unos para los otros, y que es necesario reconocer al momento de esclarecer un caso.
Ezequiel Mercurio, en una charla interrumpida por la pésima señal del departamento al que me acababa de mudar, me dijo lo siguiente: “Gran parte de las pruebas tiene que ver con testimonios. La gente tiene recuerdos reconstructivos: no es que ponemos play y traemos a nuestra memoria lo que alguna vez hemos grabado. Más bien, todo el tiempo los vamos reconstruyendo y modificando”.
Hay testimonios que sin dudas ayudan, porque gracias al boca en boca, de Mercurio llegué a Laura Deanesi, especialista en psicología del testimonio. Arreglé un encuentro por Zoom, luego de varios intentos infructuosos. Afortunadamente, el intercambio valió la pena.
Como forma de presentación, me habló de su campo. Me dijo que aplicaba el enfoque de la psicología cognitiva, y que estudiaba los procesos psicológicos vinculados a la memoria, la percepción y el lenguaje. A partir de este marco, buscaba aplicar sus conocimientos a aquellos casos en que las pruebas provienen de la memoria de los testigos presenciales. Sus declaraciones, que son la reconstrucción realizada por su memoria condensada en palabras, a menudo definen la suerte de una persona que será dictada culpable o inocente.
Entonces, le pido comenzar por el principio. ¿Qué es un testimonio y qué es la percepción? Dos conceptos que creo que articulan parte de lo que la especialista me explicará más adelante. “El testimonio es un relato de memoria que el testigo realiza en el presente sobre hechos que previamente presenció”, hilvana Deanesi y se estrena con una definición al ras. Y la percepción, por su cuenta, tiene que ver con atribuir significados a la información recibida por intermedio de los sentidos. Y ello sólo es posible a partir del contexto.
“Sin percepción, no hay memoria. Para poder recordar, es necesario almacenar información, consolidarla y reconsolidarla, retenerla en calidad y cantidad, para después lograr recuperarla en el presente, a través de una declaración”, dice. Y yo, afortunadamente, tengo el recuerdo fresco de la charla con el equipo de Forcato. Esta vez no son ruedas de reconocimiento, pero es testimonio y en ambos procesos está en juego la memoria. Una memoria que no funciona de manera reproductiva, ya que los humanos no observamos la realidad como si fuéramos una tabula rasa; más bien, el proceso se parece mucho más a una reconstrucción, como me explicó Mercurio. Y esa reconstrucción no se da solo a partir de lo que uno percibe, sino a partir de las experiencias pasadas que configuran “esquemas de conocimientos” a partir de los cuales las personas enfrentan la realidad.
“Te podría preguntar cómo es un robo con arma a una pareja en el medio de un parque, y vos podrías acercarte a una descripción posible. Un relato creíble, aunque no lo hayas vivido”, ejemplifica Deanesi. Entonces, hay que tener en cuenta que no todas las personas perciben lo mismo en una situación determinada. Hay factores individuales, como la historia personal de cada quien o el estrés, que pueden interferir en la capacidad de atención.
Participar de un intento de robo violento remite a una situación de estrés. Dijimos que el estrés es un buen condimento al momento de recordar, porque aquel suceso, como estuvo mediado por emociones, se impregnará en la mente con mayor robustez, al menos en teoría. Ahora bien, si la persona que nos amenazó llevaba un arma, lo más probable es que nuestra atención se centre en el arma, en vez de en la cara del atacante. La amenaza y todo el temor se enfocan en el revólver que nos apunta y que deseamos que no gatille. Cuando luego se nos pregunte si podemos reconocer al delincuente, la precisión en la identificación será más baja de lo esperado. Algo de lo que páginas atrás explicaban desde el laboratorio de Forcato que sucedió con Martín Muñoz y el asalto al supermercado.
Además de los factores individuales, están los ambientales. Sin ir demasiado lejos, no es lo mismo percibir un delito a plena luz del día que hacerlo en una noche lluviosa. Si disminuye la visibilidad, también lo hará la calidad del acceso a la información.
En este marco, desempeñan su trabajo los psicólogos forenses experimentales, cuyo objetivo es que los testigos enuncien de manera declarativa, intencional y consciente aquello que quieren contar del pasado. Una prueba de memoria puede ser evaluada a partir de la realización de diferentes tareas. Por ejemplo, en el “recuerdo libre” se le solicita al testigo que relate todo lo que recuerda con lujo de detalles, sin que omita nada que le parezca irrelevante. En paralelo, se le pueden brindar claves de recuperación de recuerdos.
Luego, el testimonio es evaluado en términos de su credibilidad. Se habla de “creíble” porque no existe ninguna técnica de detección de mentiras avalada científicamente. “Ni el polígrafo, ni ninguna de las creadas a lo largo de la historia de la ciencia y la tecnología, miden de manera específica la mentira. Solo examinan variables asociadas a la mentira”, aclara Deanesi.
Lo mismo, según Deanesi, para todo lo referido a las microexpresiones faciales. “Detectarlas no es suficiente para asegurar que una persona miente o no lo hace. La mentira se relaciona con la intención de engañar y las intenciones, por el momento, son difíciles de considerar”, expresa.
La mentira, la verdad, el polígrafo... ¿Dónde quedan todas las series del FBI y las películas de la Guerra Fría que miré con devoción durante tanto tiempo? ¿Cómo que no es posible identificar cuando una persona miente? Entonces, ¿lo de los especialistas que identifican expresiones faciales y corporales y determinan si una persona dice la verdad, si miente, si está segura, si tiene miedo, si está enfadada… es todo cuento?
En paralelo, el psicólogo evalúa con el fin de identificar errores de memoria. Errores que, como se observó páginas más arriba, serán más comunes de lo que se cree. En el procedimiento de almacenamiento, retención y recuperación de la información, hay múltiples aspectos que pueden alterar el funcionamiento. Uno de los más usuales es la sugestión.
Sugestión
Deanesi cita un nombre que aparece como autoridad en muchos de los estudios de memoria y me alegra identificarlo. Siento que estoy por el camino correcto. Se trata de Elizabeth Loftus, doctora en Matemáticas y psicóloga, una fuente de consulta para todos los profesionales que más temprano que tarde se dedicarán al rubro. Es la responsable de elaborar el paradigma estándar, que analiza los efectos de las preguntas sugestivas en el recuerdo de accidentes de tránsito.
“Los humanos percibimos información y la almacenamos en lo que se llama representación de memoria. En un segundo momento, existen fuentes secundarias de información que aportan información en el período de la retención (en el caso de los testigos, podría ser leer un diario, ver la tele, chusmear las redes sociales, hablar con otros testigos), con el riesgo de que sea falsa, sea a propósito o no. Según Loftus, cuando la persona acepta en un segundo momento esa información falsa, se une con la representación de memoria original y se unifican”, detalla Deanesi.
Lo que sucede es que cuando el testigo tiene que relatar lo que ocurrió, la sugestión en la memoria provoca una alteración en la huella de memoria original. La persona acepta la información falsa creyendo que es verdadera, que sucedió, es decir, que forma parte del evento original; y en el momento de la recuperación no puede determinar de dónde viene esa información. Sencillamente, lo relata como si lo hubiese vivido.
Más allá de que hay factores individuales que afectan el modo en que uno recuerda, también está la forma en la que se pregunta. Depende de cómo un fiscal realice la pregunta, puede terminar convenciendo a un testigo de algo que nunca sucedió. Una vez convencida, a diferencia de lo que ocurre con la mentira, en la que uno busca voluntariamente engañar a su interlocutor, en este caso, la persona recuerda algo que nunca pasó sin darse cuenta. No es capaz de discernir lo verdadero y lo falso en su recuerdo.
Según Loftus, la hipótesis de la alteración permanente es lo que provoca la sugestión en el recuerdo. “No solo se modifica lo que el testigo dice, sino lo que efectivamente el testigo cree que sucedió, y eso no tiene retorno”, destaca Deanesi. El problema para los psicólogos del testimonio –en ese instante lo comprendo– es la detección de la información sugestiva.
Los medios de comunicación, por ejemplo, constituyen fuentes secundarias de información altamente sugestivas. Deanesi es categórica. “La intervención de los medios es nefasta. Dan mucha información, tanto escrita como oral, con mucho desconocimiento. Los periodistas se toman licencias y escriben afirmaciones como si fueran tales, sin tener ningún tipo de fundamentos o pruebas. Generan muchísimo daño, especialmente en la memoria de los testigos. Como en los procesos judiciales hay tanta dilación y pasa tanto tiempo entre un hecho y el juicio, toda esa información se va colando. La memoria es muy frágil, altamente distorsionable y los medios inciden muchísimo. En general, pinchan para que se condene, porque para los medios garpa mucho más una condena que una absolución”.
De aquí que, de nuevo, el problema estrella de los procesos judiciales sea el paso del tiempo, porque afecta la memoria. El recuerdo se vuelve más compacto: se pierden detalles periféricos y solo se retienen ideas centrales. Ya no se discrimina la fuente de información, es decir, de dónde se recuerda lo que se recuerda.
Así, a diferencia de los psicólogos clínicos, los forenses realizan entrevistas que únicamente buscan evaluar cómo funciona la memoria del testigo. El horizonte es claro: obtener información de calidad, libre de sugestión.
Le pregunto a Deanesi por las técnicas proyectivas, por los dibujitos que representan cosas. Me acuerdo que cuando era chico iba a la psicóloga que me hacía dibujar cositas y de ahí, supongo, infería mi estado de ánimo y algunos secretos más que permanecían ocultos. En el campo judicial se utilizan bastante, pese a que en la academia están desaconsejadas. La persona bajo la lluvia y la interpretación de manchas gozan de buena salud al momento de realizar pericias psicológicas.
La especialista ofrece su perspectiva: “Hacer dibujar al testigo e interpretar ese dibujo es altamente sugestivo; es una técnica desaconsejada porque no tiene fundamentación empírica. Los dos, como analistas, podemos ver el mismo dibujo y darle interpretaciones distintas (asunto que cuestiona la propia validez de la técnica). Es increíble, a veces hacen dibujar a los nenes y a través de un dibujo pretenden darse cuenta si fueron o no abusados. Es una locura”. Dice eso y corroboro que el proyecto de libro, al menos, va para donde necesito que vaya. El testimonio de niños y niñas víctimas de abuso será el tema central del capítulo 5.
Las salidas mágicas se prefieren antes que la evidencia. La justicia precisa soluciones rápidas, a veces a cualquier costo. Cuando conversé con el equipo de Forcato, también habían cuestionado la validez de las técnicas proyectivas y, en cambio, ponderaban las técnicas psicométricas. Instrumentos creados a partir de la necesidad de medir una variable específica, como puede ser nivel de psicopatía, de ansiedad o depresión. Se trata de encuestas o check lists en los que se buscan indicadores que tengan en cuenta la ausencia o presencia de esa variable de interés.
Deanesi, que al igual que el grupo del ITBA, cuestiona las técnicas proyectivas, no utiliza las técnicas psicométricas. Algo a esta altura queda claro: en el campo científico, si bien hay líneas de trabajo hegemónicas, cada quien tiene su librito.
Entonces, llegó el momento: para los testimonios tengo exactamente la misma pregunta que para las ruedas de reconocimiento. ¿Por qué le otorgamos tal peso al testimonio si tenemos tanto reparo con la memoria y su funcionamiento? Deanesi se anima y responde: “Al testimonio se le da un valor fundamental porque es una prueba fundamental en un proceso. Sobre todo, cuando no hay prueba física, lo más contundente que tenés es lo testimonial. Luego habrá que analizar cómo se incluirá, con qué reglas de evidencia. No da todo igual, no se puede incorporar todo de igual manera”. Ahí es cuando precisamente interviene el psicólogo forense experimental, que brinda más rigurosidad y fidelidad a una prueba. Luego, le comunicará su análisis al juez a través de informes que examinan con minucia las declaraciones en términos de sugestión; que analizan contradicciones en los testimonios; que evalúan qué acciones son posibles en términos de memoria y cuáles no. Lejos de armar perfiles psicológicos acabados que casi siempre coinciden con el perfil de quien cometió el crimen en cuestión, se informan resultados que no brindan certezas absolutas, sino aproximaciones que pueden resultar valiosas. El análisis de testimonio es una herramienta más entre tantas que presta la psicología experimental para hacer justicia.
Tiro de gracia
Donald Sarpy recibió un balazo y fue asesinado en California en 1991. Parecía un caso de pandillas, porque desde un auto lo sorprendieron mientras conversaba con sus amigos en plena calle. Se inició la investigación y, como resultado, la policía encerró por homicidio a Francisco Carrillo, de tan solo 16 años. Ni arma, ni ADN, ni huellas, ni nada.
Uno de los jóvenes, llamado Scott Turner, dijo que vio a Carrillo, y cuando le mostraron un álbum de fotos lo señaló como el responsable. Para robustecer el testimonio llamaron a declarar a otros cinco jóvenes que en ese momento también estaban con Sarpy y confirmaron la misma historia de Scott. Los miembros de la policía eran supremacistas blancos y ansiaban cerrar casos para lavar su imagen y la de la ciudad.
El caso, recreado en los capítulos IV y V de The Innocence Files, interesa a esta parte del libro porque, al tiempo, fue el propio Scott quien se retractó y denunció que la policía en aquella ocasión le había indicado a quién acusar mientras le mostraba las fotos de los sospechosos. El testigo estrella –que luego se comprobó que tenía una relación con las fuerzas de seguridad de Los Ángeles previa al suceso– fue manipulado durante el procedimiento que llevó a la cárcel a Carrillo. Incluso, dos años después, un nuevo testigo –Oscar Rodríguez– afirmó que Carrillo no había estado en la escena del crimen, pero no lo dejaron testificar.
Carrillo fue a juicio dos veces y los testimonios de los testigos eran inconsistentes. Sin embargo, en el segundo, se fueron puliendo detalles y el discurso, lejos de deshilacharse como apuntan los estudios de memoria, se tornó más uniforme. En junio de 1992, el jurado lo declaró culpable de asesinato y seis cargos de intento de asesinato.
Luego de 15 años Carrillo pudo contactarse con Innocence Project en EE.UU. a través de una abogada. La intención era reabrir el caso, pero para ello, primero era necesario superar obstáculos. El principal, como siempre, fue el tiempo. El tiempo que lleva a un nuevo abogado reinvestigar el caso desde cero; el tiempo que hace que los testigos ya no estén a mano (se mudan, se mueren), que los documentos no se hallen, que los recuerdos se desvanezcan. Asimismo, el estándar para anular una condena suele ser muy alto, por lo que se necesita un trabajo de mucha calidad.
Desde IP, sin embargo, se contactaron con los testigos, que poco a poco fueron perdiendo el temor y comenzaron a contar cosas muy distintas a las que habían testificado previamente. Por ejemplo, dijeron que en aquel momento Scott los había influenciado para que dijeran que Carrillo había sido el culpable. Que las fotos policiales solo fueron identificadas por Scott en la primera instancia y al resto de los testigos se las mostraron seis meses después. Un proceso que en definitiva había estado plagado de irregularidades: los testigos, de hecho, habían compartido espacio en aquel momento y podían intercambiar información sobre qué imagen habían señalado.
El ejemplo muestra cómo los policías guiaron el proceso de acuerdo a su hipótesis principal, orientada por “una corazonada”, pero sin ninguna prueba. Una vez que construyeron su teoría del caso sobre esa base, se les hizo imposible cambiar el rumbo. Dos décadas después del acontecimiento, sin embargo, desde IP consiguieron que los testigos cambiaran sus declaraciones y las firmaran. Asimismo, recrearon la escena y procuraron que estuvieran los mismos faroles de la calle encendidos y que la luz de la luna fuera la misma que aquella noche.
El 14 de marzo de 2011, el juez del Tribunal Superior de Los Ángeles anuló la condena de Carrillo basándose en las retractaciones de los testigos y en la confesión de otros dos hombres de haber cometido el tiroteo. Carrillo recuperó la libertad luego de haber pasado más de 20 años encerrado por un delito que no cometió.
Ciencia y justicia 1/6
Los científicos que estudian la memoria pueden aportar datos muy valiosos a la justicia. Comprender que la memoria no es infalible y que lo más probable es que falle conforme transcurre el tiempo puede resultar decisivo. Muchos abogados, fiscales y jueces no saben esto y quieren saberlo; pero muchos abogados, fiscales y jueces no saben esto y no quieren saberlo. Al momento de llevar adelante una rueda de identificación, los procedimientos no se realizan de la manera adecuada, a menudo por falta de formación, y en otros casos por desidia o simplemente corrupción.
Bonilla lo sintetiza de manera ajustada: “Nosotros escribimos siempre que hay que realizar los procesos de manera científica y protocolizada, pero después vamos a los casos y nos encontramos con que todo es un absurdo. Muchas veces responde mucho más a una necesidad por una presión mediática. Necesitan que el caso se cierre, entonces agarran a cualquiera, a personas que tengan un prontuario, a un típico perejil”.
Y sí, entre lo ideal y lo real hay una brecha muy grande; no solo en el campo de la justicia, sino en todos. Que los actores judiciales, en el futuro, puedan acercarse a la ciencia sería clave para que algo cambie. Muchos actores de la justicia no comprenden lo que hacen los científicos forenses, pero de cualquier manera lo que digan es “palabra santa”, es decir, es garantía de confianza. Muchos otros no se interesan por la ciencia. Con una dosis de razón, aluden que el ámbito de los científicos es el laboratorio, y que ciencia y justicia son dos ecosistemas tan distintos que no vale la pena su intersección.
Como son dos mundos distintos, el idioma puede parecer ajeno. Forcato lo cuenta de este modo: “Una vez tuvimos una discusión con una señora, una jueza, que decía que podía darse cuenta qué personas eran culpables. Decía que reconocía los gestos cuando mentían. Un peligro. Le queríamos explicar sobre los grados de certeza. Le quisimos contar que no había estudios científicos del caso y ella nos decía: ‘Ustedes porque no saben’”.
El nudo: los abogados quieren verdades y los científicos no pueden ofrecer exactamente eso. Donde la justicia ve una afirmación, la ciencia implanta una duda. Buena parte de lo que pasa en los juicios se basa en la memoria, y los especialistas del rubro señalan que esta apenas ofrece grados de certeza, que es muy inestable, que puede prestar a confusiones, que es una herramienta más, pero que de ningún modo les solucionará la vida.
La analogía de la memoria con la cámara de video no hace más que embarrar la comprensión. Esa idea de que el ojo es el lente que capta y que el recuerdo de esa percepción queda almacenado para una posterior reproducción. Afortunadamente, los humanos no somos máquinas y los recuerdos no siempre se evocan de una misma manera. De hecho, van cambiando. Por eso es que confiar en la memoria como una herramienta cien por ciento fiable es un riesgo.
“Nosotros trabajamos con la memoria y sabemos muy bien que tiene inconsistencias, mientras que los abogados no quieren inconsistencias y nos piden la verdad”, se ofusca Forcato. ¿Cómo se resuelve este desfasaje entre los que unos pueden ofrecer y los otros quieren escuchar? A partir de la formación en ciencias.
Candela León, psicóloga que se sumó hacia el final de la entrevista que tuve en la terraza del ITBA, aportó una idea interesante que sirve para cerrar el capítulo. “Falta formación en los abogados, en torno a cómo funciona la memoria; cuáles son los mitos. No saben, precisamente, que todas las manipulaciones que hacen de la memoria influirán en los resultados del juicio. Al mismo tiempo, no es que los jueces deben ser expertos en todo, pero sí confiar en las personas correctas. Una prueba testimonial o una rueda de reconocimiento no pueden ser suficientes para meter a alguien en cana. Los procedimientos, algunas veces, están tan mal hechos que no deberían tenerse en cuenta”.
La formación de los operadores de la justicia es fundamental, sobre todo, para estar al tanto de cómo avanza la ciencia en la provisión de nuevas herramientas que pueden arrojar mayores grados de certeza. Con el ADN, el mundo de la investigación penal comenzó a incursionar en un instrumento más estable: los genes. Gracias a las nuevas evidencias aportadas, muchos inocentes recuperaron su libertad.