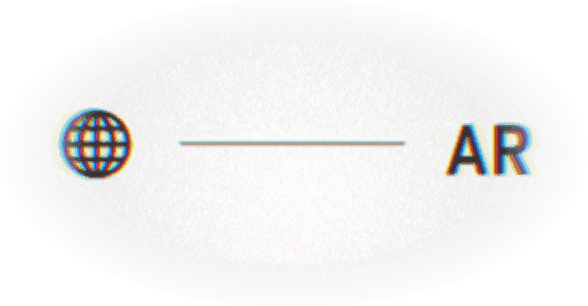Dos por dos mide el lugar. Aproximadamente 20 baldosas. Una cama con un colchón de 30 centímetros de espesor. Un inodoro sin tapa y una canilla al lado. Hay olor a desinfectante mezclado con otros olores irreconocibles. Hay humedad y hace bastante calor en el verano, y bastante frío en invierno. Pasan los minutos, las horas, los días, los meses. Los años. Pasa la vida en un espacio que, desde hace mucho tiempo, fue construido como sitio de reclusión. Un castigo para pagar los pecados, aprender y en un futuro, eventualmente, reinsertarse. Volver a la sociedad. O intentarlo.
A veces son 5 años, otras veces son 10, o 15, o 20, o 25. Desesperación. ¿Cuánto hace falta para lavar las culpas? No tengo la respuesta, por supuesto. Pero tengo otra pregunta anterior: ¿y si el culpable, en verdad, es inocente? Un castigo no correspondido, una penitencia injustificada, una muerte en vida. Ganas de gritar y tener la boca cosida. Gritar y que nadie escuche. Querer salir y chocar contra la pared. Finalmente salir y necesitar una pared, porque la libertad también desborda. A Cristina Vázquez la desbordó.
Los avances en genética forense que se produjeron a partir de los 90 fueron fundamentales en el mundo para hacer justicia. En países como Estados Unidos justificaron la creación de Innocence Project, un grupo de abogados que se forjó con la premisa de que en las cárceles del país había muchos inocentes presos, como producto de condenas tan erróneas como sistemáticas.
En Argentina, los avances en genética forense aplicados a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura también poseen fama internacional. No es casual que el trabajo realizado por las Abuelas de Plaza de Mayo en colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense y en articulación con el Banco Nacional de Datos Genéticos haya producido tan buenos resultados. A menudo, el EAAF suena como posible acreedor del Premio Nobel de la Paz. Ciencia que hace justicia, ciencia que trae paz.
La genética no es sencilla de entender. Necesito hablar con alguien que me ayude y enseguida me viene a la mente un científico con el que ya charlé algunas veces. Carlos Vullo es un investigador que goza de renombre en el campo de las ciencias forenses. Es serio y gracioso al mismo tiempo; su doble condición permite alimentar un juicio previo: Vullo es cordobés.
Le pido una entrevista, me dice que vive en Córdoba. Le digo que ya sé, que la charla puede ser telefónica; me dice que estará de viaje. Insisto a su retorno y me dice que le mande las preguntas. Le mando ejes orientadores o algo por el estilo, pero no me contesta. Espero. Dejo pasar unos días. Le digo si lo puedo llamar, me dice que hagamos una videollamada para charlar mejor y luego finalmente acordar para hacer la entrevista. Hacemos la videollamada y empiezo a disparar preguntas, porque no sé qué otra chance tendré de volver a dar con él. Hablamos 1 hora y 45 minutos. La jugada salió bien.
Revolución
Antes de hablar con Vullo solo sé un puñado de cosas. Para empezar, sé que el ADN funcionó como punto de inflexión en las ciencias forenses y en la aplicación del conocimiento a causas de difícil solución. Como se mencionó más arriba, fue clave para matizar la supremacía de la memoria aplicada a los testimonios y a las ruedas de identificación. Con su irrupción como herramienta cada vez más consultada, el gris adquirió otro color.
Le pregunto a Vullo por la fama de la genética y, básicamente, por qué su aporte fue tan significativo. “De las ciencias forenses, la genética es la que mejor cuantifica el error. De hecho, es neurótica cuantificando el error. Antes de su irrupción, todo recaía en la expertise de un especialista que iba explorando con minucia las diferentes opciones para revelar la causa de un homicidio por ejemplo. Todo era casuístico: ‘El asesino debe ser la persona X, porque el degollado fue asesinado por un zurdo y el asesino es zurdo. El primo, que siempre andaba con la víctima, es zurdo. Vayamos por ahí’. Esta opción no contemplaba, por caso, qué sucedía si un derecho lo había matado con la otra mano. Algo tan sencillo como eso pasaba de largo. Todo era registro casuístico y ya”.
Con la ciencia y su avance, el asunto de la investigación forense se estabilizó, se ajustó, se calibró. La genética, cuenta el científico, tiene que dar respuesta a dos posturas: la de la fiscalía que acusa y la de la defensa. Se emplea la razón de máxima verosimilitud, por intermedio de la cual el genetista examina la evidencia que recibe bajo dos hipótesis (o más) diferentes.
El diálogo se va poniendo técnico, le pido un ejemplo o me hundiré en el intento. “Supongamos que hay una mancha de sangre y hay un sospechoso. Se realizan las pruebas genéticas y coincide el ADN de la mancha con el del sospechoso. Frente a ello, habrá dos hipótesis: mientras la fiscalía dirá que la coincidencia se basa en que el sospechoso fue quien efectivamente aportó la sangre, la defensa dirá que no pertenece a su defendido. La pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿cuántas veces es más probable la mancha si es cierta la hipótesis de la fiscalía vs. cuántas veces es más probable la mancha si es cierta la hipótesis de la defensa?”.
Al abrir esos interrogantes y realizar cálculos específicos, se otorgará más respaldo a una de las dos versiones. Así es como se cuantifica el error y mientras los científicos analizan la probabilidad de una evidencia, serán los jueces quienes determinarán, en definitiva, si el sospechoso es culpable o no.
De ahí la necesidad de que los informes técnicos de una pericia que entrega un genetista incorporen el uso del condicional. “Algunas veces, en los informes los científicos se expresan como si fueran jueces o fiscales, se arrogan acciones que no corresponden”, observa Vullo. En ese momento pienso que todos somos un poco jueces en nuestras propias vidas. Decidir qué es verdad y qué es mentira; decidir y condenar; ubicarse como autoridad por encima de los demás.
Fue, precisamente, esa cuantificación del error que aplica la genética la que marcó la diferencia en las ciencias forenses. La posibilidad de una transformación de orden cuantitativa produjo una transformación de orden cualitativa. Es decir, esto posibilitó una mayor calidad de los procesos judiciales, al menos en teoría.
Se ve que la charla por videollamada no impide que Vullo note mi necesidad de más ejemplos. Todo transcurre en nuestras mentes, como si existiera la telepatía. No le pido más aclaraciones, simplemente las da. Le agradezco en silencio, aunque con algún movimiento de cabeza lento en señal de asentimiento. En vez de telepatía, me recuerdo, el cuerpo también habla; los gestos comunican. ¿Habíamos quedado en eso o no? Ya no recuerdo qué decía Deanesi.
Lanza un ejemplo medio zonzo, pero aplica al modo que los humanos utilizamos la probabilística todo el tiempo. “Supongamos que tenés un testigo de un crimen que sucede en algún barrio de Córdoba. Una persona vio a otra que salía de la casa en donde se produjo un asesinato. Cuando se le consulta por sus características, el testigo puede decir: era morocho, medía 1,75 aproximadamente y tenía unos 30 años. No te sirve para nada. Ahora bien, si los datos que brinda son otros, como que era afro, medía dos metros y le faltaba una pierna, ahí sí uno tiene más chances de hallarlo. Aunque no nos demos cuenta, todo el tiempo realizamos razonamientos probabilísticos por más que no se utilice la genética necesariamente”.
Así, el asunto se tratará mediante cuentas complejas que permitan acercarse a una probabilidad, es decir, a una chance de hallar una respuesta. Algunas veces es sencillo porque hay un sospechoso y el estudio genético coincide rápidamente, pero hay casos que presentan dificultades mayores.
“Hay veces en las que se hallan mezclas de ADN, por ejemplo, en las violaciones grupales. Si uno realiza cálculos probabilísticos y hace combinaciones con cuatro o cinco personas, te puede llegar a incluir al 80% de la población de un país. El denominador se vuelve tan grande que la genética no aporta”, observa el científico.
Para los casos en que el estudio tradicional no alcanza, hay opciones. Las opciones son diversas y Vullo podría repasarlas porque realmente sabe muchísimo de lo que habla. Sin embargo, prefiere hacer algo que considera mejor: me invita a leer un artículo que, desde su punto de vista, suele funcionar muy bien para quienes son novatos en el área. Le agradezco, porque necesito leer, devorar nuevas ideas que me permitan entender.
Teatro del crimen
Tres cosas importantes que debo saber y escribo para retener. Primera cosa. El ADN es una molécula con instrucciones específicas, por ejemplo, para determinar nuestro aspecto. Si bien el 99,9 % es común a todos los sapiens, hay un 0,1 % que nos diferencia. Por eso, presente en las células del cuerpo, es exclusivo para cada persona. Esa pequeñísima porción será la que explotarán los genetistas forenses para generar perfiles genéticos, a partir de una muestra de material biológico, colectada en una escena del crimen.
¿El objetivo? Que dicho perfil luego sea comparado con el de un sospechoso, con el de la víctima, con el que se halla en otros delitos concatenados, o bien, contrastado con la información registrada en una base de datos. Si dos perfiles son idénticos, la coincidencia es total; si solo coinciden en partes, es parcial. Con esta data, los genetistas podrán estimar el valor estadístico de las pruebas en el proceso de identificar a un individuo concreto. Como resultado, jamás brindarán una confirmación de que tal sospechoso fue quien aportó el ADN en un delito, sino que –de nuevo– estimarán una probabilidad.
Segunda cosa. No solo transferimos ADN a partir de sangre o semen, sino que también viaja a través de gotas de saliva cuando hablamos o estornudamos. Las superficies que frecuentamos en nuestras casas están cubiertas por células cutáneas. Dejamos rastros en el polvo de casa, en el vaso en el que tomamos agua y en esos sweaters y buzos que, por alguna razón, se convierten en cementerios de pelos. Nuestro material genético va con nosotros allí adonde vamos. Es nuestra sombra.
Tercera cosa. Como la información genética es casi idéntica entre personas, los científicos examinan regiones específicas y muy variables de ADN, denominadas repeticiones cortas en tándem o STRs. Como su longitud difiere en cada humano, sirven como marcadores genéticos y así habilitan a generar un perfil.
Por lo general, se usan unos quince marcadores y uno de sexo. Al analizar tantos, la chance de que dos perfiles coincidan se estima en torno a 1 en 100.000 billones. Es por eso que la genética aplicada al área forense es tan ponderada; básicamente, porque se acerca a grados de certeza que ninguna otra disciplina alcanza.
Estos tres aspectos y varios más son descritos con maestría en "Interpretando a la genética forense. ¿Qué puede revelar el ADN de un delito?", artículo que Vullo me recomendó y también compartí al puñado de interesados a los que les contaba sobre el libro que estaba escribiendo quienes solidarios, se alegraron de mi fascinación.
Escribir se parece mucho a caminar por un lugar oscuro. Voy a tientas, probando cada paso; como si al caminar, cada pie le pidiera permiso al otro. Me agarro fuerte de lo que sé, toco con cierta desconfianza las figuras que me generan alguna duda y trato de no hacer movimientos bruscos que puedan ocasionarme algún problema. Gano seguridad a cada párrafo –al menos la suficiente como para seguir adelante– aunque la duda y cierto temor nunca se vaya.
Cada vez que leo o escucho “escena del crimen” se me viene a la mente un teatro. No es que vaya mucho al teatro; es más: fui muy poquito en mi vida. Pero, bueno, un teatro, una luz que alumbra un escenario. Una persona tirada en el piso, manchas de sangre por todas partes, una ventana y un vidrio roto con más sangre. Las cortinas vuelan por el viento que entra desde afuera y gotea, probablemente, una canilla mal cerrada. Se supone que el asesino huyó por la ventana y en el fragor de la fuga se cortó, quizás algún dedo. Cuando llega la policía, su sangre se mandará a laboratorio y coincidirá con el perfil del principal sospechoso: un excompañero de trabajo que no veía hace mucho tiempo y que llegó al barrio dos días antes a saldar cuentas. El caso se cierra gracias a la fuerza probatoria del ADN.
Genial, pero en la vida real las cosas no se resuelven tan fácil como me las imagino cada vez que pienso en “escena del crimen”. Veamos otro ejemplo, igual de casero, pero más real.
Esta vez, Vullo decide involucrarme y la cosa se pone divertida. “Si el crimen, supongamos, fue en tu casa y me pongo a hisopar, lo más seguro es que tu ADN esté por todos lados, pero eso no significa que vos mataste a la persona a la que ese día habías invitado. Es necesario buscar una evidencia que te pueda dar una pauta; no es lo mismo analizar una mancha de sangre al lado del cuerpo, que la de un resto de vidrio por una ventana rota. La primera seguramente corresponda al ADN del asesinado y la segunda podría responder a una hipótesis de un sospechoso que escapó y en el camino se cortó”.
Sin querer, Vullo nombra parte del ejemplo que a mí se me había ocurrido y siento cómo sube el calor a la cara. Se ve que el ejemplo del vidrio roto es más común de lo que creía. Paso de la emoción por una coincidencia a sentirme un salame.
Para sumar complejidad, existe lo que se denomina transferencia secundaria, es decir, el ADN de tocado. “Supongamos ahora que estamos en el trabajo. Compartimos oficina y agarro un mate que me ofreciste a media mañana. En mayor o menor medida, dependiendo de factores como las características de la piel, impregno mi material genético ahí. A la tarde terminás tu jornada laboral, regresás a tu casa y cuando entrás, sacás tu mate para lavarlo y merendar. Cuando te disponés a hacerlo, sin embargo, no sabés que en tu casa hay alguien escondido y te mata. El mate, al otro día, seguirá allí y mi ADN continuará impregnado, pero yo no tengo nada que ver. De hecho, solo somos compañeros de oficina, ni siquiera conozco tu casa”. Está bien, no conoce mi casa, pero parte de su información más sensible –una parte de él– viajó conmigo durante todo el trayecto junto a mi termo.
¿Qué podría suceder en la práctica? “Sigamos suponiendo que a los dos días un vecino denuncia que provienen olores nauseabundos de tu casa. La policía llama al timbre y nadie contesta. Consiguen ver a través de la ventana y observan que estás tirado en el piso, probablemente muerto. Ingresan a la casa y quienes lideran la investigación ordenan hacer algunas pruebas genéticas a elementos que podrían, según su perspectiva, arrojar alguna información. Seleccionan, entre otros objetos, al mate. Quizás sin mucho criterio, porque suena raro que el delincuente se ponga a tomar mate una vez que cometa el crimen; aunque tal vez no del todo si la hipótesis es que el asesino es alguien te conocía y se tomó unos mates contigo previamente a matarte”.
Si se realizara un estudio del ADN del mate en correlación con el de Vullo –mi virtual asesino y compañero de trabajo– el match sería muy poderoso, por lo que correspondería señalar que es muy probable que quien aportó la evidencia en ese objeto fue él y no otro individuo. La ciencia dirá eso, pero la justicia será la responsable de reconstruir el contexto de dicha situación, es decir, averiguar cómo ese material genético terminó allí.
¿Vullo fue mi asesino o solo compartió un mate? ¿Qué relación tenía con Vullo? ¿Tenía motivos para matarme? ¿Alguien lo vio ingresar en mi casa aquella tarde? Si no me acompañó, ¿Vullo estaba con alguien más? ¿Ese alguien más puede ser su coartada y afirmar que estaba en otro lugar?
“Lo mismo –continúa Vullo entusiasmado– para una maceta caída en una escena del crimen. Se construye la hipótesis de que con eso golpearon a la víctima. Cuando se hace el ADN, hay más de uno. Resulta que días atrás el viverista había ayudado a trasladar esa maceta al baúl del auto porque a la señora, ahora fallecida, le costaba mucho transportarla. Como la maceta es muy abrasiva dejó mucho ADN del viverista que se la vendió”. El viverista solo realizó un acto de buena fe, pero ocasionalmente podría ser introducido como sospechoso en una escena criminal si se evalúa la probabilidad de una evidencia bajo distintas hipótesis.
Es indefectible: mientras Vullo me habla pienso en todos los lugares en donde dejé mi ADN. Recorro con velocidad: mates y macetas, mates y macetas. Me agarra un pequeño escalofrío. Luego trato de olvidarme, no puedo vivir de esa manera.
Pasos adelante y pasos atrás
Aunque en los 90’ el ADN comenzó a ser empleado para revertir condenas erróneas a nivel mundial, fue con el cambio de siglo cuando se produjeron transformaciones significativas en el procedimiento. Las herramientas adquirieron sensibilidad, de manera que se volvió mucho más sencillo realizar perfiles genéticos a partir de muestras cada vez menos contundentes.
Esto es: si antes se requería que la mancha de sangre o semen en la escena del crimen alcanzara, supongamos, el tamaño de una moneda para poder ser examinada en laboratorio, con el paso del tiempo se abrieron otras posibilidades. Por ejemplo, a partir de un material biológico invisible a la vista y prácticamente imperceptible a las herramientas de recolección, en el presente, los genetistas pueden realizar un muy buen trabajo también.
Además, como se mencionaba antes, fue posible identificar a un criminal gracias al examen de otra clase de muestras. Aunque quizás con mayor dificultad –más allá de la sangre, el semen o la saliva– se presentó la chance de generar perfiles genéticos a partir del examen de las superficies y de los objetos que, supuestamente, el sospechoso había tocado.
Lo mismo para las técnicas puestas en marcha. Básicamente, fue la justicia la que, con su ansia de respuestas, empujó a la ciencia al desarrollo de nuevas estrategias. El artículo que me compartió Vullo lo cuenta en detalle y un repaso, aunque técnico, vale la pena. Al análisis habitual de STRs, también se sumaron el examen del cromosoma Y con el propósito de revelar casos de agresión sexual (dicho cromosoma solo está presente en hombres); y del ADN mitocondrial, útil en casos en los que la cantidad de material biológico es limitada (ya que ese tipo de ADN es más abundante que otros).
Asimismo se desarrollaron los análisis de SNPs, que pueden servir cuando el material genético está dañado; de búsqueda familiar, en casos en los que se presume que en una base de datos podría haber un perfil de un pariente del sospechoso (se exploran coincidencias parciales); pruebas de ascendencia biogeográfica, para precisar los orígenes geográficos aproximados y acotar un grupo de sospechosos. Entre algunas más, se destaca la determinación del fenotipo, con el fin de realizar predicciones sobre la apariencia de una persona, cuando no se hallan demasiadas pistas sobre qué aspecto tiene el sospechoso.
Aunque en todo hay ADN y en una escena criminal los rastros pueden permanecer durante mucho tiempo, existen condicionantes que podrían complicar las cosas al momento de obtener muestras adecuadas. Por este motivo, los expertos forenses recomiendan ingresar lo más rápido posible al lugar del hecho, en la medida en que la información disponible se diluye con el paso del tiempo. Lo de siempre: una cosa es lo que dicen los libros y otra muy diferente el modo en que se presentan las situaciones en la vida real.
Vullo dice: “Si agarrás un hisopo tuyo con una muestra y lo guardás en un sobre de papel, me animo a decir que puede durar unos 30 años. En cambio, si lo metés en un sobre de plástico, durante el tiempo que se seca, desarrolla bacterias que se comen todo el ADN que había. El tiempo que permanece, además, depende de la intensidad del roce con que el sospechoso tocó esa superficie para advertir cuándo desaparecerá. Si estamos en un sitio seco, es muy probable que puedas obtener un perfil de una mancha de sangre meses después; pero si estás en un sitio más húmedo, seguramente no. Lo mismo para saber cuánto dura el semen en una vagina de una persona fallecida. Se habla de cinco a siete días, pero hay artículos que aseguran que lograron obtener perfiles del cromosoma Y hasta diez días después”.
La genética parece matemática, pero no lo es. Todo varía según los casos. Cuanto más charlo con Vullo, más aprendo, aunque el suelo sobre el que me paro se vuelve más fangoso. ¿Acaso ninguna ciencia finalmente responderá a la necesidad de certeza que requiere la justicia? Me invito a ser paciente, la ciencia es una herramienta formidable y no puede fallar; la ciencia es una ciencia formidable y no puede fallar; la ciencia es una…
Sigo. Para colmo, la información no solo se diluye, sino que puede contaminarse. Mariana Herrera, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, sabe muchísimo del tema. La llamo para conversar sobre la relevancia de las bases de datos genéticas (que cuento en detalle en las próximas páginas), pero me tiento y le pregunto algo más. Tengo que aprovecharla, ella conoce de escenas criminales, porque tiene experiencia en el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como perito de parte en causas de criminalística.
“El principal problema es que no hay procedimientos estandarizados y capacitaciones suficientes para los equipos que intervienen en el levantamiento de rastros en una escena del crimen. Tendría que ser para todos por igual: cualquier fuerza o persona que interviene debería trabajar de la misma manera. Tanto en el proceso de toma de muestras como en el criterio, es decir, cuál tiene sentido que sea enviada a un laboratorio y cuál no. Algunas veces, tenés una escena del crimen y resulta que un juez te manda a analizar 300 pelos. Es una pericia que va a salir 100.000 dólares, no tiene sentido”, destaca Herrera.
Como no hay protocolo estandarizado, cada quien hace lo que quiere en una escena del crimen. De todas las anécdotas en las que participó, me cuenta una que la marcó especialmente.
“Me tocó ir a un asesinato y participar de un allanamiento. La policía había ingresado unos días antes cuando se encontró el cuerpo de la persona y había dejado una cantidad tremenda de colillas de cigarrillos. Cuando le comenté al jefe policial a cargo, me dijo que ‘habían sido los muchachos, que se ponían nerviosos y fumaron durante el primer operativo’. Le dije que debería mandar a investigar los perfiles genéticos de todas las colillas e involucrarlos como imputados en el crimen. Todo es prueba”, cuenta con la indignación intacta.
“Después, en la misma escena, había dos copas que estaban lavadas y apoyadas en una mesa. Uno puede suponer, como parte de las hipótesis del crimen, que había dos personas que tomaron algo. Se podrían haber sacado dos perfiles genéticos. A esto, el policía a cargo me respondió que ‘las habían lavado porque la casa estaba hecha un lío’ y lo habían hecho ‘para acomodar un poco’. El asunto es que ahí me perdí una prueba terrible. Esa copa ya no puede ser hisopada para obtener un perfil”, remata ofuscada.
Ni siquiera vieron una serie berreta en televisión, ni leyeron un policial, ni nada. Todo el mundo sabe que no se debe modificar una escena. Bueno, todo el mundo no.
Cuando hay una escena de este tipo, alguien del laboratorio forense debe ser citado como experto en el momento del allanamiento. Al menos, para establecer criterios e indicar a la fuerza cuáles son las muestras que, desde su perspectiva, servirán a la pericia forense. En las diferentes provincias hay laboratorios que dependen de los poderes judiciales, de las supremas cortes y de los ministerios públicos fiscales. Por tanto, me dice Herrera que “no hay mucha excusa para dejar de convocar a alguien que sepa cómo hacer el trabajo”. No hay excusas, pero siempre alguien, con creatividad, las inventa.
Durante este procedimiento, la investigación puede embarrarse por negligencia y también por ignorancia. “En la escena del crimen se producen los mayores problemas: que entre un policía que no sabe, que ingrese mucha gente, que incluso lo haga el periodismo. Pronto empiezan a dejar ADN y a alterar todo”, advierte Vullo.
Lejos de la situación ideal en que el ADN permite generar perfiles completos, por lo general, este puede recuperarse en cantidades mínimas, o bien, se halla deteriorado. También suele encontrarse mezclado, es decir, se recolectan muestras que presentan el ADN de dos o más personas.
El artículo, otra vez, me sirve de machete y síntesis de lo que sé hasta ahora: el ADN puede ser de fondo, esto es, depositado antes del delito y no relacionado con él; de transferencia secundaria, es decir, de alguien que nunca estuvo en el lugar del delito, pero su material genético sí a partir del contacto con otra persona; y también, puede ser el resultado de una contaminación, aportada por el investigador.
Este último caso sucede, por ejemplo, cuando el investigador no se cambia los guantes de látex y transfiere ADN entre objetos y ubicaciones; o bien, con el uso poco cuidadoso de las brochas para revelar huellas dactilares, cuando transfiere información entre distintas superficies. Incluso, la contaminación puede suceder en el lugar más aséptico de todos: el laboratorio. Desde el punto de vista de Vullo, sin embargo, “cada día es más difícil porque se emplea un laboratorio para procesar evidencias separado del laboratorio donde se procesan las referencias”.
Vullo me nombra a los periodistas y a toda la gente que suele contaminar las escenas criminales. Leo en el artículo citado las posibilidades de la contaminación. El resultado es obvio: me acuerdo de Amanda Knox.
Amanda Knox
“Algunas personas creen en mi inocencia, otras creen que soy culpable. No hay un intermedio. Y si soy culpable, significa que soy la figura más temible de todas porque no soy la obvia. Pero, por otro lado, si soy inocente, significa que todos somos vulnerables. Es la pesadilla de todos. O soy una psicópata disfrazada de cordero o soy tú”. Esta frase es de Amanda Knox, uno de los casos de mayor trascendencia en el último tiempo. La pronuncia en primera persona mirando a una cámara fija en el propio documental que cuenta lo que le sucedió.
La frase es impactante por dos motivos: por un lado, porque deja en claro que no existe un intermedio, es decir, una persona no puede ser medio inocente y medio culpable al mismo tiempo. Sobre todo, en casos de relevancia pública internacional como el que ella protagonizó; las opiniones dividen aguas y alimentan la polarización. Por otro, como refiere Amanda, ser condenado por error es algo que le puede pasar a cualquiera.
En noviembre de 2007, en una casa de Perugia (Italia), asesinaron a puñaladas a Meredith Kercher. Quien llamó a la policía para comunicar el suceso fue Amanda Knox. Ambas compartían el lugar: Amanda había viajado hacía muy poco desde Estados Unidos porque quería ser independiente y estudiar arte; Meredith estaba en una situación similar, ya que había llegado desde Gran Bretaña, también en busca de una oportunidad.
Cuando la policía ingresó al domicilio, observó un cuerpo cubierto y sangre por todos lados. Como aparentemente había signos de que Meredith había sido torturada, era joven y bonita, los investigadores supusieron que estaban en presencia de un crimen grupal con “interferencias sexuales”. De hecho, la prensa hablaba de una “orgía mortal”, protagonizada por una “dominatrix”. Pronto, ávidos de primicias, los periodistas vieron en Amanda y su novio Raffaele a los principales sospechosos, tanto que la apodaron "Foxi Knoxi", haciendo un juego con su apellido y la referencia a que era "una zorra".
Ante la justicia, Amanda aseguraba que la noche del asesinato no había dormido en su casa, sino en la de su novio. A medida que el caso creció en los medios y convocó a la prensa del mundo, la presión de la policía por resolverlo aumentó. Lo interrogaron al novio, porque sabían que “él contaría la verdad”. Luego de algunos rodeos culparon a Patrick Lumumba como supuesto asesino, el dueño del bar en el que Amanda hacía algo de plata por esos días. Tres semanas después, Lumumba presentó una coartada y fue liberado.
En paralelo, el ladrón Rudy Guede fue arrestado después de que se encontraran sus huellas dactilares en unas manchas de sangre entre las pertenencias de Kercher. Fue juzgado por separado y en octubre de 2008, fue declarado culpable de agresión sexual y asesinato.
Sin embargo, ello no significó el final de la pesadilla para Amanda, ya que la policía siguió hurgando y encontró un cuchillo en la casa de Raffaele. En el mango tenía ADN de Amanda y en el filo material genético de Meredith. La prueba, a priori, parecía incontrastable. Dos años después del asesinato, el juicio de Amanda fue presentado como un “juego sexual con drogas que terminó mal”. Otros medios titulaban: “Como Lucifer, diabólica”; “Una bruja del engaño”. Los condenaron a 26 y 25 años de prisión a ella y a su novio, respectivamente.
“Estaba estresada, estaba asustada, yo decía que era inocente y me decían que era culpable”, dice Amanda que aseguraba su inocencia, pero no le creían. Tres años después, apelaron y Amanda solicitó que el ADN vuelva a cotejarse a partir de un especialista forense externo. Así es como comenzó a ganar lugar la hipótesis de la contaminación: se sustentó en lo fácil que es dejar rastros de ADN en todos lados y en lo contaminada que estuvo la escena del crimen por policías que, desde su perspectiva, no habían seguido ningún protocolo.
Stefano Conti, uno de los expertos consultados, refiere en el documental: “En el video de la policía científica había mucho caos. Se ve claramente un desfile de personas sin trajes de protección. No se cambiaron la protección de los pies y casi no se cambian los guantes. Una confusión total”.
Carla Vechiotti, otra de las científicas forenses incorporadas para evaluar el caso comenta: “La contaminación fue uno de los problemas planteados por el tribunal”. Finalmente, también se reportaron problemas de contaminación en el laboratorio. Probablemente, los investigadores contaminaron el cuchillo con ADN de Meredith, porque al mismo tiempo estaban analizando otras muestras.
Amanda dice: “No hay rastros de ADN míos ni de Raffaele en la habitación en la que asesinaron a Meredith. Tratan de buscar la respuesta en mis ojos, cuando la respuesta está ahí mismo. Son mis ojos, no son pruebas objetivas”.
Los policías se hicieron eco de los medios y compraron una buena historia; la historia que indicaba que ellos eran los asesinos. En definitiva, es mucho mejor un crimen guiado por la pasión y los juegos sexuales, protagonizado por jóvenes atractivos, que referir a una hipótesis mucho más lineal y menos perversa.
Con nueva prueba, a cuatro años del asesinato, un tribunal revisó la sentencia y absolvió a los dos imputados porque “no cometieron ningún delito”. Dos años más tarde, sin embargo, se anuló la absolución y la pareja fue declarada culpable otra vez. De nuevo, el veredicto se basó en pruebas circunstanciales, como el comportamiento y las relaciones de Amanda.
A menudo pesa más el juicio sobre la vida privada de los sospechosos que los propios hechos. En vez de juzgar acontecimientos, se juzgan características de las personas, aspectos que las harían proclives a tal o cual delito. En el caso de Amanda fue su predisposición sexual, al igual que en Argentina buena parte de los delitos menores se asocian a presuntos culpables por la famosa “portación de cara”.
Ocho años después, en 2015, la nueva sentencia fue apelada ante la Corte Suprema. Amanda y Raffaele fueron finalmente absueltos. El máximo tribunal alegó que hubo “fallas importantes en la investigación y una presión mediática exacerbada que creó una búsqueda frenética de los culpables”. Además, “hubo una total falta de rastros biológicos” que conectaran a la pareja con el crimen. Las pruebas apuntaron nuevamente a declarar la culpabilidad de Rudy Guede, que estuvo 16 años en prisión, obtuvo la libertad y casi nadie conoce el nombre.
A los humanos nos llaman la atención las historias de monstruos. Los malos atraen más que los buenos; lo oscuro más que lo claro. El morbo enloquece a la gente.
La base no está
El análisis genético no brinda como resultado el nombre y el apellido de una persona. Lo que sí brinda son detalles exclusivos de su información más preciada, un fragmento de su ADN. Si hay un sospechoso al que le podemos extraer ADN, genial, pero qué pasa si ese sospechoso no está, si solo tenemos una muestra de su ADN y no lo tenemos a él para sacarle otra muestra y compararlas.
Si ese sospechoso no está, la base está. Sin embargo, las bases no contienen los perfiles de todos los habitantes del país, con lo cual, a pesar de recuperar una muestra genética en una escena del crimen, las posibilidades de establecer una coincidencia son bajas.
En el mundo, la mayoría de los países desarrollados tiene una base de datos de ADN que agrupa los perfiles de aquellos ciudadanos que cometieron delitos. Los criterios para especificar cuáles delitos se incluyen y cuáles no, así como diversos aspectos vinculados al tiempo que esa información se conserva en la base y quiénes deberían ser los encargados de gestionarlas y supervisarlas, varían de acuerdo a las normas locales.
Por ejemplo, en Argentina la ley que regulaba en la materia era la 26.879, sancionada en 2013 a partir del caso de Ángeles Rawson. Aunque de relevancia, el principal problema de la norma era su alcance, pues solo tenía competencia en delitos contra la integridad sexual. Por lo tanto, los únicos perfiles que guardaba era el de criminales de esa categoría. En 2024, a partir de la sanción de la Ley 27.759, el abanico se amplió, al crearse el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
La Ley 27.759 ordena que se almacenen los perfiles de todas las personas imputadas, procesadas o condenadas que hayan cometido un delito. Ahora bien, en el artículo 6 especifica: “A fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidios dolosos (artículos 79 y 80 del Código Penal), abusos sexuales (título III del Código Penal, delitos contra la integridad sexual), narcotráfico (Ley 23.737) y robos agravados (título VI, capítulo II, del Código Penal)".
También hay otras legislaciones que directamente habilitan a almacenar los perfiles de individuos condenados por cualquier delito, desde el más grave al más ínfimo. Como los parámetros son distintos según los casos, la posibilidad de articular bases de datos a nivel internacional, a menudo, se torna difícil. Por un motivo de dificultad en la sistematización y, sobre todo, porque las naciones son reticentes a compartir esta clase de información con sus vecinas.
La creación y la consolidación de las bases es fuente de controversia en todo el mundo. Están las posturas que sostienen que la privacidad debe sacrificarse en pos de la seguridad, y por lo tanto se debería incluir el ADN de todos los habitantes del país; y, por otra parte, están los puntos de vista que ponderan la privacidad y la intimidad de datos sensibles, antes que cualquier otro motivo de vigilancia y orden social.
Si el ADN localizado en el sitio donde ocurrió el delito coincide con un perfil de la base de datos, puede deberse a que efectivamente la muestra proviene de esa persona. Sin embargo, también puede ser un caso de contaminación, o bien, un falso positivo: una opción posible, especialmente, si el perfil en la escena criminal no es completo, sino que presenta un número de marcadores acotado. Así, las chances de error se incrementan.
Para poder comprender un poco más cómo funcionan las bases de datos, como dije, nadie mejor que Mariana Herrera: directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, que atesora los perfiles genéticos de quienes, luego de la dictadura en Argentina (1976-1983), todavía se realizan preguntas por su identidad. Con Mariana, conversamos largo rato, su pasión estimula a querer saber.
“En el ámbito criminal las bases de datos poseen un poder de resolución muy fuerte. El problema en el país es que no suele haber interacción entre quienes legislan y quienes luego deben implementar los sistemas. Las leyes son escritas por abogados que consideran que saben todo”, declara.
La información que incorpora cada base es variable según la legislación. Mientras converso con Mariana, de hecho, recuerdo una frase de Vullo que me llamó la atención. “Hay legislaciones en Europa que, por estar borracho en la vía pública, corrés el riesgo de caer en una base criminal. Es muy jodido”, protestaba el genetista.
Y sí: a nadie, en su sano juicio, le gustaría ser incluido en una base genética de criminales cuando el delito que cometió es menor. Debe haber límites, jerarquías, grados, grises. De lo contrario, todos acaban en la misma bolsa. Hay quienes piensan, sin embargo, que las bases de datos genéticos se amplían y no se reducen; por ello, crearlas con el solo fin de contemplar un tipo de delito –como el de las agresiones sexuales– puede saber a poco.
En las bases, a vuelo de pájaro, hay dos categorías. Por un lado, las referencias que incluyen a los individuos condenados y en la que también suele incorporarse al personal de criminalística, judiciales y todos aquellos que participen de las investigaciones a efectos de descartarlos. Y, por otro lado, están las evidencias, es decir, los perfiles genéticos de causas que están siendo investigadas en el momento. Para que un match se produzca, es vital el cruce entre referencias y evidencias.
En la práctica, las bases son fundamentales cuando, por ejemplo, un asesinato no tiene sospechosos. O bien, en casos en que el ADN que se colectó en una escena del crimen no puede referirse a ninguna persona concreta; así como también para hallar reincidentes, es decir, personas que cometen diversos crímenes en diferentes lapsos y geografías.
Entonces, a pedido del fiscal, se ingresa una muestra que será cotejada con los perfiles de la base. En general, la búsqueda automatizada arroja varios perfiles que podrían coincidir. Es un paso importante, aunque las coincidencias no determinan culpabilidad inmediata. Hay que reducir la lista a partir de otras variables y, aunque suele liberar adrenalina, posteriormente, se necesitará reproducir el experimento y robustecer la evidencia. Los errores están a la vuelta de la esquina.
En 2024, como comenté más arriba, se sancionó una nueva ley cuyo proyecto había sido enviado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Plantea un registro amplio de criminalística, es decir, favorece el ingreso de un abanico mayor de personas a la base. Y plantea, por ejemplo, un hecho controvertido en la medida en que habilita la incorporación en la base de perfiles genéticos de personas imputadas. Así es como individuos que deberían gozar del beneficio de la duda son tratados de la misma manera que aquellos que recibieron una condena. Se vulnera, podría pensarse, el derecho a la privacidad de individuos sospechados, pero no culpables. Un criterio que Herrera cuestiona. “Es una locura: uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario y no al revés. No tenés que estar en una base de datos por 100 años”. E ilustra con un ejemplo: “Supongamos que se te quiere relacionar con un crimen porque alguien te señaló en una causa. Ingresan tu perfil a una base de datos y aunque no tengas nada que ver con ese caso, tu perfil se relaciona o da similar a uno que se encontró incompleto en un robo. Cagaste, no tenés ninguna posibilidad de defensa”.
Como el poder de las bases de datos es considerable, Herrera manifiesta que deberían existir normas de contrapeso, es decir, que resguarden la seguridad jurídica de las personas a las cuales se pretende ingresar sin demasiada justificación.
Según la nueva ley de 2024, incluso, cualquier ciudadano que quiera dejar su perfil en una base de criminalística lo puede hacer. La norma presupone que hay gente que lo haría, porque no cometió ningún crimen y está segura de que no lo hará en un futuro. “La gente está lejos de entender las complejidades en la forma de encarar las comparaciones en las bases de datos, ya sea por falsos positivos o falsos negativos. Son sujetos a manipulación. Estás dejando tu perfil genético y no te están explicando para qué. ¿Con qué excusa el Estado te pediría que dejes tu perfil en una base de datos? ¿Por las dudas? ¡Es absurdo!”.
La ley, entonces, propone una base de datos genéticos amplia, con el objetivo de ejercer un mayor control. Se dice que con el propósito de hallar delincuentes. Pienso que este punto es discutible: cualquier persona que sea víctima de un delito querrá justicia, es decir, que hallen al culpable y que le toque el castigo que la ley estipula. Si una base de datos más robusta ayuda a cumplir ese propósito, ¿necesariamente estará mal? Por otro lado, el razonamiento de Herrera sirve para aceitar la controversia: ¿cuál es el límite entre un Estado protector y un Estado policial que persiga personas per se? ¿Quién dice que, por un error quizás, el perseguido termino siendo yo? O terminás siendo vos.
Asimismo, como deslicé al principio, hay un interrogante central: ¿quién debería gestionar toda esa información sensible? Herrera tiene su punto de vista: “El organismo que integra los resultados que arrojan todas las bases de datos de las diferentes jurisdicciones para poder hacer los cruces debería ser un ente nacional y autárquico, es decir, que actúe más allá del gobierno de turno. No debe tener intereses creados ni ser político. Se quería poner debajo de la órbita del Ministerio de Seguridad, y quién asegura que Seguridad no cometa delitos”. Más allá de las intenciones que enuncia Herrera, finalmente quedó bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Estamos por finalizar, pero Herrera me quiere decir algo más. Acepto y vuelvo a encender el grabador. La práctica periodística me ha enseñado que al final los entrevistados se sueltan.
“Quiero desmitificar el poder del ADN. Es muy grande, pero desde que los jueces tienen en la cabeza que el ADN resuelve todo, ya nadie investiga lo preliminar. Es un mito que se deben construir bases de ADN para cualquier cosa. Justifico que debe haberlas, porque los juzgados investigan mal; pero el problema es previo y más básico de lo que se cree”.
Lo que Herrera está diciendo es que los estudios genéticos se convirtieron en un aliado imprescindible, pero no deben ser tratados como una panacea. De considerarlos de esta manera obturan la visión, y lo que puede ser una herramienta excelente, se transforma, más bien, en un instrumento tosco, sin ninguna utilidad.
El problema principal, en apariencia, es que la información no circula entre instituciones. A veces por negligencia, a veces por ignorancia. El asunto es ese: todas demandan la sagrada “articulación”, que no es otra cosa que comunicación. En cambio, en el mundo de la justicia reina el secretismo: yo no te cuento, tú no me cuentas. Cada quien en lo suyo y nadie resuelve nada.
FBI
A Gustavo Sibilla lo conocí en 2018, cuando me llamó para contarme sobre un nuevo desarrollo tecnológico local que estaba enmarañado en medio de un culebrón con ribetes geopolíticos. En ese momento, Sibilla era el principal responsable de GENis, un software para almacenar y comparar perfiles genéticos hallados en escenas criminales.
El producto había sido presentado el año anterior por la Fundación Manuel Sadosky, en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Su objetivo era contribuir desde la ciencia y la tecnología en la individualización de aquellas personas que cometieran delitos como lesiones graves, homicidios y violaciones.
De nuevo, en una escena del crimen los investigadores toman muestras biológicas: uñas, gotas de sangre, restos óseos y pelos. Una vez clasificadas, las pruebas se trasladan al laboratorio, siguiendo una cadena de custodia para evitar contaminaciones. Comúnmente, se emplea un secuenciador que procesa el material para extraer “marcadores”, es decir, segmentos de ADN para constituir los perfiles genéticos de los individuos implicados en la causa. Ahí entra en acción GENis, que adquiere los datos directamente desde el laboratorio. Aunque uno puede cargar perfil por perfil de manera manual, la opción recomendable es la automática: se enchufa el software directamente al secuenciador. A excepción de un chequeo veloz de los datos para verificar la consistencia, el procedimiento casi no requiere de intervención humana.
El sistema habilita el análisis cruzado y automático, utiliza tasas de probabilidad y permite resolver si se está en presencia de la misma persona que cometió un nuevo delito o bien si es otro sujeto implicado. De este modo, cuando se lanzó, permitía soñar con un aporte en la sistematización de causas que en apariencia no estaban conectadas y promovía la celeridad en el sistema de justicia; ya que –como es conocido– la desorganización administrativa conduce a una pesada burocracia que atasca aun las mejores intenciones.
El avance era el corolario de cuatro años de intenso trabajo de mentes autóctonas. El producto de un esfuerzo conjunto de la Fundación Sadosky, la Sociedad Argentina de Genética Forense, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal. En ese momento, recuerdo que Sibilla estaba en un rally de reuniones con representantes de los poderes judiciales de las diferentes provincias y buscaba que pudieran adoptar el nuevo sistema.
La cosa venía bien, pero el apuro de Sibilla no era buena señal. En 2017, es decir, un año antes de nuestro primer intercambio, el gobierno de Mauricio Macri había comenzado a promover la incorporación de CoDIS (Combined DNA IndexSystem), un software creado por el FBI que, básicamente, cumpliría con las mismas funciones que la versión local. Era lo mismo, pero con pequeñas diferencias que vale la pena señalar.
El sistema foráneo utilizaba un programa cerrado cuyo código fuente era propiedad del FBI. Es decir, a partir de la implementación de CoDIS, EE.UU. tendría acceso a los datos forenses que Argentina registrase; y, en este sentido, los científicos locales no podrían realizar los cambios que considerasen porque todo el know-how quedaría resguardado por los desarrolladores estadounidenses. Como ventaja aparente, CoDIS se ofrecía de manera gratuita porque no cobraba licencia, aunque en la práctica, el Estado argentino debía pagar por el hardware fabricado en Estados Unidos y solventar, además, las capacitaciones para ponerlo en funcionamiento en cada jurisdicción.
¿Por qué Estados Unidos tendría interés en conocer los perfiles de criminales argentinos? ¿Por los motivos de “seguridad nacional” que siempre alega? La única hipótesis que en aquel momento esbozaban Sibilla y compañía era de corte más general. CoDIS era un eslabón más al interior del programa imperialista que la potencia mundial ejecuta desde los tiempos de la Guerra Fría y en el que monitorea a sus vecinos del sur. Otra forma de asegurarse el monopolio de la vigilancia internacional. Una respuesta tan esperable como posible. No lo sé, a mí siempre me hizo ruido esta respuesta, pero nunca hallé una hipótesis mejor.
La génesis de la controversia se remontaba a 2016 cuando, en las vísperas de la visita de Barack Obama al país, Patricia Bullrich y Noah Mamet –embajador de EE.UU. en Argentina– firmaron el “Acuerdo para incrementar la cooperación en la lucha contra el crimen grave”. El convenio preveía “el intercambio automatizado de los perfiles genéticos”, pero como Argentina todavía no había puesto a punto GENis, y CoDIS ya contaba con 20 años de trayectoria, el mandato indicaba que –una vez más– el más débil debía sumirse a las reglas del más fuerte para cumplir con el espíritu del pacto.
El asunto, entonces, estaba complicado para la tecnología local. En 2017, por intermedio de una resolución del Ministerio de Seguridad, Argentina adoptó CoDIS; y GENis, aunque impulsada por el MinCyT, nunca obtuvo el apoyo del gobierno.
Sin embargo, gracias al empuje de sus creadores, GENis avanzó en el despliegue y la rúbrica de convenios con los poderes judiciales provinciales. Se cubrieron nada menos que 20 provincias, salvo por Mendoza y Córdoba, que habían instalado CoDIS, y por San Luis, que había desarrollado un software propio. También, lograron firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación y se instaló en Gendarmería; con el ministerio de Seguridad de Provincia de Buenos Aires y lo instalaron en la Policía bonaerense; con el ministerio de Justicia y Seguridad de CABA e hicieron lo mismo en la Policía porteña.
En 2023 se firmaron los dos documentos más importantes: por un lado, un convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y por otro, consiguieron un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (que hasta ese momento tenía CoDIS). Además, se publicó una resolución en el Boletín Oficial, que designó a GENis como el software oficial del Registro Nacional. No obstante, la designación no lo volvía excluyente: en la práctica cada jurisdicción podía utilizar el que desease.
En noviembre de 2024, para escribir este libro, me acordé de Sibilla y su predisposición para hablar. Le escribí por WhatsApp y su espíritu parecía intacto. Las ganas de contar, el empuje por comunicar su proyecto. Atendió el teléfono y de primera pasó a quinta:
“Hay 23 provincias más la CABA. La red debería tener 24 nodos y de ese total solo cuatro llegaron a enviar perfiles genéticos al Registro Nacional que funciona en el Ministerio de Justicia. Esto es todo lo que se logró en 10 años desde la creación del Registro. La performance es ridícula, patética. La última vez que realicé un análisis de cobertura no llegaba al 10% de los individuos condenados por delitos contra la integridad sexual”, sostiene.
Sibilla refiere únicamente a la integridad sexual porque –como se mencionó antes– hasta hace poco tiempo ese constituía el único delito que permitía incluir el ADN en la base de datos del Registro Nacional “Ángeles Rawson”. Es decir, en la práctica, ni GENis ni CoDIS habían podido funcionar porque las jurisdicciones no enviaban sus datos.
Cuenta Sibilla que no hubo ninguna novedad hasta noviembre de 2023, cuando se conoció el primer match, a partir de un anuncio oficial realizado por el Ministerio de Seguridad. Así lo relata: “Nos pusimos contentísimos, porque nos dimos cuenta en ese momento que la herramienta (GENis) sirvió para suministrar justicia en un caso. Sin embargo, hay que decirlo: ese caso tiene la particularidad de que los perfiles genéticos provinieron del mismo laboratorio. No fue un hallazgo interjurisdiccional, tal y como se podría esperar de un registro unificado a nivel nacional”.
“A la fecha, los criminales reincidentes se favorecen por la atomización de los datos que produce la maquinaria de investigación. No organizar los datos es un factor promotor de la impunidad”, advierte. Falta ese hilo conductor que habilita a vincular a un criminal a dos eventos que llevó adelante en diferentes provincias y meses.
El avance en 2024 es heterogéneo: mientras hay provincias que generaron coincidencias gracias al software pero no las difundieron públicamente, existen otras que ni siquiera lo utilizan. Como las jurisdicciones no informan lo que hacen, no se sabe cuántos perfiles genéticos tienen alojados cada una. Otra vez, la falta de información, el secretismo, como aspecto central que obstaculiza el funcionamiento adecuado de una herramienta.
El Registro Nacional estaría unificado si cada jurisdicción informara oportunamente sus hallazgos y el material que carga en su base. Pero ello no sucede. “Nadie quiere compartir los datos, todo el mundo quiere anotarse los hallazgos, las coincidencias como un poroto propio, sin levantar demasiado la perdiz”. Así es como, en última instancia, perjudican al conjunto.
“Todos quieren mantener la ventaja táctica de la primicia, porque en casos de presencia en la agenda, pueden llegar a tener segundos en el aire que son muy valiosos. Dar una noticia antes que nadie significa que ese ministro, ese procurador o científico forense se hará famoso. Nadie quiere regalarle a otro esa posibilidad”, refiere Sibilla.
Para cerrar, un poco ofuscado, remata: “El Registro Nacional se podría constituir de forma muy rápida para empezar a tener resultados, pero falta voluntad de cumplir la ley y luego de compartir la información”.
Le agradezco, me estoy por despedir y su tono un poco frustrado, otra vez, se vuelve entusiasmo. No veo su cara porque la charla es telefónica, pero la imagino. “¡Tenés que conocer la nueva herramienta que está desarrollando Sadosky!”
Se refiere a la Fundación Sadosky, y a una herramienta para garantizar la cadena de custodia en casos de evidencias digitales. Utiliza blockchain para asegurar un traslado seguro. “Pensá en esta situación: te secuestran la notebook o el celu, pero nadie garantiza lo que sucede con el dispositivo desde el momento en que te lo sacan. Te lo podrían secuestrar y cargarte videos de pedofilia y estás en el horno”. De nuevo la fragilidad a la vuelta de la esquina; otra vez la sensación de desprotección ante un sistema que camina ciego. Un poco a propósito, otro poco sin querer.
Ciencia y justicia 2/6
Con una pequeña investigación en Google, o a partir de motores de búsqueda todavía más potentes impulsados por la IA, cualquiera puede saber cualquier dato sobre prácticamente cualquier persona que habita la Tierra. Algunos resguardarán un poco más su identidad, pero en esta época donde el celular se transformó en una extensión de nuestro cuerpo, todos somos rastreables.
Ese, de hecho, es el boleto de ingreso al capitalismo en su fase contemporánea; una época en donde la información genera valor. No por casualidad, autores best seller como Yuval Harari y Byung Chul Han refieren a conceptos como infocracia y dataísmo - el poder de la información y la religión de los datos, respectivamente-, como dos herramientas fundamentales para entender al menos un poco de todo lo que pasa.
Según el académico canadiense Nick Srnicek, en este paisaje de avances tecnológicos desbocados y transformación cultural, los modelos económicos que prevalecen son las plataformas, es decir, intermediarios que saben cómo gestionar nuestros datos. Desde Uber, que vincula a alguien con ganas de trasladarse con otro alguien que ofrece un traslado; hasta Mercado Libre, que relaciona dos partes para que puedan efectuar cualquier tipo de transacción comercial. Los datos se valorizan, se compran, se venden, circulan como mercancías, y lo más importante: son adquiridos por las grandes compañías para conocer nuestros gustos, nuestros próximos movimientos, nuestros placeres del presente y, sobre todo, los anhelos del futuro. Nada escapa al sistema de datos, nada por fuera del capitalismo de plataformas; todo sucede al interior del régimen de tecnocontrol. Nos sentimos cada vez más libres y somos cada vez más controlados. Los Estados ya no necesitan demasiado para ejercer la vigilancia. El panóptico es un panóptico digital: todo queda registrado. Y todo, fugazmente, se olvida. El panóptico es cada uno: en la aldea global, metáfora de internet, todos juzgamos y somos juzgados al mismo tiempo.
Ahora bien, si los datos personales son sensibles, imaginemos lo que sucede con la información genética; ese código único e irrepetible que define a cada uno de los 8.000 millones de individuos que componen la humanidad. Brindarlo sin ningún tipo de reparo, sin comprender las consecuencias, también es un signo de época. En Estados Unidos, se difundió un informe que señalaba que en 2018 uno de los regalos de Navidad más vendidos fue el kit para genealogía. Es decir, había furor entre las generaciones del presente por conocer las rutas que unían su pasado.
Vullo refiere a esta moda: “Hay bases de datos que se usan para saber, por ejemplo, si tenés un 15% de afro, otro 15 de asiático y un tanto de americano. Sirven para consultar rutas migratorias y ancestralidad. Se usan con fin recreativo para conocer cierta información sobre el origen, pero los usuarios no advierten que dejan todo su genoma allí”. Este ejemplo, pienso, es una parte fundamental de la maravilla que provoca el ADN. Parece magia, pero es ciencia. O también es magia.
Por supuesto, la magia también tiene su parte oscura. La misma información que, utilizada en un contexto, permite orientar la resolución de un crimen para el que no se tienen demasiadas pistas; empleada en otro escenario, podría ser útil para el señalamiento de minorías. Por eso es necesario cuidar los datos, más aún los que definen una parte importante de nuestra identidad.
Como en todos los temas, existen posturas extremas. Están quienes creen que todos los ADN de las personas que cometieron cualquier clase de delito deberían estar incluidos en una base de datos. Y, por otro lado, también están quienes sostienen que no todo es susceptible de ser registrado y almacenado; que, en definitiva, la información genética es muy sensible como para ser incluida en bases criminales. Un modelo persecutorio que choca de frente con el precepto de que, como recordaba Herrera, “uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
Entre la ciencia y la justicia, está la bioética: un campo disciplinar que, si bien existe desde hace varias décadas, en el presente adquiere un carácter renovado. “La sociedad no tiene en claro las premisas éticas en cuanto al resguardo y la sensibilidad de la información. En Argentina, el consentimiento no se entiende; me refiero a cuando las personas incorporan datos en plataformas y realmente no están al tanto del destino de la información que les extraen. La discusión ética es una discusión que estamos dando muy pocos. Siento que nadie nos escucha”, enfatiza Herrera.
Concuerdo con Herrera: los datos son muy valiosos como para no preocuparse al respecto. La sociedad debería estar al tanto de las discusiones; pero también es verdad que aquello que denominamos “sociedad” no puede estar al tanto de todas las discusiones. A menudo, creemos que nuestros temas son los más importantes y que les interesarán a todos. Pero no, es una ilusión. En 2025, hay poquitos fenómenos que concentren la atención de todos, o de casi todos. Ni siquiera el Mundial en Qatar interesó a todos: jamás voy a olvidar que mis hermanas aprovechaban los partidos definitorios de la Selección para ir al supermercado porque podían hacer las compras más rápido.
Lo que sí, en cambio, me parece que se podría pedir es que los responsables de impartir justicia tengan una formación básica en el rubro. No se trata de que todos los jueces, los fiscales y los abogados sean genetistas forenses, sino que tengan conocimientos elementales, pero suficientes como para poder mantener un diálogo con los especialistas. Para saber, en definitiva, de qué manera la justicia puede sacarle el jugo a la ciencia.
Ese diálogo entre disciplinas suele estar quebrado por el ego que caracteriza a cada espacio corporativo. Herrera apunta y dispara: “El juez no sale de su escritorio, casi nunca baja al terreno. Cuando desde lo técnico uno quiere indicar que hay cosas que se hacen mal, se enojan. Te dicen que no podés explicarles cómo hacer su trabajo. Claramente falta una sintonía fina entre la justicia y los expertos técnicos”.
Como fuere, la falta de diálogo culmina por nublar la posibilidad de justicia. Así las cosas, la ciencia se parece mucho a una herramienta formidable que nadie sabe muy bien cómo aprovechar. Quizás porque en el fondo a nadie le interesa aprovecharla.