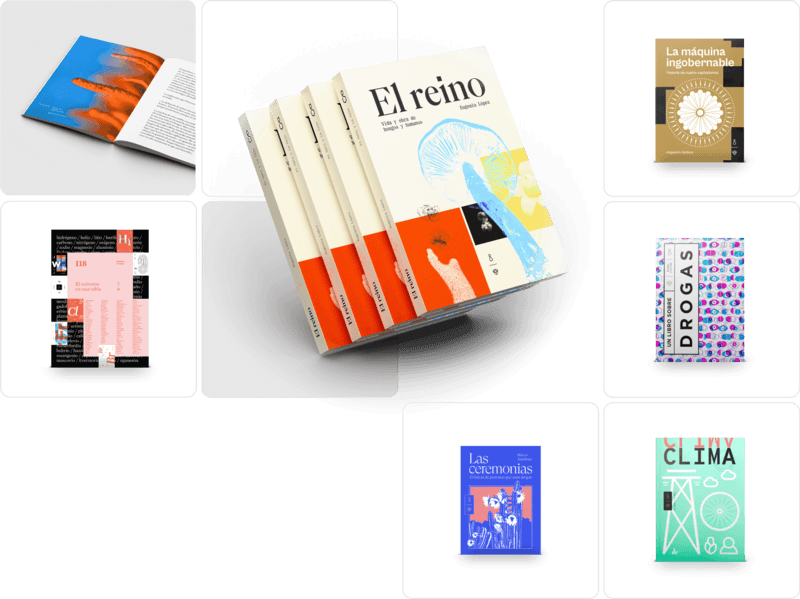En la cárcel hay inocentes. Gente que no cometió ningún delito y que sin embargo cumple una pena. Están encerrados, privados de su libertad, con la vida en pausa y sin saber por qué. A veces sí saben por qué. Tenían que encontrar a un culpable y ellos la pagaron. Cayeron en desgracia. “Víctimas del sistema”, suele resumirse. De un sistema que está compuesto por los actores de la justicia –jueces, fiscales, abogados, peritos– y por presiones secundarias, aunque a veces determinantes. Me refiero a la presión social y a la presión mediática. A veces una movilización de la sociedad es consecuencia de una noticia contada de manera espectacular; y a veces un tema se pone en agenda recién luego de que la gente lo manifiesta en la esfera pública. Da igual, el asunto es que en la cárcel hay inocentes.
¿Cuántos? No se sabe. Hay condenas erradas, pero no hay datos. Y sin datos, no hay diagnóstico; sin diagnóstico no hay política; sin política nada cambia; si nada cambia, las injusticias continúan.
No hay datos en Argentina, pero tampoco en el mundo. La afirmación es grandilocuente y me hace quedar como un perezoso. No lo soy. Fui en busca de Manuel Garrido, exfiscal anticorrupción de la Nación y director ejecutivo y presidente de la fundación Innocence Project Argentina (IPA). Y no se demoró en señalar la ausencia: “Los datos sobre inocentes condenados representan una dificultad, porque es algo muy difícil de medir. No conozco cifras serias en ningún país; precisamente, es un fenómeno que está oculto, con hechos que pasan por abajo del radar”.
Garrido es una rara avis en el espeso mundillo judicial. Una de las pocas personas que siento capaz de decirme lo que luego, en efecto, me dice: “Prefiero no mentir. No tiene sentido lo que pueda llegar a decir”.
El dato es que no hay datos, pero sí hay historias. Las historias de unos que, eventualmente, pueden ser las historias de muchos. Compartir historias sobre las condenas erradas produce alivio. Y también otras sensaciones. Lo comprobé mientras le daba vueltas a cómo arrancar este libro, el 7 de octubre de 2024. Estaba en La Plata, sentado en la séptima fila de sillas de un aula, en el segundo subsuelo del Edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional. Esa tarde vi a muchas personas, saludé a otras tantas, pero solo escuché realmente a Marcos Bazán.
Escuchar en el sentido de prestar atención con todo el cuerpo, de abrir la memoria para dejar que las palabras se asienten y se queden. Palabras que me acompañan todavía, que me retumban en los oídos. Una especie de eco que de allí en adelante nunca más me abandonó.
Marcos estaba siendo entrevistado por Mag, de Innocence Project Argentina, que acababa de preguntarle qué le había permitido salir adelante mientras estuvo en prisión:
—Cuando estaba en la cárcel, lo único que me sacó adelante fue el pensamiento de la venganza hacia el sistema judicial, hacia toda la policía, hacia toda la mafia que me llevó preso. Disculpen que me ponga así, pero todavía sigo resentido. En algún momento espero cumplirla.
—Creo que es un sentimiento muy humano… —interrumpió Mag.
—Es lo que me sacó adelante.
—¿El enojo?
—No, no, la venganza.
La justicia tarda en llegar, o bien, en el peor de los casos, nunca llega. Por eso, aunque lo políticamente correcto sea pedir justicia, para aquellos que creen que nunca llega, el único sentimiento posible es la venganza. Si Marcos piensa de esa manera es porque la cárcel en Argentina no cumple el objetivo de reinserción social.
—Cuando uno sale se ve muy limitado, no se termina ahí. Tenés una mancha, tenés que limpiar tu nombre —dice.
¿Por qué Marcos pidió venganza y no justicia? Creo tener la respuesta: puede pedir justicia quien todavía cree que existe.
Por eso, la invitación de este libro, en parte, es a creer que la justicia existe para, de alguna manera, poder pensarla. Una invitación similar a la que hace el best seller israelí Yuval Harari cuando refiere a su concepto de ficciones imaginadas. Sencillamente, si en un momento determinado muchos pensamos lo mismo y lo comunicamos a otros muchos, puede que finalmente esa ficción impacte en nuestras vidas. Nada extraño: lo que algunos estudiosos de las ciencias sociales bautizaron como la construcción social de la realidad.
Cuando me fui de aquel encuentro en La Plata, me llevé la frase de Bazán grabada en el grabador, y también en la cabeza. Además, me llevé una sensación muy específica de vértigo: con este libro, como me había pasado algunas otras veces, me enfrentaba a una inmensidad digna de ser estudiada. Y la dignidad es una cosa jodida de mensurar. La cárcel es una caja negra, una zanja inexpugnable, la cumbre de la burocracia y de lo inaccesible. El castillo de Kafka. Entre la gente que conoce lo que sucede allí adentro y la que no, hay una brecha. Un vacío de sentidos que suele ser colmado de manera desajustada y espectacular por los medios de comunicación: la lógica de Policías en acción, El marginal y sus sentidos comunes que todo lo impregnan. La realidad siempre es peor que sus representaciones, precisamente, porque es más real.
Etiquetados
Los inocentes constituyen un blanco fácil. A menudo, las pruebas científicas que potencialmente los podrían exculpar no alcanzan para jueces que ya tienen la decisión tomada de antemano. Decisiones que afectan a personas que no son capaces de defenderse; que en última instancia terminan por ceder frente a la trampa del sistema judicial y de los medios; que no son capaces –lógicamente– de soportar el peso que implica la condena social y la condena mediática; estigmas que viajan como piñas que quitan el aire y asfixian a cualquiera.
A Cristina Vázquez, los medios la apodaron “la reina del martillo”. Fue culpada cuando tan solo tenía 19 años por el homicidio de Ersélida Leila Dávalos, sucedido en Posadas, Misiones, en julio de 2001. La sentencia no enfatizó tanto en las pruebas, sino en el estilo de vida de Cristina, de carácter “promiscuo” y “marginal”. Ni huellas, ni ADN, ni ninguna pista que la involucrara con el asesinato. Aunque fue liberada por falta de mérito, en 2007 fue detenida nuevamente y, en 2010, condenada. Nueve años más tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que la condena había sido errónea y la absolvió. Estuvo privada de su libertad durante once años por un delito que no cometió. Ocho meses más tarde, cuando finalmente ya había recuperado su libertad, se suicidó.
Vivimos en una época de cancelación, donde todos son jueces y custodios de la moralidad ajena. De hecho, las redes sociales alimentan esta situación de una manera inaudita. Todos deben dar explicaciones; explicaciones que antes no se daban. Explicaciones que sobran, que nadie pide y que todos piden al mismo tiempo. Cómo escapar a esa situación en la que todos somos culpables y todos culpabilizamos a la vez. La cultura de la cancelación es una fuerza aplastante. Personas sobre las que se sospechan las peores faltas son despedazadas en la esfera pública, sin invocar la presunción de inocencia. Los individuos son culpables hasta que demuestren su inocencia y no a la inversa. “Por algo será”, “algo habrá hecho”. Dos o cuatro notas en medios o portales de buena circulación y la suerte está echada. De la misma manera en que desarmar una fake news es más trabajoso que lanzarla al océano virtual, desarmar una cancelación es más difícil que el propio hecho de cancelar. Si algún periodista, ávido de que su nombre engorde unos kilos en la arena pública, espectaculariza aún más las cosas, parece directamente no haber retorno.
La vida es tiempo: si el tiempo se pierde, la vida se pierde. Hay personas que, de manera injusta, observan cómo se consume todo su reloj de arena en prisión.
En 10, 15, 20 o 25 años se pueden hacer muchas cosas: casarse, hacer una carrera, tener hijos; divorciarse, dejar una carrera, abandonar hijos. Glynn Ray Simmons casi que no pudo hacer ninguna. Estuvo 48 años en prisión siendo inocente, en lo que constituyó uno de los errores judiciales más impresionantes de la historia de Estados Unidos. Fue arrestado por un robo en 1975 (Oklahoma), cuando tenía 21 años. Aunque lo estaban por dejar volver a su casa, la policía le pidió que participara de una rueda de identificación porque no tenían suficientes personas para armarla. Así terminó acusado y declarado culpable del asesinato de Carolyn Sue Rogers, una empleada de una licorería que había recibido un disparo en la cabeza durante otro robo. Lo paradójico es que Simmons ni siquiera estaba en la ciudad cuando el crimen de la comerciante sucedió; y, luego se supo, ni siquiera había sido identificado en la rueda. En septiembre de 2023 recuperó su libertad y fue declarado legalmente inocente del delito. En un lugar racista e injusto, ser negro y pobre te convierte en un blanco fácil.
Este libro también se refiere a condenas que no cumplen con todas las premisas que debe cumplir una condena ajustada a derecho: la igualdad ante la ley y el debido proceso. Ahora bien, cuando el sistema judicial no funciona del modo en que se espera, ¿hay alguna consecuencia? Y, de manera complementaria: ¿qué puede aportar la ciencia para ayudar a la justicia?
Cosmovisiones
Muchas preguntas y ninguna respuesta: cuando uno comienza a escribir un libro suele suceder de esta manera. Luego, con el correr de la escritura, no es que la cosa cambie demasiado. Es decir, uno tiene más o menos la misma cantidad de preguntas, solo que se modifica la calidad. Avanzar en el proceso de conocer implica eso: calibrar los interrogantes.
Cuando este libro era solo un espejismo, empecé por donde siempre empiezo, por los lugares conocidos. Fui a lo seguro. Y lo seguro, cuando de ciencias forenses se trata, para mí, puede condensarse en dos nombres: Guillermo Pregliasco (físico forense) y Néstor Centeno (entomólogo forense). Además de saber mucho, son buenos narradores.
“Me gusta que, por una vez, sea la justicia la que se siente al banquillo”, me dijo Willy Pregliasco por WhatsApp, cuando le comenté que estaba por comenzar un nuevo libro sobre ciencia y justicia. Luego, me pidió que por favor lo llamara la semana siguiente, porque estaba muy cargado de cosas. Desafortunadamente, con Willy nuestras comunicaciones son telefónicas porque nos separan 1600 kilómetros de distancia. Sin embargo, su precisión y sus ideas me hacen sentir cerca. Siempre hay lugar para hablar pausado, para preguntar y para pensar mientras el diálogo transcurre.
Cuando pude dar con él, me atendió y me pidió que lo esperara un segundo mientras ponía la pava para un mate. Así que estuve un rato al teléfono escuchando ruidos que me costaba identificar. Luego retomó y, sin que le preguntase absolutamente nada, me dijo: “De alguna manera, un juicio es evaluar una escena. Los testigos, los imputados, la evidencia, las pericias. El objetivo es entender qué es lo que pasó y obtener como resultado un fallo buena leche en función de la verdad que se puede reconstruir. Ahora bien, si uno advierte el funcionamiento de la justicia, los fallos de los jueces no suelen revisarse, hay un montón de cerrojos para que sea muy difícil de reevaluar”.
Esa, probablemente, sea la principal diferencia entre la investigación científica y el modo en que funciona la justicia. Mientras la primera todo el tiempo está en cuestionamiento, porque los científicos están dispuestos y entrenados en revisar cada resultado en cualquier momento, con la justicia no pasa lo mismo. La palabra “fallo” implica un cese del razonamiento. “El fallo de un juez es un no se habla más del tema. Aunque es una actitud anticientífica, se entiende perfectamente. Los problemas deben resolverse en tiempo y forma. Una justicia sin tiempo, en definitiva, no es justicia”, explicó.
En la práctica, lo que sucede cuando alguien va preso es que difícilmente su situación pueda revisarse. La máquina legal es un artefacto que no permite errores. De aquí, tal vez, venga la necesidad de los jueces cuando solicitan a los peritos de cualquier área científica que les den el cien por ciento de certeza sobre un diagnóstico. Pero ninguna ciencia, ni siquiera la genética, es infalible. Con lo cual, el pedido se parece más a una necesidad, a un anhelo, que a su posibilidad de materializarse. La ciencia camina hacia la certeza, pero nunca llega a conquistarla. Mientras el conocimiento científico busca nuevas preguntas, la justicia solo quiere respuestas. Entonces, ¿cómo trabajarán en conjunto científicos y abogados cuando fueron formados y construyeron sus trayectorias en base a dos culturas de trabajo tan distintas?
Le hice esta pregunta a Centeno. Me interesaba saber qué pasa en concreto cuando hay una escena del crimen y llega algún perito científico. ¿Cómo son recibidos? “Hay algunos que directamente me han dicho a eso que vos hacés no le damos bola, en un tono despectivo. Pero, en general, tienen en cuenta si ya participaste o no en casos previos, qué chapa tenés, el hecho mismo de haber estudiado tanto y de provenir de un ámbito universitario”.
La ciencia, en el mundo moderno, es garantía de confianza. Las primeras en descubrirlo fueron las grandes industrias que, desde hace mucho, recurren a los sellos del conocimiento para poder vender más productos. Pasta dental avalada por odontólogos, barbijos con telas cuya calidad fue probada por organismos científicos, yogures probióticos y supernutritivos elaborados en laboratorios de prestigio. En la justicia, la ciencia puede funcionar como un manto que baña decisiones difíciles en casos controvertidos. Si lo dice la ciencia, entonces es palabra santa. Pero no todos creemos por igual en los mismos santos.
A pesar de las diferencias, ciencia y justicia se necesitan. “Al final descubrir la verdad es un trabajo en equipo: nosotros hacemos argumentaciones basadas en evidencia, pero la verosimilitud de las cosas es argumentada por los abogados. También son fundamentales los jueces que saben escuchar, los familiares que se esfuerzan para que se llegue a juicio. Que la justicia funcione es el resultado de un montón de actores. Los peritos tenemos una participación muy limitada y potencialmente determinante”, me dijo Pregliasco.
A veces, en realidad, parece más determinante de lo que es. Por más que las pruebas científicas sobre el autor de un crimen sean robustas, la que decide, de nuevo, es la justicia. Centeno lo cuenta así: “En la justicia las verdades son muy provisorias, tanto que el juez termina por decidir lo que quiere. Hay muchísimos ejemplos en los que uno puede presentar pilas de pruebas, evidencias y argumentos, y su decisión termina decantando en lo contrario, pese a que no tenga sustento alguno. He estado en causas en que casi sin pruebas se condena a una persona nada más que porque lo querían condenar”.
Como me esperaba, el diálogo con Pregliasco y Centeno me ubica. Me paro de otra manera; ahora las agujitas de la brújula no disparan para cualquier lado. Son dos científicos que conocen los límites, las fronteras; que saben, a priori, algunas cosas de uno y otro ámbito.
En definitiva, dos cosmovisiones chocan entre sí: a medida que se pasa del territorio de la ciencia al de la justicia, el interés por la verdad también parece contaminarse un poco. Pero de la misma manera en que existen la justicia y las injusticias, también hay buena ciencia y mala ciencia. De hecho, las prácticas no científicas barnizadas de ciencia tuvieron efectos concretos a lo largo de la historia.
Basura
Ezequiel Mercurio es un psicólogo forense con el que alguna vez intercambié ideas. Lo llamé, le conté qué estaba haciendo y recitó sin vueltas: “El objetivo que debe tener la justicia al momento de incorporar el trabajo de los expertos es evitar que se le cuele ciencia basura. Si no tenés un sistema de justicia robusto y jueces preparados que te permitan de antemano tamizar qué es verdadera ciencia y qué es ciencia basura, todo se vuelve muy jodido”.
En este sentido, ilustra, todavía se solicitan pericias grafológicas, algo que “no es nada serio”. Mercurio dice “ciencia basura” dos veces y a mí me suena un poco fuerte la afirmación. La dejo porque es suya y porque además tiene sus motivos.
En el ámbito forense hay escalones. No es lo mismo lo que puede aportar la física, la entomología, la genética o la psicología. El problema, en cualquier caso, es vender al público que una técnica tiene un cien por ciento de eficacia y certeza, cuando es imposible resistir ese tipo de afirmación. Porque afirmaciones de esta clase chocan de frente con el método científico, que está acostumbrado a corregirse, a volver sobre sus pasos para validarse nuevamente. Como un sistema que constantemente necesita perfeccionarse. Aunque suene descabellado, no fue un físico, ni un entomólogo, ni un genetista, ni un psicólogo quien se jactó de semejante cosa. No: fue un guía canino que, bajo el paraguas de la odorología forense, aseguró que el poder olfatorio de su animal no tenía fallas. En el medio, sus investigaciones fueron tomadas como pruebas en juicio. Inocentes terminaron presos. De hecho, con ironía, el periodismo lo llamó el “peritrucho”. Así de delicada es la relación, ahora sí, entre la ciencia, sus aplicaciones y la justicia.
Pregliasco, fiel a su estilo, sintetiza: “De la misma manera que hay gente muy preparada, también está lleno de chantas redomados. Es un ambiente lleno de brujos”. Lo que hay que evitar por todos los medios es que una idea disparatada termine por ubicar a un inocente en una silla eléctrica.
A menudo, aunque el aporte de los científicos es bien recibido, los jueces optan por otro tipo de asesoramiento. “Hay muchos mentirosos seriales que actúan de peritos y son convocados por los jueces una y otra vez. ¿Por qué? Porque de esta manera garantizan que la situación se resolverá rápido. Un fallo veloz. Es un actuar funcional a una justicia que se quiere sacar las cosas de encima”.
Si se recuerda cómo nació el método científico, fue Descartes quien popularizó la fórmula “Cogito, ergo sum”. “Pienso, luego existo”. Pensar es una certeza que provenía de la duda; y la duda es el motor de la existencia, la piedra angular de la ciencia. De aquí el cultivo del escepticismo que identifica el quehacer de los científicos. Y que suele estar muy peleado con la representación de ese quehacer en la cultura. En ello, series como CSI hicieron su parte. Mostraban en sus capítulos cómo científicos forenses (brillantes y bonitos) resolvían crímenes muy complejos en cuestión de horas. Ideas preconcebidas: así no funciona la justicia y mucho menos funciona la ciencia.
Mordidas
La odontología forense, por caso, es una disciplina que durante mucho tiempo decidió la suerte de cientos de inocentes que culminaron en prisión, gracias a un conocimiento mal aplicado. En la serie documental The Innocence Files se historiza al respecto. La premisa de la disciplina, básicamente, era que los dientes constituyen una muestra de singularidad para cada persona. El problema con las mordidas, sin embargo, es que cuando se extendían las pruebas a más gente y se alejaban de los casos individuales, el elemento subjetivo saltaba a la vista y ni siquiera los expertos estaban en condiciones de coincidir en si las mordidas correspondían a un sospechoso u otro. A menudo, ni siquiera se podía asegurar si efectivamente se trataba de mordidas, o bien, de alguna otra lesión. En la práctica, entre la sangre y los moretones, nada se veía demasiado claro.
La serie narra el caso de Levon Brooks, acusado del asesinato de Courtney, una niña de tres años que fue hallada en un estanque con signos de haber sido atacada sexualmente. El odontólogo forense del caso, el Dr. West, era muy consultado para la época y, con el respaldo que le otorgaba su aparente eficacia en la resolución de casos difíciles, decía cosas como la siguiente: “Se puede comparar una mordida de una víctima con alguien que literalmente es un criminal. Como las huellas dactilares, por ejemplo”; “Fue este hombre sin duda alguna”; “Una mordida supera a una huella digital porque prueba que estuviste presente y que estuviste en una confrontación violenta con ese individuo”.
Entonces, como la impresión de los dientes que le tomaron a Levon, aparentemente, coincidía con las registradas en el cuerpo de la niña, este hombre, afroamericano, terminó preso en un país donde los blancos escriben las reglas.
Durante el juicio, el odontólogo recurrió a su elocuencia y explicó cómo había llegado a la conclusión del caso. Para validar su método, hizo lo que muchos científicos en épocas pasadas: entregó su cuerpo a la ciencia y se dejó morder con el objetivo de revestir de credibilidad el asunto. Para ser justos con West, el propio Ted Bundy había sido encarcelado por la fuerza probatoria que entregaba su mordida. Gracias a este caso resuelto por el Dr. Souviron, a partir de los 70, la odontología forense adquirió un estatus fenomenal en la resolución de crímenes. En Estados Unidos, se pasó de uno a cincuenta casos resueltos con este método en un año.
Cuatro meses después, cuando Levon estaba preso en la penitenciaría de Misisipi, encontraron a otra niña, Christine Jackson, hundida en el estanque y con marcas de mordida. Un asesinato con las mismas características que el que supuestamente había protagonizado Levon, solo que esta vez el presunto asesino no había podido ser el mismo porque ya estaba encarcelado. Otra vez, se consultó a West para que pudiera ofrecer su perspectiva. Y, de nuevo, el experto fue categórico con un lenguaje sin fisuras. “Las mordidas halladas en el cuerpo de Christine Jackson fueron infligidas, en efecto y sin duda, por Kennedy Brewer”.
Ambos casos se comenzaron a resolver cuando, después de algún tiempo, fue convocado Souviron y las pruebas realizadas arrojaron resultados distintos. Luego de ver en la TV la potencia que podrían tener en los años 90 los estudios de ADN para ayudar a inocentes a salir de prisión, Brewer contactó a Innocence Project.
Innocence Project fue fundado en 1992 y para comienzos del nuevo siglo ya recibía más de mil cartas anuales de presos que reclamaban sus servicios. Aún así, tomaron su caso, y a fines de 2021, demostraron con resultados de ADN que Brewer debía quedar excluido como sospechoso y localizaron al verdadero culpable: Justin Johnson confesó los dos crímenes. Hizo falta un poco más de tiempo para que Levon también obtuviera su libertad. A partir de la pesquisa complementaria de un entomólogo llegaron a la conclusión de que las mordidas en el cuerpo de la niña ni siquiera eran humanas, sino de cangrejos acuáticos, que eran muy comunes en estanques como en el que la habían depositado.
Muchos de los inocentes que terminaron en prisión luego pudieron salir en libertad gracias a los avances en los estudios de ADN, que ofrecieron una propuesta más ajustada a los hechos. Este caso constituyó un ejemplo más de que las mordidas no representan una evidencia forense sólida. Aunque muchas personas, durante décadas, estuvieron privadas de su libertad por culpa de los peritajes de dentadura que hizo West, el problema continúa abierto. A la fecha, muchos estados de EE.UU. lo consideran ciencia basura e imponen restricciones para que no pueda ser admitido como prueba, pero hay otros que no. En Argentina no hay reglas al respecto y se puede admitir la prueba según cada caso.
Verdades
Cuando uno estudia periodismo y ciencias sociales aprende –porque así se lo enseñan– que la verdad es una construcción, que hay hechos e interpretaciones. Desmarcarse de las interpretaciones es una tarea titánica, quizás imposible. Sin embargo, hacer el esfuerzo por acercarse lo máximo a la comprensión de los acontecimientos vale la pena.
Lo que nadie te enseña es qué sucede cuando las evidencias compiten entre sí. Afortunadamente, lo aprendí cuando leí a Bruno Latour, uno de los principales referentes de las denominadas “humanidades científicas”. Desde su punto de vista, “lo indiscutible proviene de lo ampliamente discutido”. Con esta frase quiere decir que todas las evidencias científicas se construyen y que las voces de los diferentes actores tienen un peso dispar. Dicho de otro modo: incluso al interior de una comunidad científica discutidora, siempre tiende a prevalecer la voz con mayor elocuencia, la que es capaz de convencer al resto. El problema es cuando ese científico que a lo largo de su vida alcanzó más laureles utiliza sus credenciales para tener razón en cualquier circunstancia. Es el caso, por ejemplo, de Luc Montagnier, el investigador francés que descubrió el VIH, obtuvo el premio Nobel en 2009 y luego aprovechó ese capital simbólico para decir cualquier cosa: que es posible librarse del VIH con una buena alimentación, que las vacunas envenenan a la población y que comer papaya fermentada ayuda a combatir el mal de Parkinson.
Eduardo Wolovelsky es un biólogo y divulgador argentino que suele decir que la ciencia se parece mucho a una conversación eterna y que –ahora me sumo yo y vamos a coro– siempre prevalecen unos argumentos en detrimento de otros. Nada muy diferente a cuando a los abogados les toca armar una estrategia para defender a un acusado: destacan algunos eventos, mientras que dejan suspendidos otros. Algunos aspectos se iluminan y otros se ocultan.
Pero ¿cómo actúa la justicia ante una controversia científica? Es sencillo responder cuando una posición tiene aval científico y otra no. Pero si hay un tema que tiene defensores y detractores, grupos de interés que desarrollaron amplia bibliografía para sostener sus ideas, ¿en dónde se posicionan los jueces?
Le pregunto a Garrido al respecto y me contesta lo siguiente: “En un tema científicamente controvertido, uno podría asistir a situaciones en que los jueces digan que eligen confiar en la hipótesis de unos peritos en detrimento de la hipótesis contraria de los otros peritos; pero si ni siquiera se discutió hay un problema procesal también. O bien, un juez podría decir: Los dos peritos tienen buenos argumentos. Yo soy juez, no científico, por lo tanto, no estoy en condiciones de condenar a una persona sobre la base de una teoría controvertida. Muchas veces toman partido sin tener la más pálida idea”.
Luego Garrido remata, casi como si fuera una clase: “El sistema acusatorio se basa en que la mejor decisión es una decisión que fue objeto de controversia, y de esa hipótesis y antítesis surge la síntesis, que es la sentencia del tribunal. Si no hay una antítesis, no hay debido proceso”.
Si se evita la controversia para acceder a la verdad, entonces hay una falla en el sistema. Si las posiciones científicas sobre un tema son controvertidas, el juez que decide un caso y el futuro de una persona por lo menos debería conocer esas posiciones. Luego estaría en condiciones de resolver si hay duda razonable (in dubio pro reo) o no hay. Si la hay, el mandato es absolver. El problema es que el sistema judicial no está acostumbrado a funcionar con la duda sobre la mesa. Una vez que la maquinaria se enciende, solo está dispuesta a masticar verdades.
Pobres inocentes
“En un volquete con desechos apareció un cuerpo que llevaba varios días de descomposición. Lo halló un hombre que pudo reconocerlo porque era familiar. Avisó a la policía y terminó detenido. ¿El argumento? Que quienes le tomaron testimonio lo habían visto muy nervioso cuando relataba su hallazgo. ¡Cómo no vas a estar nervioso si encontrás un cadáver y además es alguien conocido! Resulta que la muerte era por causas vinculadas a consumo problemático de drogas. Por suerte lo liberaron luego, pero casos como este hay muchos”, cuenta Centeno.
Quien no tiene posibilidades de acceder a una buena defensa por falta de dinero, y además no cuenta con contención familiar y social, corre con mayores riesgos de terminar en la cárcel, aunque no lo merezca. Si bien resultan condenados de manera injusta, acaban por acostumbrarse a su situación. No tienen acceso a una nueva representación legal, ni hay manera de que sus casos regresen a un tribunal.
No solo los pobres van más a la cárcel, sino que son los que más problemas enfrentan al salir de ella. No tienen salario porque no los toman de ningún trabajo; no acceden a una jubilación porque no trabajaron lo suficiente (o sus empleadores no les hicieron los aportes cuando trabajaban); y las condenas injustas, una vez invalidadas, no brindan un resarcimiento de parte de la justicia que solucione la existencia, o por lo menos no existe una única norma federal que garantice esa reparación. La posibilidad de acceder a ella está obstaculizada por múltiples normas de distintas jurisprudencias que tienden a desestimar el reclamo o, en los mejores casos, otorgar un monto flaco que llega tarde. En efecto, sobrevivir es una cuestión de suerte. La vida se parte en mil pedazos y hay que rearmarla de nuevo, sin herramientas.
“Muchas causas están basadas en prejuicios y preconceptos. A menudo, el tribunal se hace una idea de los hechos y es muy difícil convencerlos de otra cosa. Me ha pasado, incluso, de participar en causas en las que emplean nuestra pericia como argumento para resolver lo contrario a lo que pretendíamos exhibir con el análisis. Muchas veces te usan para mostrar lo contrario”, explica Pregliasco.
En la misma línea, Garrido apunta: “Con la misma prueba condenan a un culpable o dejan a un inocente. Se basan en ideas equivocadas, chismes, relatos de oídas, mala ciencia. La policía le arma causas a los pobres, que generalmente ya fueron seleccionados por el sistema penal en casos anteriores. A los jueces les cae alguien con una causa armada y con antecedentes, y piensan que es culpable sin lugar a dudas. Y si no es culpable igual va adentro porque seguro volverá a delinquir”.
En otras palabras, el sistema penal solo persigue gente pobre. Tanto los condenados culpables como los inocentes pertenecen al mismo sector social desaventajado. No tenés recursos para defenderte, no tenés recursos para pagar peritos. Te toca un defensor oficial que, pese a ser bueno, hace lo que puede para sostener la calidad de su trabajo porque está saturado de casos. Y cada vez son más. Las cárceles están a tope pero los acusados nunca dejan de entrar por la puerta. El sistema penal es darwiniano de una forma retorcida: selecciona a los más débiles, a los que peor se adaptan, y los reproduce.
Horror Show
La culpa, para las almas de formación cristiana, representa un peso difícil de sobrellevar. Con el tiempo, y la posterior secularización que a muchos nos ocurre cuando empezamos a adquirir autonomía y elegimos qué leer y qué no, es posible darse cuenta de que las culpas no se lavan con el perdón otorgado por un sacerdote. De la misma manera en que resulta difícil asumir un perdón en el que no confiamos, resulta igual de complejo asumir una culpa no correspondida. Se suele decir que solo Dios es testigo de los hechos. Los que no creen en Dios no pueden recurrir a nadie, son inocentes y nadie lo sabe. Puede ser desesperante, o al menos eso parece.
En concreto: ¿qué sucede cuando una persona es culpada por un acto que no cometió? ¿Cómo gestionar espiritual-mental-psíquicamente el dedo índice apuntando en la sien? No solo eso, ¿qué sucede cuando a la culpa social, a la humillación pública, luego sobreviene la prisión? ¿De qué manera un inocente puede demostrar su inocencia?
Las herramientas provistas por la ciencia y la indagación concienzuda pueden contribuir, en algún punto, a aportar luz en terrenos en donde solo descansa la oscuridad. En Argentina, un buen intento por hilvanar la ciencia, la justicia y la calidad narrativa fue realizado por Enrique Piñeyro a partir del film El Rati Horror Show (2010).
Piñeyro cuenta la historia de Fernando Ariel Carrera, condenado a 30 años de cárcel de manera injusta. En 2005, cuando tenía 27 años, fue confundido con un delincuente que había realizado dos robos. En el primero, aparentemente, robó a un pasajero de un colectivo. Junto a otro delincuente, se lo acusó de haber encerrado con su auto al transporte público y de haber robado 5000 dólares a una de las personas a bordo. En el juicio oral, Carrera fue absuelto de este hecho porque el chofer del colectivo declaró que el auto que los había asaltado era un Citroen último modelo y no coincidía con el Peugeot de Carrera.
En el segundo episodio, ocurrido media hora después, lo señalaron por haber participado de un robo a un hombre que previamente había retirado dinero de un banco. En este caso, según la policía el auto de los asaltantes podría haber sido un Palio blanco o un Peugeot 205 del mismo color. Este último sí coincidía con el que manejaba Carrera, pero la duda estaba.
Luego de estos eventos, policías de civil avisados de que había un auto con estas características que andaba por la zona vieron a Carrera y dispararon en plena calle. Como él pensó que quienes lo perseguían eran delincuentes (estaban de civil, sin identificación alguna y a los tiros), decidió escapar a toda velocidad en una avenida concurrida de Pompeya. Luego de un confuso episodio de persecución y tiroteo, murieron tres peatones atropellados. Al impactar con otro coche, el de Carrera se frenó. Los policías que lo perseguían hicieron lo propio y le dispararon dieciocho balazos. Ocho le impactaron en el cuerpo, pero sobrevivió.
Los policías le plantaron un arma, falsificaron una escena y Carrera fue a juicio como si efectivamente se tratara del criminal al que, teóricamente, perseguían. Allí Piñeyro deja en claro cómo, en nuestro país, es factible armar causas judiciales y terminar culpando a un inocente. Parece tan despiadado como imposible, pero es real. Para darle morbo al asunto, el suceso pasó a la historia como “la masacre de Pompeya”.
No spoileo nada cuando digo que, luego de obtener la libertad en 2012 y volver a ser condenado a 15 años en 2013, finalmente fue en 2016, tras 11 años de proceso judicial, cuando la Corte Suprema de la Nación lo absolvió definitivamente. En verdad, la invitación es a que vean el documental, que desenmascara, en primer lugar, la manipulación de la Policía Federal, que por ejemplo, no tomó huellas al arma que supuestamente tenía Carrera, ni tampoco le realizó el dermotest en la mano para verificar rastros de pólvora. En segundo lugar, avanza sobre los jueces que cometieron un delito al tergiversar los testimonios de los testigos; y sobre el fiscal que, según refiere Piñeyro, “mintió en su alegato”. En tercera instancia, exhibe el poco profesionalismo de los periodistas que modificaban sus posiciones a favor o en contra de la inocencia de Carrera de manera repentina.
Por último, el documental refiere al rol que en las causas armadas pueden tener actores que, a priori, no guardarían relación con nada. Es el caso de un testigo clave: el peluquero del barrio Rubén Maugeri. De hecho, tuvo varias apariciones en los medios de comunicación y explicó la escena. Una cámara oculta en la Comisaría n° 34 mostró que Maugeri no era cualquier testigo: era el presidente de la Asociación de Amigos de la 34, un espacio que recaudaba el aporte de 120 adherentes para asistir a la comisaría en lo que necesitara. El Rati Horror Show muestra que Maugeri se movía en la dependencia policial como si estuviera en su propia casa.
El documental jugó un rol preponderante para rever la causa y retrata los modos en que la evidencia científica podría intervenir para hacer justicia. Por caso, Piñeyro se instala con un micrófono para evaluar el sonido ambiente en medio de la avenida en donde sucedieron los hechos; realiza pruebas de disparos contra un pedazo de carne para analizar el impacto de las ocho balas que recibió Carrera en el cuerpo; se hace realizar un dermotest y un análisis de huellas como las que deberían haberle hecho a Carrera y no le hicieron; y analiza con minucia las dos pericias balísticas del Peugeot realizadas por peritos de la policía y luego de Gendarmería. Con un espíritu científico, hace lo que todos los investigadores en sus laboratorios: experimentos para recrear ambientes y comprender una porción de la realidad.
Carrera dice: “Acá no se trata de si yo soy culpable o inocente. Acá se trata de que si yo soy inocente, ¿quién es el culpable? ¿Quién responde por las tres vidas que se perdieron bajo el auto que yo conducía? Si yo no era el culpable de la pérdida de esas vidas, entonces los culpables eran ellos. Hay una actitud corporativa de la justicia para con la policía”.
Hacia el final, el abogado de Carrera, Federico Ravina, es entrevistado en televisión y dice lo siguiente: “Es un fallo histórico, un fallo memorable, un fallo que trasciende a Fernando Carrera, porque Carrera es la cara visible de un montón de invisibles, que están pasando situaciones iguales o peores a las de él”.
Suelta esta frase y como latigazo se me viene a la mente la frase de Santos Clemente Vera: “Hoy me toca a mí, ¿mañana a quién?. Recuerdo su caso porque hace poco vi un video que resume su historia. Básicamente, otro tipo inocente que pasó una década en la cárcel.
Vera fue acusado del homicidio de dos investigadoras francesas cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en julio de 2011, en Salta. La investigación condujo a él como participante del hecho luego de que otro sospechoso (coimputado y actualmente condenado) lo nombrara “de manera espontánea”. Pero la investigación estuvo viciada desde un comienzo: tanto Vera como el coimputado y otros testigos denunciaron haber sido apremiados, amenazados y torturados en sede policial. El mismo Clemente Vera afirma que amenazaron con lastimar a su familia si él declaraba.
Ante esta maraña de acusaciones, quedaba la esperanza de que la ciencia echara luz sobre el conflicto, cosa que tampoco ocurrió como uno esperaría. Hubo pruebas y contrapruebas realizadas en laboratorios de Argentina y Francia, pero nunca se halló el ADN de Vera. Entonces, el Tribunal del juicio lo absolvió por el beneficio de la duda, pero más tarde, gracias a un recurso de casación, el Tribunal de Impugnación lo condenó a cadena perpetua, por una valoración opuesta de la misma prueba. Es decir: analizaron lo mismo, pero le dieron otro sentido. Un poco lo que decían Pregliasco y Garrido páginas atrás. A fines de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la condena y Vera fue liberado. A la fecha, su absolución ya está firme.
La ciencia puede ser una herramienta muy valiosa al momento de esclarecer casos y evitar que inocentes vayan presos, o bien, brindar una segunda chance en un proceso posterior. Con sus ritmos pausados, con su mirada de águila, con sus razonamientos calibrados, con el sudor en la frente y, sobre todo, con el ejercicio de la pregunta a flor de piel, la ciencia abre las puertas hacia un universo distinto. El del gusto por la búsqueda de la verdad; en último término, el del gusto por la búsqueda de la justicia. La ciencia es todo eso, pero ¿en todos los casos es aplicada y sus resultados son tenidos en cuenta? ¿La justicia argentina utiliza habitualmente las investigaciones científicas para fundamentar sus condenas? ¿Los jueces que confían en que la ciencia puede realizar un aporte entienden la evidencia que leen? ¿Leen y sacan sus conclusiones, o todo lo delegan en peritos que realizan informes? ¿Esos peritos son siempre confiables? Entre esos intersticios –los de la ciencia, su mala aplicación o completa ausencia– navegará este libro.