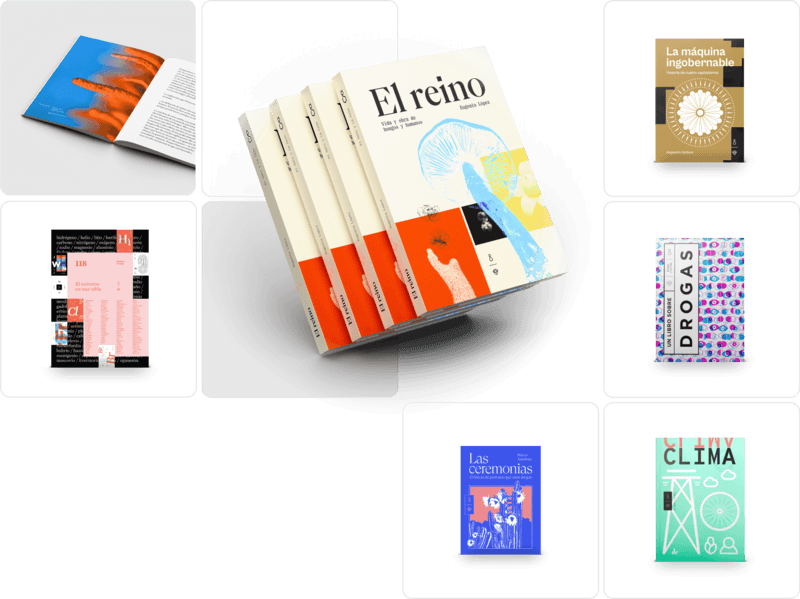El sociólogo español Manuel Castells dice que la comunicación es poder. Así presentada, la premisa es muy sencilla e incluso obvia. De tan general, no dice demasiado. Básicamente, en todo el recorrido que fui haciendo para escribir este libro, en las entrevistas que hice a especialistas, en las conversaciones informales que tuve con gente del ambiente judicial, en las series y documentales que vi, en la bibliografía que consulté y en los podcasts que escuché, noté algo muy puntual. Y es que a los actores que componen el mundo judicial les gusta, todavía, hablar y escribir de manera difícil. Y eso trae un montón de problemas.
El sentido común suele, todavía, poner en la misma balanza lo difícil y lo serio. Como si comunicar difícil fuera, en definitiva, sinónimo de rigurosidad. Haciendo eco de esa lógica, en gran parte del mundo judicial hay una búsqueda de bañar de complejidad el discurso para que la interpretación se vuelva casi imposible.
Quienes ejercen el discurso de esta manera hablan difícil porque son profesionales entrenados en este registro. Sus profesores en las universidades y sus jefes en sus trabajos suelen utilizar el mismo dialecto. Con el tiempo, quienes se inician en el rubro, aprenden a manejarlo a la perfección. Casi una cuestión antropológica: recibirse de abogado, en parte, es tener tu diploma, recibir una lapicera de regalo y aprender a encadenar conectores y gerundios en oraciones interminables.
Todo este arte de filetear la prosa tiene, en última instancia, el objetivo de reforzar el corporativismo, el espíritu de cuerpo. Si afirmamos, como Castells, que la comunicación es poder, entonces solo quienes estén capacitados para usar ese lenguaje puntual podrán oficiar de mediadores entre sus colegas –los iniciados– y el resto de la ciudadanía. Incluso quienes tengan las mejores intenciones de comprender, luego de leer algunas sentencias, si no pertenecen al ámbito, se llevarán un dolor de cabeza.
Como el que tengo ahora.
Debo confesar que me alivió descubrir que el problema de comunicar sentencias y definir a los destinatarios es una preocupación que está en agenda. De hecho, el 10 de octubre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió una acordada sobre lenguaje claro. La leo y la entiendo. Algo es algo.
En el primero de los considerandos, el espíritu queda claro: “Que dada la especialidad del lenguaje jurídico, esta Corte considera pertinente adoptar prácticas y herramientas a modo de recomendación que faciliten la comprensión de las sentencias por parte de sus destinatarios”. Y luego define quiénes son esos destinatarios: “Entre ellos se encuentran indudablemente las partes, con su respectiva asistencia letrada, pero en muchos casos también la judicatura, la comunidad académica, la prensa y la sociedad en su conjunto”.
Luego de los considerandos sigue la aprobación de los lineamientos generales para sentencias claras. El fin que enuncia la Corte es promover el “correcto uso del lenguaje” en el ámbito del Tribunal y favorecer la comprensión. El texto también recupera intentos previos que marchaban en la misma dirección: comunicar sencillo para que todo el mundo entienda. Y como desacartonar los mensajes lleva tiempo, los cortesanos se imponen a sí mismos el objetivo de “monitorear las sentencias dictadas por el Tribunal para recopilar los tecnicismos judiciales utilizados y detectar oportunidades de mejora continua en la redacción”.
En el anexo, de apenas dos páginas, se especifican algunos aspectos. Se recomienda, por ejemplo, una estructura de redacción para las sentencias a partir de ocho puntos que expresan desde la descripción del objeto de la demanda a la redacción clara de la parte resolutiva. Pero lo interesante llega en los tres párrafos que siguen, en los que se sugieren cuestiones como las siguientes: “la sentencia debe ser autosuficiente” (es decir, que no haga falta recurrir a otros documentos para su comprensión); “los argumentos deben concatenarse metódicamente”; y mi preferida: “se recomienda priorizar las oraciones cortas y evitar las ‘oraciones párrafo’”.
El ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuestionó la acordada y en disidencia marcó defectos de forma (por ejemplo, indica que no tiene alcance general de todo el Poder Judicial, sino que solo alcanza a las acciones de la Corte). Después, refirió a lo que, desde su perspectiva, debería contemplar el “lenguaje claro”: “Implica distinguir niveles de destinatarios, como cuestiones de género, capacidades diferentes, identidades culturales, poblaciones adultas y jóvenes. También corresponde atender el aspecto tecnológico, sobre todo las innovaciones que se están produciendo y crean un tecnolenguaje. La relación entre el lenguaje normativo y el lenguaje común, el significado técnico, el impacto comunicacional, el acceso a justicia”.
Al no comunicar para un público masivo, los abogados, los fiscales y los jueces marcan un límite. Una frontera infranqueable entre “un nosotros” y “un ellos”. La pregunta que se abre, en este sentido, es: ¿de qué manera una comunicación inaccesible perjudica el acceso a la justicia? ¿Los acusados entienden en todos los casos las sentencias? Si son dictadas, especialmente, para ellos: ¿no deberían ser los primeros en entender?
Incomprendidos
A pesar de las críticas, X –la ex Twitter– continúa siendo una fuente fenomenal para hallar tesoros perdidos, ideas interesantes y problemas evidentes, a menudo presentados con ironía o con envoltorio de chiste.
El tema del que se ocupa este capítulo no es ajeno a la red. De hecho, leo algunos mensajes y automáticamente pienso que el lenguaje jurídico debería ser ilegal. Oraciones que son párrafos, un uso escandaloso de los tiempos verbales, gerundios y gerundios, conectores que no conectan y palabras que, a lo largo de la historia, se habrán nombrado en dos o tres ocasiones. Todo eso y mucho más compone el variado menú de la jerga judicial. Y algunos usuarios de X se tomaron el trabajo de documentarlo.
La fiscal María Piqué comparte dos posteos al respecto. En uno dice: “En los escritos judiciales tenemos que dejar de usar ‘En este sentido,’ y ‘Ahora bien,’ por al menos 10 años. Ir y poner directamente lo que queremos decir, sin ese preludio tan trillado”. Luego, en el segundo, insiste en abandonar conectores que lo único que hacen es demorar la lectura hacia lo importante. “Cada vez que leo ‘de conformidad con lo dispuesto por (el artículo equis...)’ me agarran ganas de tachar y escribir arriba una palabra del español que es pura luz, 'según'".
El periodista Omar Lavieri es otro de los preocupados por entender y por lo inaccesible que puede resultar el dialecto de los abogados y compañía. En un mensaje en X, comparte “Resolución de Contencioso Administrativo Federal: un idioma más complicado que en penal”. Y luego de ese título, adjunta una captura: “En segundo lugar, afirma que en el planteo de autos resulta evidente la falta de concurrencia de verosimilitud en el derecho; ello, toda vez que las expresiones de su contraria son meramente construcciones dogmáticas insuficientes para acreditar la concurrencia de indicios razonables y convincentes de ilegitimidad, susceptibles de autorizar, la procedencia de la pretensión incoada”. La recomendación de la Corte de escribir oraciones cortas y evitar las “oraciones párrafo” tiene sustento en ejemplos como este.
O como en el que muestra en un hilo el abogado Gustavo Arballo, quien dice: “Se acusa a los latinismos, extranjerismos y a los gerundios, pero son cómplices SECUNDARIOS de la empresa delictiva que es el lenguaje oscuro de la jurisprudencia (y a vos también te estoy mirando, doctrina)”. Luego comparte una imagen y analiza el considerando n° 9 de un fallo de la Corte de 2009. Aunque resulta ocioso compartir el recorte que analiza y descompone de manera magistral, vale la pena recuperar una cifra. Es un párrafo que contiene 136 palabras que componen una sola oración. Más abajo, con un trabajo de edición sencillo, Arballo reescribe el mismo párrafo en dos oraciones y un total de 52 palabras.
Además del encadenamiento infinito de ideas que están forzadas a conectarse cuando claramente no quieren hacerlo, los autores de este tipo de prosas también apelan a palabras opacas. Es el caso de este posteo que también difunde Lavieri: “Quiero saber si es constitucional el uso de la palabra ‘conglobadamente’ en esta resolución de una Cámara Penal”. Y, para apoyar su comentario, comparte la imagen. “En este contexto, luego de analizar conglobadamente las pruebas acumuladas, consideramos que la hipótesis investigada y la intervención de los encartados en los sucesos pesquisados, se encuentran corroborados con los alcances exigidos para esta etapa del proceso”.
Por momentos me siento un antropólogo de los primeros, de los que fundaron la disciplina, esos investigadores que realizaban expediciones en sociedades de otros continentes, con el doble objetivo de desafiar a la suerte (ver cuánto podían sobrevivir en contextos que definían como “salvajes”) y qué tan bien podían retratar la otredad, es decir, describir a los otros.
En X, también hay espacio para los pedidos. Hay uno muy sugestivo que hace el abogado Pedro Caminos. “Necesitamos reglas de estilo en la redacción de sentencias que las vuelvan lo que deben ser: un acto burocrático emanado de un burócrata experto que muestra respeto a las partes escribiendo claramente por qué la aplicación imparcial de normas conduce a un resultado. Y no una jeringoza incomprensible llena de latinazgos y arcaísmos o una insufrible introspectiva de ‘en mi opinión’, ‘es mi íntima convicción’, etc”. Y continúa con un descargo: “Me tienen podrido. Hablen de sus íntimas convicciones en terapia o cuando van a confesarse”.
Lo nuevo que aparece en el reclamo de Caminos es la “insufrible introspectiva”. Más allá de molestar a la vista, pienso que incorpora un problema mayor y es el enorme espacio que se le concede a la subjetividad. En el campo jurídico, las credenciales habilitan más de la cuenta para hacer y deshacer, para decir y no decir. Por eso, creo que en este último capítulo, puedo confirmarlo: es necesario que la ciencia –poco afecta a la incorporación de subjetividades al momento de construir conocimientos– tenga más espacio.
Tomás Marino, que se presenta a sí mismo en X como “Guitarrista legal”, comparte un meme que nombra “Lenguaje claro”. En la imagen adjunta se ve cómo la misma frase puede decirse de manera (más o menos) comprensible e ir degenerando hacia opciones cada vez más retorcidas.
“Las costas las pagará el sr. Gómez”; “Las costas se imponen al actor”; “Los gastos causídicos serán afrontados por el accionante”; “En lo tocante a las costas procesales, estimo pertinente que sean erogadas por el reclamante en autos”; “En lo que a las costas motivadas por el trámite de esta litis refiere, las mismas se imponen a la perdidosa de conformidad con el postulado objetivo de la derrota contemplado en el art. 68 de la rito (arg.art.cit)”. En todos los casos, los gastos del juicio los pagará el sr. Gómez.
A su turno, la periodista de judiciales, Sol Rodríguez Garnica, comparte un hilo con dos imágenes. En la primera dice: “Estoy segura de que se podía decir más simple” y adjunta el siguiente recorte: “Ahora bien, creo que este es el segmento de mayor entidad del suceso analizado; luego de esa huida y operado el desdoblamiento funcional analizado, el avance nos sumerge en la ciénaga de mayor altitud dañosa”.
En la segunda, solo destaca “panoplia habilitante”, dúo de palabras que se encuentra en la frase: “La ambigüedad del material reunido, al menos respecto de (borra el nombre) como panoplia habilitante para amonestarla a la luz de (…)”.
Rodríguez Garnica está segura de que se podría haber resuelto de manera más sencilla y da la sensación de que tiene razón. Aunque no se puede negar que la frase “en la ciénaga de mayor altitud dañosa” tiene algo de música. Mala música, pero música al fin.
Los ejemplos son infinitos. Más busco, más aparecen. Pero también hay ejemplos que vale la pena compartir e imitar.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedian comparte una noticia en X. “Por primera vez una resolución judicial argentina utiliza idioma aborigen para explicarle al imputado que se cerró el caso a su favor”. Luego relata antecedentes y el desarrollo de un proceso que se había iniciado contra un menor de la etnia qom, detenido en el Impenetrable, por tener 200 gramos de marihuana.
"Con la asistencia de una traductora, el juez le escribió al imputado en la sentencia en idioma qom: 'ra ‘ana’añaxataxac huo’o ra ‘enec qaq nagui’ dalaxic so ‘iquiaxac, ‘ana’añaxat qome...'. En castellano: 'He valorado tu enorme esfuerzo por crecer y desde el juzgado te acompañamos para que en esta etapa nueva puedas seguir este camino alejado de lo que no te hace bien. A seguir estudiando y trabajando como venís haciéndolo. Lo que pasó, quedó atrás gracias a tu compromiso, y el de tu familia'”, comparte Hairabedian.
Se suele pensar en la comunicación como el último eslabón del proceso, como algo accesorio, como una actividad que se puede desarrollar una vez que todo lo importante está asegurado. Sin embargo, en este ejemplo, queda claro cómo una buena comunicación, amable y que se ajuste al lenguaje del acusado, puede resultar, incluso, un acto transformador.
Un segundo ejemplo a contracorriente lo compartió Ana Rojú, que se presenta como fundadora de la Asociación de Litigio Estratégico e Investigación Constitucional (México). Su mensaje dice: “Miren este formato de lectura fácil para una niña de 4 años con leucemia. Me encanta como la justicia en palabras tan simples puede cambiar tantas cosas”.
Y en la captura se lee lo siguiente: “Este mensaje te lo manda Israel Flores Rodríguez, yo soy juez que recibió un escrito en el que tu mamá me informó que has estado acudiendo a un hospital para que tu salud mejore pronto. Ella me dijo que en el hospital no te han dado un medicamento que necesitabas, por lo que me pidió que por favor le pidiéramos una explicación a los doctores y a las doctoras que te han atendido”.
Luego, el mensaje continúa de manera amable y expresa buenos deseos para que la niña mejore. Cierra así: “Por último, te informo que señalé como posible fecha para decidir si el hospital ha respetado o no tu derecho a la salud, el veinte de julio de este año, a las dos de la tarde, lo que te informaré de manera oportuna”.
Tanto el del joven qom en Chaco como el de la niña mexicana son ejemplos de que las cosas se pueden hacer de una manera distinta. Que ser educado y riguroso no tiene nada que ver con hablar difícil, que hacer cumplir la ley no necesariamente implica el uso de un lenguaje inaccesible, sino todo lo contrario. Democratizar las condiciones de acceso y participación en la justicia a partir de la comunicación también es hacer justicia.
Escribo ese punto y quedo satisfecho. Sin embargo, estoy en falta. No puedo referir el cruce entre lenguaje y justicia sin mencionar a los medios de comunicación, la parte que me toca. Aunque su protagonismo está un tanto deslucido, gracias al desembarco y la consolidación de las redes sociales, su peso aún es significativo en las decisiones que toma la justicia.
Los medios todavía estigmatizan, etiquetan, señalan, ubican, apuntan; ponen en agenda, definen posiciones, condensan sentidos, alimentan el humor social. Presionan.
Morbo
En el pasado, se decía que algunas tapas de Clarín o La Nación alcanzaban para voltear gobiernos. De hecho, tengo un amigo abogado que se la pasa diciendo que el periodismo es el cuarto poder. No me convence el eslogan, porque en realidad no lo creo del todo.
Lo que sí es cierto es que una causa mediatizada no es lo mismo que cualquier otra causa. Una causa en la que participan los medios es una causa que quema. Néstor Centeno, el entomólogo con el que hablé al comienzo, y que trabajó como perito en casos de interés público, lo explicó sencillo en una de nuestras charlas: “Muchas veces pesa más la presión mediática que una prueba científica. Es decisivo el rol de los medios. Los jueces y los funcionarios judiciales tienen una tendencia de asustarse frente a la posibilidad de recibir una reprimenda por parte del poder y que su carrera se vea truncada. Aspiran a cargos más altos, por eso le temen a las consecuencias que una noticia pueda tener en sus trayectorias”.
Desde su punto de vista, una cobertura desafortunada puede ser letal en la carrera de actores judiciales que, conforme pasa el tiempo, buscan hacerse un lugar, un nombre. Centeno va por más y afirma que los comunicadores también suelen confundir su rol: “Los periodistas, también, muchas veces se equivocan y hacen de jueces. No solo relatan el caso, sino que hacen gala de su subjetividad y vuelcan sus opiniones”.
La misma subjetividad que páginas atrás podía referirse para caracterizar la redacción de sentencias, también aparece en el trabajo periodístico. Aunque en ambos casos es imposible desprenderse de la subjetividad, vale la pena hacer el intento.
A menudo, los periodistas reúnen pruebas y acusan mediante sus artículos. Para vender más, usan títulos gancheros, ponen apodos y recurren a todo tipo de artilugios. A Cristina Vázquez, como referimos antes, la apodaron "la reina del martillo” y ese estigma, probablemente, estimuló la creencia social de su culpabilidad. Su historia y el modo en que actuó la prensa pueden verse en el documental Fragmentos de una amiga desconocida.
Virginia Messi, periodista de Clarín, reflexiona sobre los efectos que el quehacer periodístico puede tener. “Uno puede escribir algo que no es verdad, pero al momento de escribirlo debe pensar más o menos que es verdad. En el medio de la equivocación, algunas veces, le cagaste la vida a Dios y María Santísima. Con los años te vas haciendo más responsable de lo que vas escribiendo y vas aprendiendo a no comerte todos los perros que te dan”.
El tema, continúa, es que “lo retorcido garpa. A la gente le gusta comprar el morbo”. Ver las miserias humanas reflejadas en otro espejo, a menudo, brinda la tranquilidad de saber que no estás siendo acusado de ningún delito. Algunas veces, esa situación infla la moral de quienes se arrogan el derecho de juzgar a todos y a todas. De juzgarlos, incluso, antes de que la justicia haya hecho su trabajo.
María Elena Rippeta, periodista de Crónica, acuerda con Messi: “Hay que tener en claro que lo que uno dice puede poner en riesgo la vida de otra persona. Cuando los casos son tan mediáticos, todo se transforma en un descontrol tal que se dice cualquier cosa y cualquier cosa termina siendo válida”.
Más aún, pienso mientras la escucho, en el contexto en el que se vive. El régimen de posverdad corre los límites que separaban a la mentira de lo verídico o probado. Esa diferencia, a priori, parece no importar tanto y la atención del público se desplaza hacia el pochoclo. Mientras el mensaje entretenga, vale todo.
Lo mismo a nivel internacional, pues los relatos policiales amarillistas están instalados hace mucho y en todos lados. De hecho, la espectacularización de la noticia y los recursos para incrementar el morbo no se inventaron en Argentina. A Amanda Knox la apodaron "Foxi Knoxi" (haciendo un juego entre su apellido y su supuesta actitud de “zorra”), bajo la hipótesis de que había asesinado a su compañera de casa en Perugia, como resultado de una “orgía mortal”. Luego se comprobó, a partir de diferentes instancias y apelaciones que, efectivamente, ella ni siquiera había estado en el lugar de los hechos el día del asesinato.
Lo que sucede con la prensa es que debe entretener y, además, debe hacerlo en tiempo récord. Los periodistas somos entrenados, sobre todo, en sacar agua de las piedras. Es decir: generar “novedades”, “últimos momentos”, “alertas”, que en verdad son más fuegos de artificio que otra cosa.
Pero los ritmos de la justicia no son los mismos que los ritmos de los medios. Cecilia Di Ludovico, de Infobae, apunta: “Hay una cuestión de tiempos, tenemos que dar información y la información es la que está en la causa al comienzo. No solemos esperar el resultado de las pericias. También está el prejuicio de la sociedad: a veces está la prueba científica, pero existe un descreimiento de las instituciones y por tanto de la ciencia. En el caso de Ángeles (Rawson), todavía seguimos hablando del padrastro. Una vez que se instala una idea es muy difícil ir para atrás”.
Instalar una idea y caminar sobre esa historia hasta desinflarla por completo. Me recuerda a la visión de túnel que describía a las investigaciones de algunos fiscales que se casaban con una hipótesis y, lejos de ser flexibles y pegar un volantazo si la situación lo ameritaba, hacían de todo por justificar el error. O a los abogados que se sienten cómodos con los reflectores en la cara y se pasean por los canales de televisión defendiendo una idea, que luego se instala y cuesta mucho desinstalar.
Para Garrido, los medios solo alimentan el morbo. “Los medios buscan rating y una noticia de un crimen atroz es muy vista. Se deslizan determinadas hipótesis, muchas veces sesgadas, que luego quedan instaladas. Eso influye indudablemente en el futuro de las causas”, dice.
Solo se interesan por difundir condenas erróneas cuando existe una “certificación de inocencia”. “Se hacen eco de un acontecimiento una vez que existe una decisión judicial que revierte la condena. Por ejemplo, ocurrió con González Nieva, que no era una noticia y comenzó a serlo cuando la Corte dijo que estaba mal condenado”. Para ese momento, había estado 13 años en prisión. Y agrega: “Lo mismo con Bazán. Lo destrozaron y cuando fue al segundo juicio, y empezó a destaparse la olla, ahí los medios mostraron algunas cosas y se convirtió en noticia”.
Sin embargo, los medios también realizan aportes. Para Garrido, un caso a destacar en esta línea fue el de Santos Clemente Vera. “Se instaló en los medios que Clemente era inocente. En mi opinión, fue porque estuvo muy manoseado por la política y los periodistas mostraron los grises del caso”. El padre de la víctima salió a decir que “estaban metiendo a un perejil”, y como resultado “se instaló en la sociedad que habían condenado a un inocente”.
Ciencia y justicia 6/6
Ya señalé que los operadores de la justicia comunican mal. Ya apunté que los periodistas también lo hacen. Es hora de una reflexión sobre los científicos.
Centeno dice que “hay científicos que cuando publican el informe de la pericia se expresan mal, que no dicen lo que quieren decir, que se equivocan y son malinterpretados. Y eso es un problema, porque desde la justicia pueden agarrarse del más mínimo detalle”.
Sobre esto, Pregliasco, que le agarró el gusto a la comunicación, plantea: “Cuando presentamos nuestros trabajos periciales, nos esforzamos mucho por que la cosa se entienda. La idea es poder transferir argumentos y no conclusiones a los jueces y a los abogados. Lo que aportamos nosotros es una fidelidad con la realidad; es una descripción de los datos basada en la materialidad de las cosas y es fundamental que se comprenda”.
Lo que sucede, dice Pregliasco, es que muchas veces no se entiende la validez de la prueba que los científicos investigan. Cuenta una anécdota en primera persona que sirve de ejemplo: “En el juicio de Rawson sobre la Masacre de Trelew, presenté la reconstrucción de lo que había encontrado en el juicio. Cuando terminé mi declaración bajo juramento aparecieron todos los medios. Vi, entonces, cómo el abogado de la defensa y de la fiscalía respondían a los periodistas y los dos decían lo mismo: ‘La pericia demuestra nuestro punto’. Ahí me di cuenta de que había algo inevitable: una vez que uno hace el trabajo de investigación, puede ser interpretado de diferentes maneras según el contexto y los intereses de los actores”.
Si Centeno y Pregliasco brindan buenas pistas sobre la comunicación científica, la frase de Vullo, directamente, suena a axioma. La transcribo: “Si te ponés difícil, lográs que nadie te entienda y generás dudas”. Y sí, más allá de los intereses de los abogados de las partes y de las interpretaciones incorrectas que pueda haber, lo cierto es que los científicos y científicas también tienen problemas para comunicar.
Habitualmente, en paralelo a lo que se observa en el ámbito judicial, los científicos piensan que solemnidad y rigurosidad pasean, necesariamente, de la mano. En la academia, las subjetividades son sancionadas como apariciones anómalas y todos supervisan a todos. De esta manera, el mundo científico –ese que precisamente pretende deconstruir sentidos comunes y quebrar superficies–, en su práctica cotidiana, reproduce en sus entrañas un mecanismo que a veces se parece bastante al que domina el campo de las religiones. Las publicaciones se vuelven biblias; los congresos adquieren liturgias específicas muy similares a las misas; los autores consagrados se autoproclaman buenos sacerdotes que evangelizan a los fieles con ideas siempre iguales, siempre recicladas; y el conocimiento, por su parte, se acartona y achata, tanto como una hostia disfrazada de salvación.
El pedagogo Jorge Larrosa, que analiza el asunto como nadie, lo simplifica hermoso: “El conformismo lingüístico está en la base de todo conformismo, que hablar como Dios manda, y escribir como Dios manda, y leer como Dios manda es, al mismo tiempo, pensar como Dios manda”.
Las contribuciones escritas (libros, papers) de los científicos, si bien aportan ideas robustas y bien argumentadas, las comunican con un lenguaje intrincado, con palabras encriptadas, con giros idiomáticos que culminan por configurar discursos ilegibles. Herméticos, oscuros, enrevesados, pesados, viscosos, dogmáticos; la comunicación se vacía de sentidos y resigna su capacidad de persuasión y conquista. Ya no enamora, está fuera de pista. Está despistada. Ello sucede por una razón sencilla: los investigadores no le hablan a la ciudadanía sino a sus colegas. La ciencia le habla a la ciencia, de la misma manera que la justicia le habla a la justicia.
El problema, según advierte Larrosa, es que cuando cuesta tanto trabajo escribir, también cuesta leer: “Tengo la sensación de que en el mundo académico la gente está cada vez más aburrida de oír siempre las mismas cosas en el mismo registro arrogante y monótono, y hay como una necesidad de salir de ese aburrimiento y una cierta expectativa hacia cualquier registro de escritura que se presente al menos como distinto”. Los invito lectores y lectoras, cambien “mundo académico” por “mundo jurídico”, y ocurrirá la magia. Sí, a los científicos y abogados les pasa lo mismo. No saben comunicar, pero no es su culpa. Nadie les explicó cómo hacerlo.
El resto del mundo, mientras tanto, no accede a las ideas que se discuten en el seno de la universidad y la academia. Se genera un mensaje bien diagramado pero que no tiene contacto con el mundo; se producen –y reciclan– contenidos que rescatan las reflexiones de los mismos autores de siempre. En última instancia, el peso del método –cumplir con las reglas para nunca dejar de formar parte del sistema– culmina por asfixiar sus talentos y matizar sus reflexiones por más brillantes que sean.
El objetivo de popularización del conocimiento científico, suponen, podría ir en desmedro de su autoridad. Las actividades de divulgación son interpretadas como acciones menores, que pertenecen a un género devaluado; lo equiparan con cuadernillos para colegios, manuales para adolescentes, con lenguajes masticados. Enseguida sostienen que “no están para eso”, que “no tienen paciencia”, o bien, que “divulgarán cuando hayan terminado con todo lo otro”.
Para rescatar la dimensión política que conlleva el proceso de comunicación pública de la ciencia es central recuperar el protagonismo de una figura indispensable aunque –todavía– invisibilizada: el lector. Como no existen sentidos cerrados, los textos se completan al ser leídos, interpretados y resignificados. La lectura, desde aquí, no presupone una acción pasiva sino todo lo contrario: es un fenómeno que completa la trama, que problematiza y complejiza la obra.
“Un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas y que, unas con otras, establecen un diálogo, una parodia, una contestación; pero existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no es el autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el lector: el lector es el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen una escritura; la unidad del texto no está en su origen, sino en su destino”. Lo dijo Barthes en 1968 y ya nunca pudimos ignorar el carácter de verdad de sus palabras.
De esta manera, si el único poder que tiene el autor es el de mezclar escrituras previas, sería posible pensar en la producción discursiva como un proceso de edición permanente de ideas anteriores. De hecho, aun cuando creemos ser originales resulta que solo editamos voces pretéritas, ideas de alguien más. Si se revisa la historia, los autores no solo podrían reducirse a meros editores-compiladores sino que, incluso, sus huellas se observan tan borrosas que su presencia podría desaparecer.
Recuperar en el esquema comunicacional la importancia del lector puede ser una buena forma de dinamitar el régimen de privilegios y jerarquías de la escritura científica. Y de la escritura jurídica también. Y de toda escritura, la mía también, sobre todo ahora que se acerca el final.