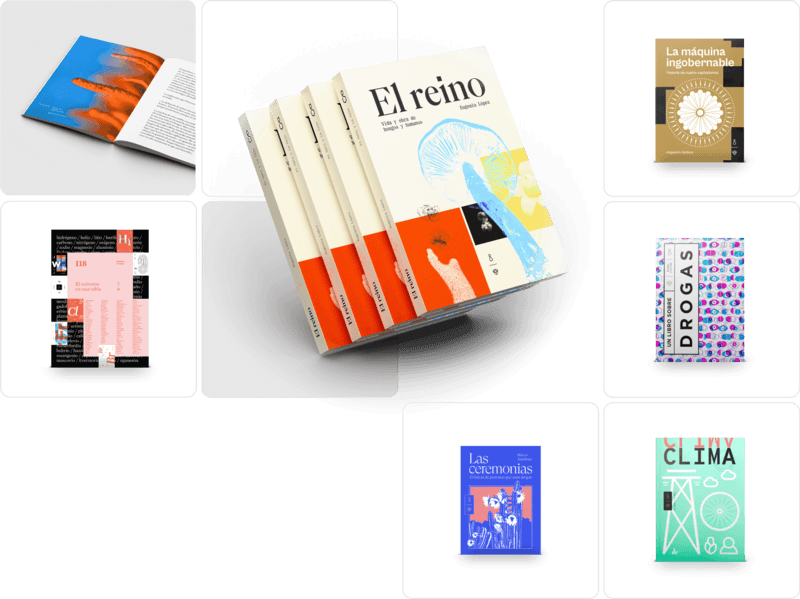Si me preguntan, el colegio fue un período feliz de mi vida. Mis amigos del presente son los amigos que hice en aquel momento. Los pibes con los que hoy como asado, juego al truco y pateo una pelota los jueves, son los mismos con los que compartí el salón de jardín de infantes. Para mí el aula siempre fue un espacio de confianza, un lugar seguro, de aprendizajes y, sobre todo, de mucha risa. Recuerdo algunas cosas del jardín: que jugábamos al fútbol con una pelota hecha con medias (supongo para que no nos lastimáramos); que nos divertíamos en la clase de gimnasia porque íbamos a la trepadora; que en los recreos, algunas veces, podíamos usar el arenero; y que disfrutaba de las clases de música porque el profe Guille era muy piola.
En las últimas décadas, quienes hacen sociología de la educación, aseguran que la relación entre docentes, estudiantes y familia se modificó. Si en el pasado la palabra de los maestros era santa, en el presente, eso no ocurre. Los profesores, habitualmente, suelen ser desafiados por alumnos y luego ninguneados por los padres de los niños, cuando son convocados especialmente a una reunión. Así, su autoridad se desacredita y la relación de poder, tanto fuera como dentro del aula se reconfigura. Este desplazamiento, de cualquier manera, no se traduce en mayor poder a las familias, ya que la autoridad de los padres también se ve trastocada.
Como deja entrever el filósofo francés Gilles Deleuze, escuela y familia no son las únicas instituciones que perdieron eficacia al momento de ejercer su autoridad, socializar, educar o transmitir valores. Otras, como el matrimonio, la iglesia, los partidos políticos, la justicia y los medios de comunicación, podrían correr la misma suerte. Ya no constituyen instituciones de referencia; no brindan confianza y no poseen la misma legitimidad que tenían en el pasado. En esta parte del siglo XXI, el mercado y las plataformas, como sugiere Nick Srnicek, se convierten en los espacios en donde los humanos también construyen sus identidades.
En este marco de reformulación del proceso educativo –cuando estudiantes, familia y docentes buscan hallar, de nuevo, un lugar seguro del cual amarrarse– aparece un fenómeno que quiebra aún más la confianza en mil pedazos. Me refiero a los abusos sexuales.
Maestros culpables de ejercerlos terminan en prisión; maestros inocentes acusados de ejercerlos también terminan en prisión. En Innocence Project Argentina, por ejemplo, trabajan varios casos de personas acusadas o condenadas por este delito en el marco de sus clases. Y, como siempre, el abanico de experiencias es considerable.
Analía Schwartz participó de dos juicios y fue absuelta; Lucas Puig fue condenado y murió en prisión; Mariano Volta fue condenado y espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Marcos Ledesma afronta un juicio que sucede mientras escribo estas páginas; Pablo Torres fue condenado y cumplió su condena. A Torres la justicia le denegó todos los beneficios porque no se arrepentía de los delitos. Torres no se arrepentía de los delitos simplemente porque aseguraba que no los había cometido.
El abuso infantil en contexto escolar tiene muchos factores para analizar. De todos, hay dos que prevalecen: por un lado, el modo en que, con velocidad, se prende la mecha de la histeria colectiva. Es decir, cómo un rumor rápidamente se convierte en acusación. Por otro lado, cómo la justicia lleva adelante las investigaciones y, en especial, el modo en el que se desarrollan las conversaciones con los niños y niñas presuntamente abusados. Falta de preparación, manipulación y presiones de toda clase conforman el cóctel que ofrecen los fiscales con el objetivo de confirmar lo que necesitan: que efectivamente ese maestro abusó de ese niño.
Rumor
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde:
—No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo.
Así comienza el cuento corto Algo muy grave va a suceder en este pueblo, escrito por Gabriel García Márquez. En él, básicamente, se explica cómo una sensación dispara una acción verbal (un anuncio), que luego se traduce en un conjunto de acciones encadenadas y todo termina en un resultado desproporcionado. Lo explico brevemente: la madre le comunicó el presentimiento al hijo; el hijo a sus amigos cuando jugaba al billar; uno de ellos se lo dijo a su propia madre y esta al carnicero. El boca en boca fue tan poderoso que, pronto, el temor y los nervios inundaron toda la escena. Tanto que muchos acapararon comida para varios días, por si algo efectivamente sucedía. El relato termina de este modo:
Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo.
Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice:
—Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa — y entonces la incendia y otros incendian también sus casas.
Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando:
— Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca.
Este relato suele ser adecuado en clases de periodismo para explicar el modo en que se propagan los rumores. Y, en el presente, también para contar, al menos en parte, cómo se divulgan las noticias falsas. Más allá de todo lo que podamos decir sobre esta época, sobre las redes sociales, sobre el morbo y cómo lo espectacular nos atrae mucho más que lo rutinario; hay un sustrato que es estructural: el gusto de los sapiens por las historias.
Yuval Harari lo expone de forma amena. Entre 70.000 y 30.000 años atrás explotó la revolución cognitiva en la Tierra. Fue causada, aparentemente, por mutaciones genéticas accidentales que cambiaron las conexiones internas del cerebro. Transformaciones que les permitieron a los humanos pensar de una manera sin precedentes y comunicarse a partir de lenguajes totalmente nuevos. De esta manera, la capacidad de comunicarse se constituyó en un signo de distinción, un salto de calidad para la especie. ¿Qué tiene de especial el lenguaje humano? La respuesta, según el autor, es que es asombrosamente flexible. Podemos combinar un número limitado de sonidos y señales para producir un número infinito de frases. Por ello, podemos absorber, almacenar y comunicar una enorme cantidad de información.
El Homo sapiens es, ante todo, un animal social; por eso, la cooperación fue clave para la supervivencia y la reproducción. En tiempos precivilizatorios, no bastaba con conocer dónde estaba la fuente de alimento; pues también se necesitaba saber quién odiaba a quién, quiénes se amaban, quiénes tenían relaciones, quiénes engañaban a todos los demás. La clave para sobrevivir, en este sentido, es chismorrear. Eso, según la tesis del historiador, fue un aspecto central que alimentó la colaboración en gran número.
Resulta entonces que, además de su flexibilidad, la característica realmente única del lenguaje no es tanto transmitir información sobre cosas que existen, sino sobre cosas que no existen en absoluto. Hasta donde sabemos, resume el autor, solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca han visto, tocado, ni olido.
Así, leyendas, mitos y dioses aparecieron por primera vez con la revolución cognitiva. Las ficciones son las que permitieron que un gran número de extraños cooperasen: relatos que la gente se inventa y se cuenta entre sí. Historias que prenden rápido, despiertan temores e inmediatamente tienen su correlato en acciones concretas. Por ejemplo, cuando un padre o una madre llama por teléfono a otro y le dice que se anda diciendo que un docente del colegio es un abusador y que su hijo podría ser una de las víctimas.
Según la antropóloga mexicana Rosana Reguillo, los miedos son individualmente experimentados, socialmente construidos y culturalmente compartidos. Dice eso y para mí, algo de razón tiene.
Recordé a Matías Bonilla, uno de los psicólogos que estaba en la terraza del ITBA, aquella mañana de viento. Era quien se veía más preocupado porque la grabación se escuchara con claridad a pesar del ruido. Al final, le agradecí su preocupación, el audio se escuchó perfecto. Cuando lo repasé, advertí que él ya me había comentado que la memoria desempeñaba un papel crucial en el testimonio de los niños frente a la justicia. Además, me había compartido una especie de esquema de cómo solían desenvolverse algunas de estas denuncias.
Todo puede comenzar con el testimonio de una nena o un nene, que empieza a decir cosas bastante raras sobre algún juego en el jardín, alguna actividad que los padres traducen como “con tendencias sexuales”. Los adultos, entonces, paran las alarmas y comienzan una pesquisa atroz. Ensayan preguntas sugestivas y se mezclan las respuestas frescas dadas por los pequeños, con las respuestas que creen escuchar. Nadie los culpa, ni los exculpa. Cada quien hace lo que puede en un momento de tensión como ese.
La cuestión es que la novedad, pronto, es difundida entre todos los padres y madres de la sala. Esa misma noche, mediante llamadas y mensajes, despiertan el pánico colectivo. Al otro día, muchos deciden mandar a sus hijos con psicólogos particulares, quienes comienzan a realizar pericias por su cuenta (en general, sin estar preparados ni saber cómo hacerlas). La situación es preocupante. Los más asustados también recurren a pediatras y otros especialistas de la salud para corroborar la situación.
Eventualmente, los padres denuncian a los docentes y los acusan de abusar de los niños. El relato, que en un comienzo solo contenía los datos que había brindado la primera nena o el primer nene, se infla en las etapas siguientes con más detalles que antes no estaban presentes. La historia, en ese momento, se modifica, se condimenta, se trastoca.
Aparecen los medios, entidades entrenadas en amplificar mentiras. Los límites entre lo verdadero y lo falso, pronto, se pierden. La justicia activa una investigación. A pesar de las irregularidades en las entrevistas realizadas (los fiscales, por lo general, no siguen ninguna de las prácticas recomendadas que luego repasaremos), algunos fragmentos son seleccionados como prueba. Conforme avanza el proceso, los testimonios cambian y se ajustan a las necesidades de quienes acusan. El relato, que al iniciar era desordenado, adquiere cierta lógica racional. Se rellenan los vacíos irracionales con hipótesis que le dan sentido y todo parece cuadrar. Un docente abusaba en el baño, mientras el otro hacía de campana afuera.
Con el tiempo, sin embargo, muchos chicos comienzan a desmentir sus dichos anteriores y a asegurar que no fue así como habían contado antes. Muchos padres, por tanto, retiran las denuncias. Este esquema de sucesos que relata Bonilla puede identificar a muchos de los casos que suceden en la actualidad.
¿De qué manera se puede comprobar que estos niños mienten o dicen la verdad? ¿Cómo sabemos, en definitiva, que esos adultos acusados de abuso en verdad son inocentes? De nuevo, ¿qué puede aportar el conocimiento científico en todo esto?
Hablaré con Mariano Nino, sociólogo y abogado que participó en la redacción de las Guía de buenas prácticas de Unicef. Actualizado en 2023, el texto analiza muchos de los problemas que enfrentan los actores de la justicia al momento de entrevistar a niños y niñas que, presuntamente, fueron víctimas o testigos de abusos. Gracias a su experticia, él y el psicólogo Anthony Butler fueron convocados por IPA en el amicus curiae presentado en el caso de Nelson Salas.
No sé si Nino me brindará todas las respuestas, pero le haré todas las preguntas una tarde de verano.
Asimetría
En cualquier conversación, se establece una relación de poder asimétrica. En general, si el intercambio se da en contextos informales, la brecha es imperceptible. En cambio, en entrevistas para ingresar a un empleo, o bien, en una presentación realizada ante un docente que escucha la lección y pondrá una calificación, la desigualdad se hace carne. Ello sucede también, por ejemplo, en entrevistas periodísticas: quien pregunta, a menudo, es quien ejerce el control de la situación. Básicamente, en la medida en que los roles están establecidos y son fijos, siempre habrá alguien que solo escucha (entrevistador) y alguien que solo brinda información y no puede preguntar (entrevistado).
Cuando una entrevista se realiza en el marco de una denuncia y quien pregunta es un adulto y quien responde es un niño o niña, esa brecha entre interlocutores adquiere su máxima expresión. Por eso, obtener un testimonio de esta clase no es para nada sencillo. Para empezar, los pequeños suelen aprender que en todos los contextos “el adulto es quien tiene la razón”.
Le consulto a Nino sobre esto, porque no tengo muy en claro qué hacer con esa diferencia entre jerarquías. Asumo que ocultarlas y que el adulto quiera hacer de niño para ganar su confianza o tratarlo como un tonto puede no ser conducente.
“La relación de desigualdad entre un niño y quien pregunta siempre va a estar, es natural que suceda. De hecho, es bastante artificial para un niño al que se lo llama a relatar algo que vivió, que es delicado, que pudo haber sido muy significativo y lo que implica en la práctica. Se parece mucho a una situación de examen, ya que le preguntan cosas y se espera que diga las respuestas correctas. Por eso, quien entrevista debe ser consciente de ese impacto y tomar recaudos para tratar de desarmar eso”, recomienda.
En esta línea, ¿cómo asegurar que el niño compartirá todo lo que sabe al respecto de una experiencia traumática y que no sucumbirá a las presiones? Además, ¿cómo garantizar que un pequeño puede significar y expresar una escena de abuso sexual? ¿Qué características se esperan que brinde cuando relata el suceso?
Pienso en estas preguntas porque recuerdo algo puntual que había charlado con Laura Deanesi. Al parecer, como está en juego el testimonio de los menores, la memoria también tiene un papel protagónico en este capítulo.
Su perspectiva está anotada en mi agenda. Es momento de transcribirla, dice algo como esto: “Hasta una determinada edad, los niños no tienen la capacidad simbólica ni representacional para imaginar una relación sexual si no la vivieron. Si bien mienten, es raro que puedan describir un contexto de abuso creíble si no lo vivieron. Lo mismo con la prueba de los dibujos: no se puede determinar que fueron abusados solo por eso. Se construye sobre una falacia: se presupone que el niño es capaz de expresar en dibujos lo que no pudo decir en palabras. Ahora bien, pueden, en caso de ser sugestionados, dar explicaciones floridas. En muchos casos, los padres consultan a sus hijos de manera sugestiva, es decir, incorporando información que el niño o niña no dio, y es falsa”.
Además, ahora pienso, una cosa son las guías que difunden organismos internacionales y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Después de todo, configuran un campo de lo deseable, pero lo deseable no siempre es lo posible. En general, entre otros motivos, ello ocurre porque los actores de la justicia encargados de realizar la pericia no fueron formados ni saben cómo hablar con chicos.
Nino lo describe con contundencia: “Por un lado, entrevistar a un niño es difícil. Por el otro, quienes entrevistan suelen ser personas que no están preparadas. En el caso Salas, la mayoría de las preguntas fueron realizadas por la fiscal, que no tiene la formación profesional ni ninguna capacitación específica para hacer estas entrevistas. No hay una estructura, hace lo que puede. Incluso, en varios pasajes dialoga con el psicólogo forense para que lo asesore en el momento y no induzca respuestas. El problema es que lo hace delante de la niña”, observa.
Nino menciona la falta de formación científica y, a esta altura, siento que todos mis entrevistados se pusieron de acuerdo para comentarme más o menos lo mismo. Lejos de ser una conspiración, no obstante, se trata de un denominador común que destaca a lo largo de los capítulos abordados. Y en todos, como resultado, ocurre lo mismo: como se hace mal el trabajo de investigación, la prueba no alcanza la calidad requerida.
“En general, lo que ocurre es que no se termina sabiendo hasta qué punto ese diálogo es prueba de algo. Cuánta información se produjo, cuántas preguntas se hicieron. Hay una idea de que cuanto menos interviene el entrevistador es mejor en términos de prueba”, refiere Nino.
Aunque quienes entrevistan sospechan que deben ser delicados al momento de reconstruir un hecho traumático, no tienen muy en claro qué recaudos deben tomar con los niños. Nino comparte algunas pautas. Explica que es fundamental la construcción del rapport, es decir, de la escena comunicacional. La relación de confianza para que el niño pueda sentirse lo más cómodo posible al momento de relatar, y para ello las oficinas frías y burocráticas generan más rechazo que otra cosa. Es necesario dedicarle tiempo a la etapa de presentación de quien entrevista y la necesidad de que explique en términos claros por qué están ahí y qué se espera del niño.
Al inicio, se estila un intercambio sobre temas neutrales para facilitar el confort y romper el hielo. Luego, a partir de preguntas abiertas, el entrevistador debería estimular el relato libre e intervenir lo menos posible. Mostrarse pacientes para que el niño se tome el tiempo para expresar lo que recuerda por su cuenta. Luego, si quedan dudas, se pueden realizar preguntas para complementar, pero jamás forzar las respuestas que se quieren escuchar y que el niño no mencionó. En definitiva, que cuando los niños no saben puedan decir que no saben.
“Lo que vemos en las dos entrevistas del caso Salas es todo lo contrario. Se refuerza en todo momento la situación de desigualdad. Hay varias personas preguntando, un juez que llama e interrumpe. Les dicen a las niñas ‘Nosotros sabemos que vos sabés, contanos’. Las felicitan cuando dicen algo que esperan escuchar y les prometen ir a comer a McDonald’s si hacen bien su trabajo. Un incentivo que parece increíble realmente. Incluso, si no hablan, en un momento las amenazan con llamar al juez para que entre”, precisa.
Como se ve, los actores de la justicia tienen sus propios intereses, pues los casos están ahí para resolverse. De este modo, con su subjetividad a cuestas, ponen en marcha toda la maquinaria de preguntas capciosas, con las cuales, desde lo discursivo, se vuelve prácticamente imposible brindar una respuesta que no sea la esperada.
Sobre ello, Nino ejemplifica: “Una cosa es si se le pregunta: ¿Es cierto que te tiró a la cama y te sacó la ropa? Y la nena contesta que sí; y otra es si se le da la oportunidad del relato libre y la niña termina contando por su propia cuenta todo lo sucedido. Es muy distinto, el valor es otro”.
Además de las preguntas capciosas, están las interpretaciones orientadas. En el caso de Salas, comparto un fragmento del análisis que realizan Nino y Butler porque es ilustrativo. En la entrevista a la menor (que en el contexto de este libro llamaremos Elena), hacia el final de la charla, luego de hacerle diferentes preguntas para intentar determinar quién era “León” y saber por qué motivo estaba en el jardín de infantes, se da el siguiente diálogo:
Fiscal: —¿León y Silvana estaban siempre juntos? ¿Todos los días iba León a la sala? ¿Todos los días o a veces?
Elena: —A veces (demora en contestar).
Fiscal: —A veces. ¿Y a qué iba, no te acordás a qué iba? ¿A darles alguna materia? ¿A jugar?
La psicóloga se superpone y también le pregunta: —¿A qué iba León al jardín?
Elena: —Pateria (demora en contestar).
Fiscal: —¿Qué?
Elena: —Pateria.
Fiscal: —¿Batería?
Elena: —Pa - te - riaa (como que se enoja porque no le entienden).
Fiscal: —Pateria.
Psicóloga: —¿Qué es eso?
Fiscal: —¿Qué es pateria? No sé.
Elena: —No sé.
Psicóloga: —A mí me parece que ya estamos haciendo muchas preguntas y Elena está como cansada, ¿no?
Elena: —No, quiero ir a McDonald’s.
Psicóloga: —Quiere ir a McDonald’s.
El análisis que comparten los especialistas es interesante. “La fiscal y la psicóloga intentaban establecer lo que Elena quería decir con la palabra 'pateria'. Elena se frustra en este punto y deletrea la palabra muy lentamente".
Parece un simple malentendido, pero hay dos consecuencias en relación con esta parte de la entrevista. La primera es que la fiscal utiliza la palabra “materia”, haciendo alusión a distintos tipos de clases que pueden dar los maestros en una escuela, una palabra que muy probablemente fuese desconocida para una nena. Esto trajo confusión.
La segunda es más crítica y es que la jueza en su resolución utilizó este elemento para relacionar a Salas con León, ya que, según su interpretación, Elena habría querido decir que León iba al jardín a tocar la "batería". Como Salas es maestro de música, argumentó que lo había mencionado por esto.
Sin embargo, aquí se presenta una confusión de palabras, la cual ilustra el riesgo de utilizar un lenguaje que puede ser ajeno para un niño. Y también la utilización sesgada que hace la jueza para confirmar su propósito de relacionar a Salas con León en la declaración de Elena, por ser el profesor de música, a través del supuesto uso de la palabra “batería”.
Acontece el auténtico teléfono descompuesto que, en otros términos, se traduce en la interpretación de la interpretación: la fiscal trata de interpretar algo que la niña no dijo y la jueza interpreta el informe de la fiscal. En efecto, se cruzan, solapan y se cortocircuitan diferentes planos de comunicación.
Además, como se observó antes, la memoria es dinámica. En efecto, si el testimonio se toma un tiempo después de los sucesos, puede contaminarse a partir de la sugestión que ejercen los padres, los psicólogos particulares que cada niño consultó y los discursos que retroalimentan la escena y en los que participan los medios de comunicación y otras fuentes.
Como resultado, se agrega información que previamente no había sido incorporada, de la misma manera que se omiten aspectos que quizás en una entrevista anterior, más cercana al hecho, podrían haber estado presentes y ser decisivos. La certeza inicial se vuelve duda y la duda inicial se confirma como certeza.
“La complejidad se incrementa cuando, además de todas las irregularidades señaladas, las entrevistas se toman varios meses o incluso años después de lo sucedido. No es lo mismo si se realiza a los pocos días de que el niño hizo el develamiento. En cambio, si lo entrevistás un año y medio después, probablemente ya habló con muchas personas sobre el tema, tuvo conversaciones con sus propios compañeros, con sus padres, sesiones con su psicólogo personal”, explica Nino. Presión, contaminación, sugestión, olvido, recuerdo. Una madeja que no se desanuda fácilmente.
Las pruebas se moldean, se acomodan de acuerdo a las necesidades, se fabrican. Los niños que son interrogados como víctimas de abusos participan de interrogatorios mal realizados. Garrido es terminante: “Hay una distancia muy grande entre la justicia y la ciencia. La ciencia dirá que no sirve para nada el testimonio de un niño sobre un caso de abuso tomado cinco años después. En el medio, conversó muchísimo con su grupo familiar, realizó un tratamiento psicológico. Eso, como prueba, es malísimo; pero para la justicia es distinto: hay una presión, los hechos que se denuncian son graves y los padres piden justicia. La prueba que hay es que el niño dice que fue abusado y listo. Termina siendo una solución política”.
Bajo estas premisas, como un perro que se muerde la cola, vuelvo al inicio: con tantos obstáculos, ¿en qué sentido el testimonio de un niño puede ser una prueba?
“La reforma del Código Procesal Penal establece que la entrevista a los niños las realice un psicólogo y hay una idea de que los jueces delegan en ellos. Cuando empezamos a trabajar en el campo, en vez de escuchar al niño, los jueces solo leían el informe del especialista. Luego, se hacían muchas pericias para evaluar el grado de verosimilitud del relato del niño, basados en métodos de los años 60 que estaban super cuestionados desde la literatura científica y la psicología forense. Como resultado, quienes decidían la suerte de un caso terminaban confiando en las interpretaciones de psicólogos que quizás en ningún momento de su formación se habían capacitado en testimonio infantil”.
En la práctica, todos los profesionales que se dedican al ámbito forense trabajan según estándares distintos. Por ello, hay que tener precauciones en las tareas que se les solicitan. Los jueces, en última instancia, suelen acceder a informes técnicos que leen de segunda mano y confían en especialistas que muchas veces no están, digámoslo de manera suave, tan especializados como se podría aventurar. Por eso, quizás podrían generarse instancias para que quienes imparten justicia accedan a la prueba de primera mano, y no a través de un informe. Por ejemplo, que los jueces puedan ver la videograbación de la entrevista, el material bruto, sin ediciones. Eso sugiere Nino.
En el presente, hay algunas provincias que, a través de sus poderes judiciales, hicieron esfuerzos para ordenar la cosa. “Hay jurisdicciones que diseñaron protocolos intersectoriales, en donde la evaluación por parte del poder judicial incluye la participación de organismos de niñez, de derechos humanos. Tucumán, por ejemplo, tiene un protocolo de acción; Entre Ríos y Neuquén también tienen los propios. San Juan tiene Anivi, un Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas. Poseen espacios fuera del centro que están acondicionados para recibirlos, y está dotado de personal especializado para realizar un abordaje integral”.
En Jujuy, Nino cuenta que hay un colectivo que también está acondicionado para hacer las entrevistas. Se traslada hacia los distintos pueblos y con ello supera la distancia, y la necesidad de los niños abusados y sus familiares de tomarse un micro para llegar a San Salvador. Una manera, en definitiva, de acercar la justicia a la gente.
Me parece que es un buen cierre. Será que hoy me levanté optimista, pero prefiero quedarme con una buena sensación al terminar la charla. Lo despido, hago el cierre, pero Nino –lo sé por su ceño fruncido– busca lo contrario.
—¿Puedo decir algo más? Como una manera de sintetizar —pregunta.
—Obvio.
“La psicología como disciplina brinda pautas, pero no puede ofrecer certeza sobre si una persona miente o no lo hace. Lo que sí queda claro es que si el trabajo lo hacés mal, lamentablemente te quedás sin prueba. Es una tragedia para los niños un proceso así; si fueron abusados especialmente y si no lo fueron, también. Al mismo tiempo, ninguna persona debería ser condenada por delitos de esta gravedad con este tipo de prueba. Son delitos muy complejos en los cuales no te queda otra que escuchar al niño. De ahí el desafío para los poderes judiciales al organizar algo muy complejo; no hay lugar para la improvisación. No se puede hacer así nomás, como pasó en el caso Salas”, cierra.
Menos mal que me permití escuchar su último aporte. Yo no podría haberlo sintetizado mejor.
Nos despedimos. Él se va y yo me quedo. No corto la llamada. Me veo a mí mismo en la pantalla, antes dividida en dos, ahora en un pleno con mi cara. Estoy cansado, pero tengo que anotar algo más. Mientras él hablaba, me acordaba de la historia de "los cinco de Central Park". No fueron niños abusados en un contexto escolar, sino niños acusados de una violación grupal. ¿Por qué, entonces, debería traer el caso para este capítulo? Porque el accionar de la policía durante los interrogatorios quebró todas las pautas de respeto habidas y por haber. El desenlace, como si fuera poco, fue categórico en favor de su inocencia. Concentrémonos entonces en el modo en que, evidentemente, la justicia no debe charlar con chicos.
Ciencia y justicia 5/6
Me recomiendan que la mejor puerta de acceso para conocer el caso de los cinco de Central Park es ver una miniserie que está en Netflix y que fue titulada Así nos ven en español. Hoy, a diferencia de lo que sucedía hace cinco o diez años, a partir de la proliferación de las plataformas, casi ninguna experiencia emblemática escapa a su correlato audiovisual (mientras escribo, se estrena, a contramano de lo que siempre quiso Gabriel García Márquez, la serie de Cien años de soledad).
Me siento y la veo de un tirón. Es la historia de cinco adolescentes (Yusef Salaam, Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana y Korey Wise) que, en 1989, fueron acusados de asaltar y violar a una mujer blanca (Trisha Meili) quien, una tarde como cualquier otra, había salido a correr.
Trisha apareció inconsciente y al borde la muerte en medio del parque. Los acusados del delito, todos afroamericanos y latinos, pertenecían a familias pobres y, por este motivo, les costó defenderse de las acusaciones que realizaba la policía de Nueva York. En esa época, las fuerzas de seguridad estaban muy presionadas por brindar respuestas porque se trataba de una ciudad plagada de crímenes. Además, el papel de los medios era demasiado fuerte y se volvía imperioso hallar a los culpables. Chicos negros y pobres en el momento erróneo y el lugar equivocado: la cena estaba servida.
En este contexto, la policía decidió una estrategia efectiva para la toma de testimonios. Con agresividad verbal y física, obligaron a los sospechosos a brindar declaraciones cruzadas, de manera que todos terminaran aceptando la participación del otro aquella tarde noche en Central Park.
La serie exhibe cómo el pulso de los interrogatorios fue tan intenso que los acusados prefirieron autoinculparse y confirmar mentiras absolutas, con el fin de que esa situación finalizara de una buena vez por todas. Se ve que las guías de Unicef todavía no habían sido redactadas.
Uno de los puntos altos del documental es la aparición de Elombe y Nomsa Brath, líderes comunitarios de Harlem. En aquel momento, se desempeñaban como activistas que luchaban por los derechos humanos de la comunidad negra. Interpelados por periodistas antes del juicio, sintetizan: “Estamos aquí para apoyar a las familias y a muchos de nuestra comunidad porque esto es una injusticia. La injusticia ocurrió en esa comisaría cuando niños menores de edad fueron interrogados sin sus padres, y coaccionados por la policía y sus fiscales para hacer confesiones falsas que los trajeron hasta aquí”. Y luego, concentran su crítica directamente en los medios: “Estamos aquí para señalar a la prensa blanca por no hacer su trabajo. Fracasaron por no investigar bien esto. Fracasaron por no hacer las preguntas correctas. Le sirvieron un cuento y ustedes se lo comieron. Pero no estamos aquí por cuentos, estamos por los hechos. Por la verdad”.
Los cinco fueron condenados, aunque no todos corrieron la misma suerte. Si bien cuatro de ellos fueron al reformatorio porque eran menores, Korey tenía 16 años cuando el crimen sucedió y debió enfrentar la cárcel. Buena parte del documental se reserva a mostrar las penurias que sufrió y cómo, ante cada consulta de la justicia (con el objetivo de reducir la pena si asumía la culpa) él ratificaba su inocencia. En 2002, Korey pudo dejar la prisión cuando las pruebas de ADN no pudieron vincularlo con el hecho y el hombre que había cometido realmente el crimen (Matías Reyes) confesó.
Cuando todos obtuvieron la libertad, la comunidad los recibió en la calle. Nomsa Brath tomó el micrófono y dijo estas palabras: “Traicionados por esta ciudad, estos hombres eran niños cuando los acusaron y los condenaron injustamente. Finalmente fueron liberados, pero no porque se buscara justicia, sino porque alguien decidió decir la verdad. Si la policía hubiera hecho su trabajo en los últimos 12 años, si los fiscales o la prensa hubieran hecho su trabajo, no solo no se hubieran destruido 5 vidas, sino que muchas mujeres no hubieran sido víctimas de la violencia del violador real”.
Los cinco de Central Park fueron exonerados de todos los delitos basados en confesiones de testigos. Sus antecedentes se borraron, pero la mochila pesa. Kevin Richardson, otro de los cinco, lo señala con contundencia hacia el final: “Dicen que ‘los chicos siempre serán chicos’. Pero cuando dicen ‘chicos’ no están hablando de nosotros. Hablan de otros chicos, de otros lugares. ¿Nosotros cuándo pudimos ser chicos? No puedo ser algo que no soy. No soy un ciudadano, no quieren que lo sea. Tampoco quiero serlo, estoy en un lugar extraño: medio libre, medio preso… no importa dónde vaya”.
Los cinco hombres, que en el presente prefieren ser llamados como “los cinco absueltos”, recibieron 41 millones de dólares en un acuerdo civil con la ciudad de Nueva York. Y, tal como aseguraba Richardson en el documental, aún continúan “medio libres, medio presos”.
A partir de la puesta en marcha de este tipo de estrategias acusatorias, el sistema demuestra su ineficiencia. Fiscales y policías se parecen mucho a una máquina gris que solo realiza un proceso de manera aceitada: arrestar, condenar y pasar al siguiente. La necesidad imperiosa de cerrar un caso, sin buscar la verdad. Y en eso, el componente racial continúa siendo muy sugestivo. En Estados Unidos, los negros corren peor suerte que sus pares blancos al momento de ser acusados; en Argentina, si usás gorrita y ropa deportiva seguramente suceda algo similar. Y es que las tácticas abusivas por parte de la policía son estimuladas desde la política, a partir de la configuración de un relato oficial. A lo largo de la historia, el fomento del miedo en la población sirvió para justificar la violencia estatal. La doctrina de seguridad nacional impulsada por Estados Unidos es tan solo un ejemplo de un modelo que se exportó a todo el mundo occidental.
Si un gobierno promueve la violencia, entonces todo vale con el objetivo de que más delincuentes y criminales terminen en prisión. A cualquier costo significa a cualquier costo, es decir, violando todas las garantías de un juicio justo. Algunas veces, aunque de manera tácita, ni siquiera se concede la posibilidad de ser inocente.