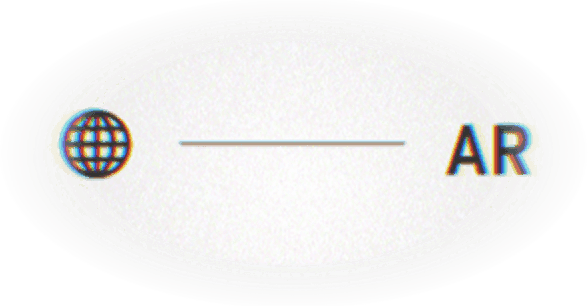Del latín innocens, la palabra inocentes significa “que no hacen mal”. Son muchas las personas que no hacen mal e, injustamente, cumplen un castigo encarcelados en instituciones construidas en siglos pasados. Espacios de encierro obsoletos que no enseñan y que mucho menos contribuyen en la futura reinserción. De hecho, los casos en los que sucede lo contrario son tan poquitos que son noticia.
Para que haya un inocente es necesario que se atribuya una culpa. Lo que quiero decir es que uno no anda por la vida definiéndose como inocente. No es un aspecto que configure la identidad; tan solo es una característica que surge como respuesta. Es un grito de rechazo, una voz que se enciende ante la injusticia.
Uno podría pensar, da la sensación al menos, que la suerte de millones de personas alrededor del mundo depende de la interpretación de unos y otros. En el fondo ciencia y justicia son dos maneras distintas de concebir la verdad, o más bien, de aproximarse a ella. A partir de allí, se tejen ambos edificios. Ambos con sus puntos flacos y fortalezas. Ambos con sus mitos y representaciones. Ambos, diría Pierre Bourdieu, configurados como campos de poder con sus reglas y su sistema de premios y castigos.
Por un lado, la ciencia es un conocimiento probabilístico, una conversación que nunca se termina; y, por el otro, la justicia corre desesperada detrás de certezas, una conversación que requiere un punto final para adquirir sentido. Son dos lenguajes que, a pesar de los mejores intentos, en el fondo son irreconciliables.
Los jueces buscan una verdad que la ciencia no puede proveer. Eso quedó claro. Ahora bien, esa afirmación no invalida el trabajo en conjunto. La ciencia puede aprender de la justicia la necesidad de que sus aportes tengan un impacto en la vida de las personas; la justicia puede aprender de la ciencia que el rigor es innegociable. Además, con tanto avance en las disciplinas más variadas, ¿por qué seguir sosteniendo juicios medievales?
Los instrumentos de la ciencia, en la que se apoyan los actores judiciales para revestir sus argumentos de verdad, en algunos casos están mal aplicados y en otros directamente no son tenidos en cuenta, cuando podrían haber sido decisivos. En el medio, lo de siempre: presos cumplen condenas, a pesar de ser inocentes.
La ciencia está ahí, lista para ser aplicada. Las herramientas están disponibles, pero no todos saben usarlas. Hay algunas herramientas más fiables que otras y este libro, en parte, recorre sus características. Mercurio da en el clavo cuando dice: “El sistema judicial recurre a varias disciplinas, pero el nivel de aplicación de métodos científicamente avalados sigue siendo un camino a recorrer”. Sí, pienso que siempre es positivo ver a la justicia como proceso y no como producto.
Recoger testimonios de testigos y dejarse llevar por sus recuerdos sin ningún reparo; confiar sin un manto de duda en la información que los perros pueden aportar con su olfato; identificar culpables a través de diagnósticos médicos basados en criterios de siglos pasados; interpretar lo que quieren decir los niños a través de sus relatos atravesados por la sugestión y los interrogatorios adultos, como vimos, puede traer problemas.
A la vez, la justicia se parece mucho a la ciencia. Una buena investigación judicial se parece mucho a una buena investigación científica. Hay que ir de a poco, uniendo cabos, respondiendo preguntas, generando nuevas. Tomar distancia, ver el caso de manera integral, para luego agarrar envión y volver a la carga de manera específica. Escudriñar cada elemento, sacarle el jugo a cada situación.
Delitos, escenas criminales, muertes, víctimas y victimarios, investigadores, policías. En el fondo, de manera casi primitiva, un grupo de seres humanos recrea acciones y verifica hipótesis, sigue pistas y husmea rincones, para alcanzar, de algún modo, aquello que se conoce como verdad. Cazadores-recolectores que, en la humedad del bosque, siguen el rastro de huellas, con la esperanza de toparse con el animal que permitirá la supervivencia, al menos durante los próximos días.