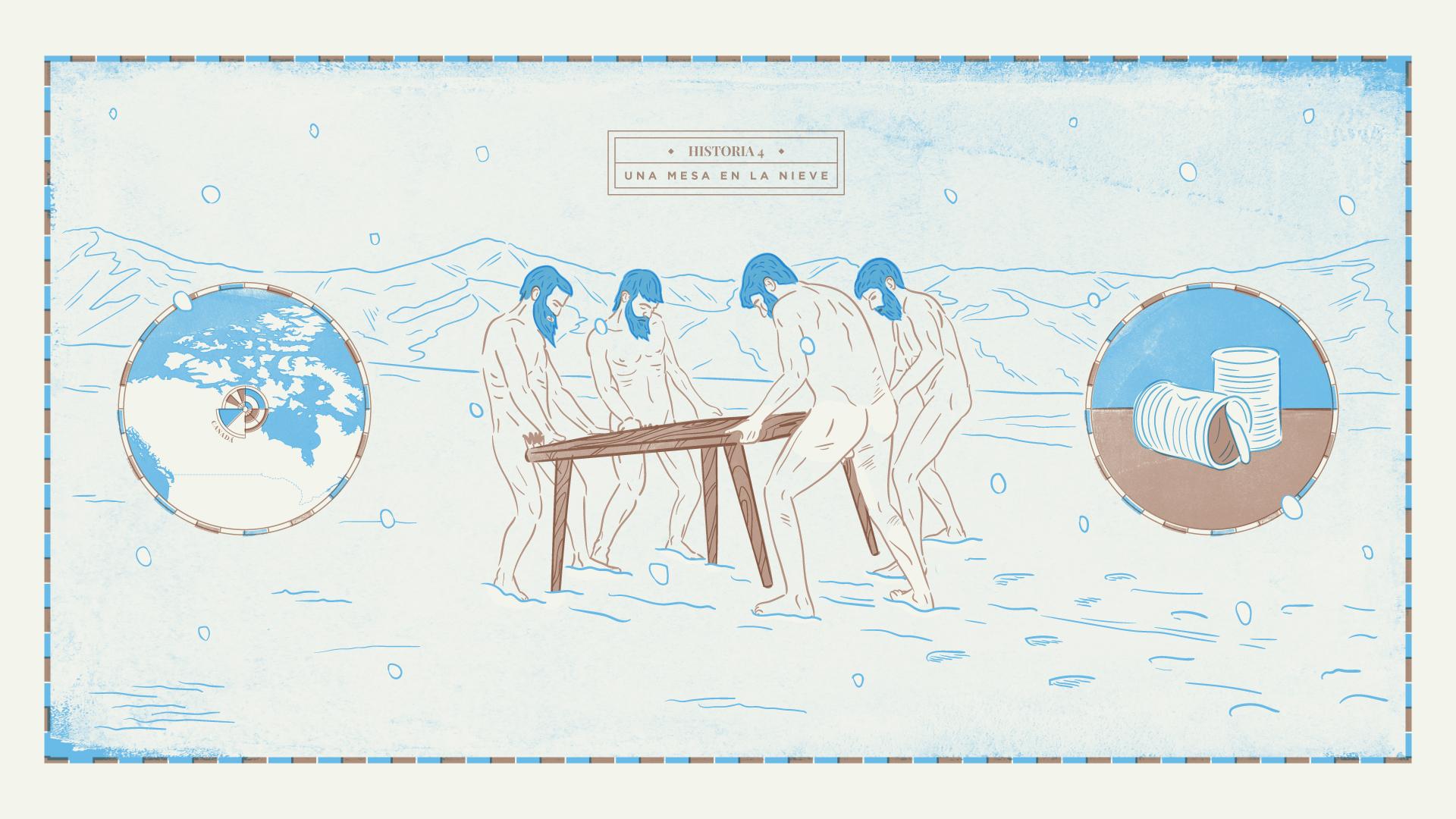La idea de encontrar un paso entre el océano Pacífico y el Atlántico atormentó a la humanidad durante cientos de años, y con razón: hacerlo implicaba ampliar enormemente la capacidad de comerciar y sabemos muy bien que, cuando de vender y comprar cosas se trata, la humanidad está dispuesta a intentar cualquier cosa. El problema recién se resolvió ‒al menos en parte‒ en 1914, cuando se inauguró el canal de Panamá. Y no fue a bajo costo. Durante su construcción murieron miles de personas. La mayoría, a causa de una epidemia de fiebre amarilla que se desató, más que nada, por llevar muchas personas a un lugar donde hay muchos mosquitos que transmiten muchas enfermedades; pero también, por los derrumbes que suelen ocurrir cuando se hacen obras tan grandes.
Esta historia empieza cuando la locura de construir un canal que partiera América en dos, en medio de ese clima insoportable, con constantes lluvias y muchísimo calor, aún no se le había ocurrido a nadie. Esta historia empieza cuando los intentos se hacían en zonas mucho más frías. Y, por supuesto, esta historia no termina bien.
Cuando Colón se murió, los europeos seguían pensando que todo nuestro continente eran las Indias. Pero apenas se dieron cuenta de que en realidad se trataba de un continente aparte, separado del resto del mundo por dos océanos, empezaron a buscar la forma de conectarlos. Juan Díaz de Solís lo intentó en 1515, pero el paso que encontró resultó ser, en realidad, el Río de la Plata. Más tarde, en 1518, Fernando de Magallanes (que era portugués y no español como creí toda mi vida) lo intentó más al sur. A bordo de unos míseros y frágiles barcos a vela, encontró el estrecho que llamó, obvio, “de Magallanes”. El problema era que, si bien el paso conectaba los océanos, quedaba demasiado al sur, era demasiado angosto (de ahí que no se llame “el ancho de Magallanes”) y, con un mar tan agitado como el que envuelve las costas de Tierra del Fuego, resultaba bastante peligroso. De hecho, era el lugar más peligroso para navegar de toda la Tierra conocida. Había que seguir buscando.
En el mapa de la Patagonia se pueden encontrar lugares como “Bahía Inútil”, “Puerto del Hambre”, “Paso Tortuoso” o isla “Desolación”. Son la muestra de que los viajeros europeos no tuvieron mucha suerte en las expediciones que siguieron a la de Magallanes buscando el paso por el sur. Una en particular, la comandada por el capitán inglés Thomas Cavendish, partió en agosto de 1591 desde Inglaterra con el objetivo de trazar la ruta hacia China pasando por el Atlántico Sur. Llegaron al estrecho de Magallanes siete meses después de partir, pero tan debilitados y tan al borde del motín, que el capitán decidió volver. Con tres barcos emprendió el camino de nuevo al norte (nunca llegó, murió en el camino), pero dejó otros dos al mando de John Davis. Estos dos barcos continuaron recorriendo todo el estrecho y acabaron descubriendo las Islas Malvinas en agosto de 1592.
Luego fueron a Puerto Deseado, que ya se llamaba así porque el propio Cavendish, en una expedición anterior, le había puesto ese nombre en honor a su barco Desire (antes se llamaba “Bahía de los Trabajos Forzosos”, nombre que le había dado el propio Magallanes. La toponimia sureña es maravillosa) y encontraron una isla a unos kilómetros donde abundaban tanto los pingüinos que la nombraron “Penguin Island”. Maravillado, el cronista del viaje describe a las aves diciendo que tenían forma de pájaro pero con muñones en lugar de alas, que no podían volar pero nadaban como cualquier pez. Al comerlos, no eran ni carne ni pescado, y superaban por mucho el tamaño de los patos.
Cuando terminó la expedición, decidieron que era una buena idea matar miles de pingüinos para, luego de salarlos y secarlos, cargarlos en las bodegas y llevarlos a Inglaterra. Mientras se mantuvieron en esas latitudes, no hubo grandes problemas, pero al acercarse al Ecuador, la temperatura aumentó y la carne comenzó a pudrirse. Los gusanos se multiplicaron rápidamente y, fuera de control, devoraron el resto de las provisiones, la ropa e incluso la madera del barco. Matar tantos gusanos era sencillamente imposible; al poco tiempo empezaron a devorarse a los mismos tripulantes del barco. De los setenta y seis que partieron de Penguin Island sólo regresaron con vida seis, gracias a que se refugiaron en la cabina de mando con los últimos víveres, dos años después de haber dejado la isla.
El tiempo siguió su curso y, en 1830, la solución del paso aún no se había encontrado. Robert Fitz Roy, a bordo del Beagle ―un barco en el que pasó de todo―, encontró la isla del cabo de Hornos. Como no era tan fácil ir por ahí clamando haber encontrado una isla y que a uno le creyeran, los descubridores solían esconder “testimonios”. Así como, según la leyenda, el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires tiene en la punta una carta que Alberto Prebisch, el constructor, le dejó escrita a quien le toque derrumbarlo, la isla de Hornos guarda una cajita con botones del uniforme de Fitz Roy, monedas y demás objetos que dejó como testimonio de que fue él quien la encontró y no otro. La cuestión es que alrededor del cabo de Hornos nace el canal de Beagle (Fitz Roy le puso el nombre de su barco), que también conecta los dos océanos. Pero si bien es más ancho que el de Magallanes y se usó durante muchos años, navegarlo es mucho más peligroso, de modo que seguía lejos de ser el paso ideal. Una vez más, había que seguir buscando.
En este punto, la historia podría irse con el Beagle ya que, después de descubrir el canal, el barco volvió a Inglaterra y en 1831 salió a dar otra vuelta al mundo. Esa vez había entre la tripulación un muchachito de 22 años que nadie sabía muy bien para qué estaba ahí. El muchachito se llamaba Charles Darwin, pero no nos distraigamos. Igual también es cierto que apenas el Beagle empezaba a alejarse de las costas de Tierra del Fuego, una noticia llegó a bordo: los ingleses habían ocupado las Islas Malvinas pero a un loco, el Gaucho Rivero, se le había ocurrido recuperarlas. El Beagle tuvo que poner proa hacia América otra vez, y urgente, para ayudar a combatir el alzamiento de los gauchos. Yo avisé que en ese barco había pasado de todo.
Pero esta no es la historia del Gaucho Rivero ni del Beagle. Ni siquiera del canal de Beagle, que dicho sea de paso, ya era requete-conocidísimo por los onas, quienes lo llamaban “Onashaga” (“canal de los Onas”, otro despliegue de creatividad toponímica sureña). Pero como ellos no estaban particularmente obsesionados con el comercio interoceánico, esta tampoco es su historia.
Esta es la historia del último intento de conectar los océanos antes de que a la humanidad se le ocurriera, alrededor de 1850, ponerse a diseñar ferrocarriles transcontinentales en Panamá para llevar las cosas desde una costa a la otra (o sea, para conectar los océanos por tierra). El último intento, digo, y probablemente el más desesperado, fue en el océano Ártico canadiense. Y ahí, recién ahí, ahora sí, es donde empieza esta historia.
La “expedición perdida de Franklin” se llama así porque su capitán se apellidaba Franklin, y porque fue una expedición casi al Polo Norte cuyos restos se encontraron muchos años después. Muchos en serio: unos ciento cincuenta años después. Lo que buscaban Franklin y su tripulación era conectar los océanos por el norte y esperaban encontrar un paso que se los permitiera. En 1845 no había buena cartografía de esa zona y no quedaba otra que ir probando.
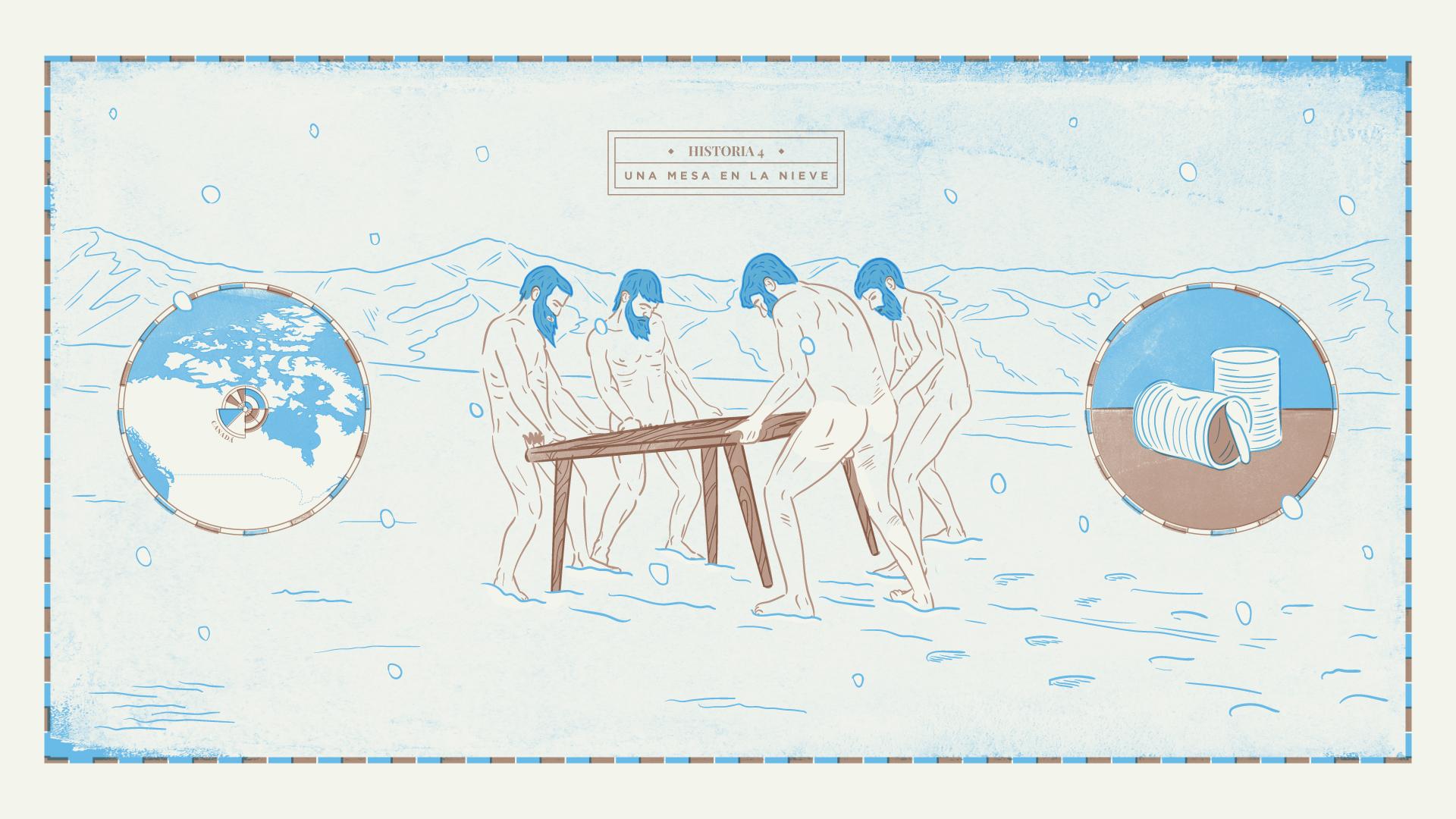
Prepararse para una expedición de esa magnitud no era poca cosa. Podían llegar a durar años y en el Ártico muchos lugares para abastecerse no hay, de modo que uno de los principales problemas era la comida. Por ejemplo, entre las tripulaciones era común una enfermedad de nombre horrible, el escorbuto, que se genera por la falta de vitamina C. Los síntomas son de una belleza similar a la del nombre de la enfermedad: sangrado de encías, sangrado interno de órganos y muerte (que nunca termino de saber si califica como síntoma). La falta de vitamina C ocurre, entre otras cosas, cuando uno no consume alimentos frescos, cosa bastante probable en un barco y absolutamente probable en un barco en el medio del Ártico. Por suerte, para mediados del siglo XIX estaban recién inventadas las latas de conserva, en las que se podían guardar alimentos por bastante tiempo y que eran la base de lo que consumían los marineros.
La expedición de Franklin constaba de dos barcos y alrededor de ciento treinta tripulantes, en su mayoría ingleses, de los cuales al menos cuatro eran mujeres. En las películas suelen mostrar que los marineros son personas bastante supersticiosas, particularmente con los nombres de las embarcaciones, pero si eso fuera cierto, no se explica por qué tanta gente se anotó a una expedición peligrosísima a bordo de un barco llamado HMS Terror o, peor aún, en el HMS Erebus (del griego, “oscuridad”).
Cuando pasaron algunos años desde la partida y aún no se tenían noticias, comenzó la preocupación. La primera búsqueda, en 1848, por tierra y por mar, fue un fracaso rotundo a pesar de que además ofrecieran 20 mil libras de recompensa (que en ese momento era mucho, muchísimo, casi 2 millones de libras actuales) a quienes aportaran algún dato acerca de la expedición. Los primeros rastros no fueron muy alentadores, básicamente porque eran tumbas. Aparecieron dos años después con una búsqueda que incluyó once barcos. Pero a pesar de que la marina inglesa los declaró a todos muertos el 31 de marzo de 1854, las expediciones de búsqueda continuaron gracias a que la esposa de Franklin consiguió el financiamiento necesario. En 1859 encontraron, entre un montículo de piedras, dos mensajes en un mismo papel. El primero, de puño y letra de Franklin, señalando la isla Rey Guillermo como paradero de los barcos. En los márgenes, un segundo mensaje, de autor anónimo, daba cuenta de la muerte de Franklin.
En 1860 y 1869, Charles Francis Hall dirigió dos expediciones en las cuales llegó a convivir con esquimales. Ellos le indicaron que todos los tripulantes habían muerto. Y entre 1878 y 1880, Estados Unidos organizó distintas búsquedas con la esperanza de encontrar algunos documentos perdidos. Pero durante un tiempo, eso fue todo. Más preguntas que respuestas. Más indicios que hallazgos. Para el gran público, la cuestión se fue olvidando. Hasta que, cien años después, se retomaron las expediciones científicas comandadas por la Universidad de Alberta, que culminaron hace muy poco tiempo, en 2016, cuando se encontró el último eslabón que faltaba: el HMS Terror.
En el proceso de pasar de ser “la expedición de Franklin” a “la expedición perdida de Franklin”, sabemos que los dos barcos quedaron encallados en el hielo. Sabemos también que la causa de la muerte del capitán fue, presumiblemente, el escorbuto (una lástima, con 59 años era su última misión y hacía un tiempo que gozaba del título de Sir, cosa que nadie sabe bien qué significa pero seguro implica invitaciones frecuentes a lugares donde se come y se toma muy bien). Ignoramos cuánto tiempo sobrevivieron los marineros. Tenían provisiones enlatadas para cinco años pero empezaron a ocurrir cosas extrañas. Hay testimonios de esquimales que dicen haber visto marineros caminando sin ropa, se encontraron evidencias de canibalismo (“evidencias de canibalismo” es más que nada cuerpos con mordidas de tamaño compatible con dentaduras humanas y el contenido de algunas ollas) y, uno de mis datos preferidos en el mundo, un relato que cuenta que vieron a cuatro marineros desnudos llevando una mesa en la nieve a cientos de metros del barco. Una mesa. En la nieve.
En esas condiciones de temperatura, la segunda peor idea que alguien puede tener (después de subirse a un barco que se llama Oscuridad para ir a una expedición de años al océano Ártico) es salir a la nieve. Como entonces no había equipamiento realmente apropiado, se trataba de salir a una muerte segura.
Pero la parte de caminar sin ropa en el medio del frío se puede explicar. Nosotros no percibimos temperaturas, sino diferencias de temperaturas. Si uno pone una mano en agua tibia y otra en agua con hielo y, al cabo de un rato, las dos manos en un recipiente con agua a temperatura ambiente, va a ser raro porque la mano que venía del frío va a sentir el agua tibia y la que venía del calor, fría. Algo parecido ocurre cuando una persona está muy cerca de morir congelada: los vasos sanguíneos de las extremidades se dilatan y accede repentinamente más sangre (a 37°C) a una zona del cuerpo que está casi congelada, lo que genera una diferencia de temperatura tremenda que hace sentir un calor extremo. En algunos casos, la persona puede llegar a desvestirse antes de morir congelada. Un horror.
La parte del canibalismo, bueno, tal vez la falta de alimento puede explicarla. Pero tenían latas de conserva.
¿Y la parte de la mesa?
Calígula fue un emperador de Roma bastante controversial, entre otras cosas, por haber intentado nombrar cónsul y sacerdote a su caballo, mandar a matar a mucha gente porque sí y por creer todo el tiempo que estaban conspirando contra él (igual en este punto no le erró mucho porque finalmente conspiraron y lo mataron al cuarto año de su imperio). Aunque es muy complicado encontrar fuentes buenas sobre cómo actuaba alguien en el año 0039 (el doble cero es para que nadie piense que hablamos de 1939, que es lo que me pasa cuando me dicen “el año 39”), hay bastante concordancia en que Calígula estaba loco. También hay muchos relatos que indican que le gustaba mucho tomar vino. El problema es que en esa época se usaban decantadores que tenían plomo. Nunca vamos a saber cómo era el vino romano en cuanto a sus sedimentos, pero las sales de plomo que desprendían los decantadores le agregaban un sabor dulzón que lo hacía muy preciado en esa época. A los romanos les gustaba dejar el vino decantando mucho tiempo para que fuera dulce.
Los romanos no sólo usaban el plomo para los decantadores, sino para muchas cosas más. Todas las cañerías eran de plomo (sí, por eso se le dice “plomero” al plomero), las pinturas y hasta los cosméticos contenían este metal en su composición. Algo que no sabían en ese momento y que ahora sabemos muy bien es que el plomo es muy tóxico. Hasta hay quienes explican la caída del Imperio Romano por la intoxicación con plomo, que era mucho más alta en las clases gobernantes que en el resto de la población porque eran los que más vino tomaban.
Ahora sabemos que el plomo se acumula en distintos tejidos y va causando daños. En el cerebro, y más particularmente en las neuronas, puede interferir en la capacidad de estas células para disparar los impulsos eléctricos, que es cómo transmiten información, y cuando la intoxicación es muy grave puede generar grandes desórdenes en la percepción como le pasó –o creemos que le pasó– a Calígula.
El limitado conocimiento de la toxicidad de los materiales del Imperio Romano no había mejorado mucho para mediados del siglo XIX, cuando estaban armando las latas de conserva que iba a llevar Franklin. Y, dado que era el mejor material que se conocía en ese momento –por lo abundante y fácil de trabajar–, las hicieron de plomo.
Durante años de expedición, los alimentos se maceraron en esas latas y durante años la tripulación de la expedición de Franklin los fue consumiendo. Hasta que un día, así como Calígula nombró sacerdote a su caballo mientras sospechaba de todos los que lo rodeaban, un puñado de marineros a bordo de barcos de nombres horribles, encallados en el hielo, intoxicados con plomo, perdidos en la locura más triste que cabe imaginar, bajo uno de los atardeceres más fríos y largos del mundo, mientras sus compañeros se daban dentelladas caníbales, pensaron que era una gran idea bajar del barco y ponerse a arrastrar una mesa por la nieve.