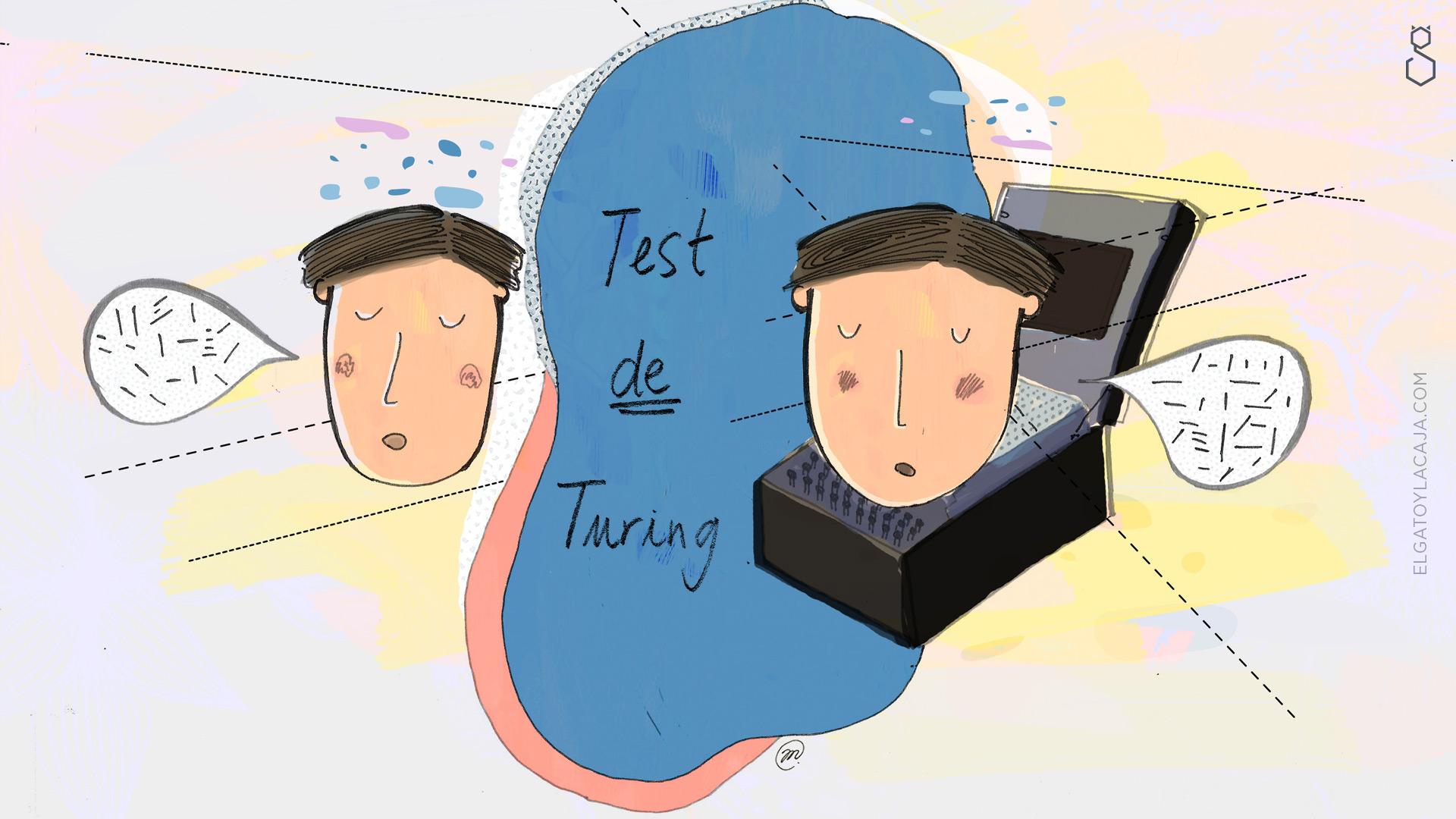359 años. Si sumás el tiempo que pasó desde que San Martín cruzó los Andes, Chacarita salió campeón por última (y única) vez y Mirtha usó escarpines, te quedás corto. Todo ese tiempo es el que pasó entre que la Inquisición casi lo hace vuelta y vuelta a Galileo por decir que la Tierra no era el centro del Universo y Juampi II le pidió una especie de perdón, de esa manera bien del Vaticano, sin hacerse cargo. Si eso no es fundamentalismo, no sé qué lo es.
Allá por la época en que la anfitriona de almuerzos estaba aprendiendo a sumar y restar, un muchacho de 22 años llamado Alan publicaba, en Inglaterra, un artículo que aún hoy da que hablar. En éste demostraba teóricamente cómo una simple máquina consistiendo en una impresora, una lectora de unos y ceros, y una cinta infinita dividida en celdas (junto con una serie de reglas del estilo de “si leés 1 avanza la cinta hacia la derecha, si es 0 a la izquierda”) podía realizar de la más simple a la más sofisticada operación matemática. Claro, a vos no se te mueve un pelo pero, por esos tiempos, la palabra ‘computadora’ se refería a una persona que se pasaba el día haciendo cuentas.
Al toque estalla la Segunda Guerra Mundial y con ella empieza a crecer la demanda de computadoras de carne y hueso para hacer cuentas y descifrar mensajes enemigos, junto con la necesidad de métodos más eficientes para romper esos códigos. Estas ‘computadoras’ (mayormente mujeres jóvenes) venían manteniendo a flote el laburo de la decodificación, hasta que los alemanes empezaron a usar una máquina llamada Enigma para codificar los mensajes de su fuerza naval. Este código era tan complicado que no había mano aliada que alcanzara, y los submarinos nazis se estaban haciendo un banquete en el Atlántico.
En medio del quilombo, a Alan le suena el teléfono. Estaba convocado. Como si un día tu afición por el sudoku fuera el arma secreta en una guerra, era hora de que aplicara sus acercamientos a la resolución de acertijos en un escenario real. El código Enigma alemán ya había sido ‘crackeado’ por los polacos, pero a medida que los nazis actualizaban su máquina los polacos no podían ponerse al día, por lo que invitaron a la fiesta criptoanalítica a los ingleses y franceses. Así, desde el recientemente inaugurado y ultrasecreto Bletchley Park, nuestro héroe —y el resto del equipo de geniecillos tomadores de té— dio con el diseño de una máquina electromecánica que aprovechaba los errores de uso de Enigma por los alemanes para descifrar sus códigos. Porque, ojo, si los alemanes hubieran sido más cuidadosos al usar su máquina, habría sido virtualmente imposible descifrarlos.
Después de la guerra, Alan, alzado por los buenos resultados que había dado su laburo, sumado a otros avances de la época, se animó a más e hizo la pregunta que nadie había hecho antes: ¿Una máquina puede pensar? Así fue como, sin querer queriendo, inventó el área de inteligencia artificial. Claro que, como a cualquier pionero, se le vinieron al humo críticos de todos lados con una pregunta que se caía de madura. ¿Cómo hacés para darte cuenta si una computadora puede pensar? A lo que Alan respondió: ‘Y… ¡Le preguntás!’. Esa es ni más ni menos la base de lo que hoy en día sigue siendo el test de cabecera para juzgar inteligencia artificial, que lleva el apellido de nuestro Alan: Turing. Esta prueba consiste, básicamente, en sentar a un tipo en una compu a charlar y después preguntarle si le parece que del otro lado hay una persona o no. Si resulta que el flaco no puede diferenciar cuando habla con una persona o con la compu, esa máquina pasó el Test de Turing.
Estamos de acuerdo en que es una idea bastante loca pero, en este mismo 2014, un programa de computadora que simulaba ser un pibe ucraniano que aprendió inglés como segunda lengua, pasó el test. Para ser sinceros, una versión light. Las conversaciones con el muchachito estaban limitadas a 5 minutos, y sólo pudo engañar a un tercio de los jueces. Pero lo más sorprendente es que fue la primera ocasión en que los temas de conversación fueron libres.
Mientras Mirtha protagonizaba su primera película a color en 1952, Alan llamaba a la cana para denunciar que le habían desvalijado la casa. En medio del relato, le cuenta a la policía que el ladrón era un conocido de su novio. Inmediatamente y con la gorra bien puesta, los señores de la ley lo arrestaron porque, en ese entonces, la homosexualidad era ilegal por aquellos pagos. Poco tiempo después, Alan es condenado a elegir entre ir preso o tomar grandes dosis de la hormona femenina estrógeno, que tiene el efecto probado de bajar la testosterona —y por lo tanto la líbido—, generar impotencia y, como si eso fuera poco, hace crecer las tetas, lo que se conoce como castración química. Alan optó por las dosis, pero el peor efecto no fue ninguno de los anteriores, sino el duro impacto en su capacidad para concentrarse. Dos años después, se suicida.
Si bien el hecho de que una conducta sexual privada y consensuada entre adultos sea ilegal ya es un delirio, aquel escenario era mucho peor. El mismo año en que a Alan lo llevaron preso, en Estados Unidos se publicó la primera edición del ‘Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales’ que es, hasta hoy (va por la 5ta versión), el libro cabecera para el diagnóstico de problemas en el marulo. Hasta 1974, este manual catalogaba la homosexualidad como una enfermedad mental. A pesar de que ya existían estudios que mostraban que los tratamientos de reversión de orientación sexual no tenían gollete, en algunos lugares todavía se usaba la terapia, en otros hipnosis y, en Inglaterra, la tortura que le tocó al pobre de Alan. Pseudociencia al palo, una práctica que, no obstante a presentarse como científica, carece de respaldo de evidencias y por lo tanto no puede ser comprobada de forma confiable.
Al momento de su condena, Galileo tenía 69 años, estaba bastante enfermo y fue obligado a retractarse de sus afirmaciones y cumplir prisión domiciliaria. Al momento de la suya, Alan tenía 40 años, había salvado parva de vidas al acortar la guerra gracias a sus ideas, había inventado la computación, la inteligencia artificial, y hasta estaba desarrollando teorías en biología que hoy en día se siguen discutiendo. A Galileo le pidió perdón la Iglesia, 359 años tarde. A Alan le pidió perdón la reina de Inglaterra, 61 años tarde. Que nos sirva para entender que la pseudociencia y la intolerancia pueden ser tan peligrosas como el fundamentalismo religioso.