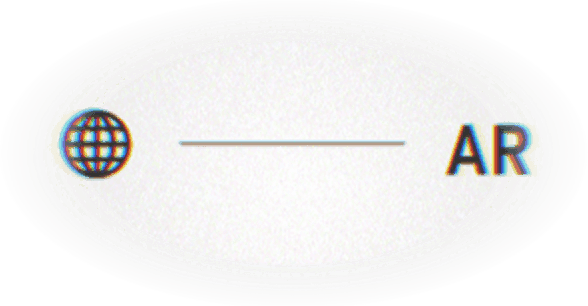JULIETA
¡Oigo un ruido! ¡Me queda poco tiempo!
¡Oh, querido puñal!
(Toma la daga de Romeo).
¡Ésta es tu vaina!
¡Aquí te quedarás! ¡Dame la muerte! (Se hiere).
(Cae sobre el cuerpo de Romeo y muere).
Shakespeare, Romeo y Julieta.
Para escapar con Romeo, su verdadero amor, quien ha sido acusado de asesinato y desterrado de Verona, Julieta pide ayuda a Fray Lorenzo para montar un plan casi perfecto: la joven debe beber una poción que hará creer a todos que ha muerto. Una vez en la cripta familiar, ella despertará y entonces Romeo, enterado del plan, la llevará consigo y vivirán felices por siempre. Pero los planes no siempre salen como uno lo desea y por las vueltas del destino (o la pluma de Shakespeare) Romeo nunca se entera del engaño, y al conocer la noticia de la muerte de su amor se dirige a su tumba, sólo para comprobar que Julieta no respira. Preso de dolor, bebe el veneno y muere. (Se viene un spoiler, pero bueno, pasaron cientos de años) El resto de la historia es más trágica aún: Julieta despierta y lo encuentra sin vida. Toma su daga y se une a él.
¿Nunca se pusieron a pensar en cómo serían algunas historias de amor si se hubieran escrito en nuestros días? Dejando de lado que la edad de los jóvenes amantes de Verona escandalizaría a más de uno (Julieta apenas si tiene 14 y todo apunta a que Romeo también es un púber), lo que más me impresionó al escribir esto es que hoy ese final habría sido completamente diferente. Y no sólo porque un mail, un WhatsApp, o un mísero corazoncito de Instagram habrían resuelto el problema de que Romeo se enterara del plan, sino que, incluso si el asunto de la comunicación saliera mal, hoy por hoy sería casi imposible que alguien creyera el engaño de Julieta.
Cuando Shakespeare escribió en 1597 la que es quizás la obra de amor más conocida en todo el mundo, ni siquiera se había inventado el estetoscopio y parece que tampoco estaba dando vueltas la idea de que la falta de latido cardíaco podría ser un indicador de que alguien había muerto. Por eso es que Julieta –tomando una poción que hoy supondríamos que actúa como depresora del sistema nervioso central– no sólo pudo engañar a su familia para que la dieran por muerta, sino que su plan funcionó tan bien que también terminó confundiendo a su amado.
Todo este lío se da porque aún hoy la muerte no es un concepto unívoco: a lo largo de la historia de occidente, morir se ha dicho de muchas maneras. El criterio médico-legal que se usa para certificar el fin de una vida fue cambiando a lo largo del tiempo, muchas veces incluso en contra del sentido común.
Momento de pasear por la muerte. Empecemos, de conservadora nomás, por el principio:
Durante la Grecia Clásica se creía que la muerte se producía al separarse el espíritu del cuerpo y que la falta de respiración era un indicador casi infalible de que la vida había terminado. Galeno (algo así como el Aristóteles de los médicos) sostenía que durante este proceso se podían distinguir dos vías: una ascendente, marcada por la pérdida del espíritu vital, y una descendente, en la que se producía la pérdida del espíritu intelectivo. Porque es OBVIO que la pérdida del espíritu vital es ascendente y la del intelectivo es descendente, ¿no?
En el siglo XVIII, abandonando las enseñanzas de Galeno, Rudolf Virchow (el padre de la patología moderna) introdujo la idea de que la verdadera muerte es la muerte celular (también conocida como la ‘Teoría de una rayita roja y sin cargador encima’). Sin embargo, lo que durante siglos estas teorías disímiles compartieron fue la idea de que el fin de la vida acontecía cuando la persona dejaba de respirar (lo cual en líneas generales parecería ser un buen criterio, excepto para aquellos pocos desgraciados que sufrían catalepsia o alguna condición similar y eran dados por muertos y enterrados vivos).

A comienzos del siglo XIX, la invención del estetoscopio llegó para quedarse y, de paso, para modificar este criterio: desde entonces, el evento definitorio del fin pasó a ser la ausencia de latido cardíaco. Pero poco duraría el corazón como centro de vida: entrado el siglo XX, los desarrollos tecnológicos en el campo de la salud se aceleraron a pasos agigantados. A partir de la creación y uso difundido del respirador o ventilador mecánico en la década del ‘40, comenzaron a observarse una serie de eventos que obligaron a la comunidad científica a repensar el viejo criterio de paro cardiorrespiratorio.
1959 fue un año marcado por dos hitos que resignificaron nuestras creencias sobre el fin de la vida: por un lado, los investigadores Wertheimer, Jouvet y Descotes presentaron una nueva caracterización de la muerte en pacientes conectados a un respirador mecánico como ‘muerte del sistema nervioso’ y, por otro, tan sólo unos meses después, Mollaret y Goulon acuñaron el término coma depassé para describir un estado de coma irreversible (la idea de muerte del sistema nervioso implicaba la ausencia de cierta actividad cerebral y el coma depassé se definía como un estado de coma profundo, con ausencia de reflejos, de respiración espontánea, baja presión sanguínea e incapacidad de expresar vergüenza ante las declaraciones de sus parientes en Facebook, entre otros indicadores). Ambos criterios apuntaban a señalar que se trataba de casos en los cuales, sin la asistencia de máquinas de soporte vital y otras intervenciones médicas, los pacientes no seguirían con vida y que –además– se trataba de condiciones irreversibles.
Casi una década después, en 1968, un comité ad-hoc de la Universidad de Harvard publicó en la revista de la Asociación Médica de los Estados Unidos un informe que sentó las bases de lo que hoy conocemos como muerte encefálica. Este equipo, convocado para pensar esta temática que revolucionó entre otras cosas el campo de los trasplantes de órganos, estaba dirigido por Henry K. Beecher –anestesista especializado en cuestiones éticas referidas a la experimentación en seres humanos– e integrado por diez médicos, un historiador, un abogado y un teólogo. Este comité propuso adoptar una nueva definición de muerte basada en la irreversibilidad del daño cerebral producido en ciertos pacientes en coma. En otras palabras: a partir de esta nueva definición, una persona conectada a un respirador mecánico puede ser declarada muerta –aunque su corazón siga latiendo y su sangre fluyendo– si se comprueba que el daño cerebral sufrido es irreversible.
Las pruebas diagnósticas necesarias para demostrar este cuadro clínico fueron descritas en sólo seis puntos: (1) falta de receptividad y respuesta; (2) ausencia de reflejos (tronco encefálicos y espinales); (3) apnea (tres minutos sin el respirador); (4) electroencefalograma (EEG) isoeléctrico; (5) excluir posibilidad de hipotermia y drogas depresoras del SNC (los planes de las Julietas contemporáneas no pasarían de este punto); y (6) repetir todos los test veinticuatro horas después. Si estas condiciones se mantienen, recomienda el informe, entonces el profesional debe declarar la muerte, ahora ‘cerebral’.
¿Qué implica entonces esta decisión? Entre otras cosas, la posibilidad de disponer de ciertos órganos para trasplantes y que, en estos casos, pueda suspenderse todo método de soporte vital, como el respirador, sin que ello implique terminar con la vida de la persona. Digamos que no se puede abrir una puerta abierta.
Esta declaración fue la primera consecuencia –y quizás la más importante– derivada de las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la salud. A partir de este momento, en los Estados Unidos primero y progresivamente en la mayoría de los países occidentales, se adoptó esta definición (con algunas modificaciones) y se adaptaron las legislaciones vigentes para que se aceptara el criterio de muerte encefálica (en nuestro país está en el artículo 23 de la Ley 24.193 – Trasplantes de órganos y materiales anatómicos).
La muerte, entonces, quedó establecida como un diagnóstico médico más. Esta definición ubicó a nuestro cerebro como el órgano cuyo daño marca el final de la vida. De manera hasta entonces totalmente anti–intuitiva, la muerte es ahora posible con latidos cardíacos, pulso y tensión arterial, signos que todavía hoy conservan el nombre de vitales (sostenidos artificialmente gracias a la ciencia). Aunque aún permanece firme en el imaginario popular, el corazón fue desplazado por el cerebro del lugar de privilegio que ocupó durante siglos y la ausencia de su latido ya no marca necesariamente el fin de nuestros días.
La muerte se volvió tecnológica y quedó en manos de los expertos.
Es así que lo que definimos como muerte no es un acto sino un proceso continuo, gradual y complejo que traspasa los límites de la biología y la medicina y que se acompaña de cuestiones filosóficas, éticas, legales y sociales para ser comprendida en su totalidad. Los avances científico-tecnológicos en el campo de la salud nos permitieron comprobar que no parece existir una clara división entre la vida y muerte. A medida que se sigan modificando criterios y definiciones, quienes hasta ayer estaban vivos, a partir de ese momento pasarán a estar muertos. O al revés. Iremos viendo.
De todos modos, le demos el nombre que le demos, parecería que la muerte sigue siendo siempre una y la misma. Parafraseando a Julieta:
Porque, ¿qué puede haber dentro de un nombre?
Si otro título damos a la rosa con otro nombre nos dará su aroma.