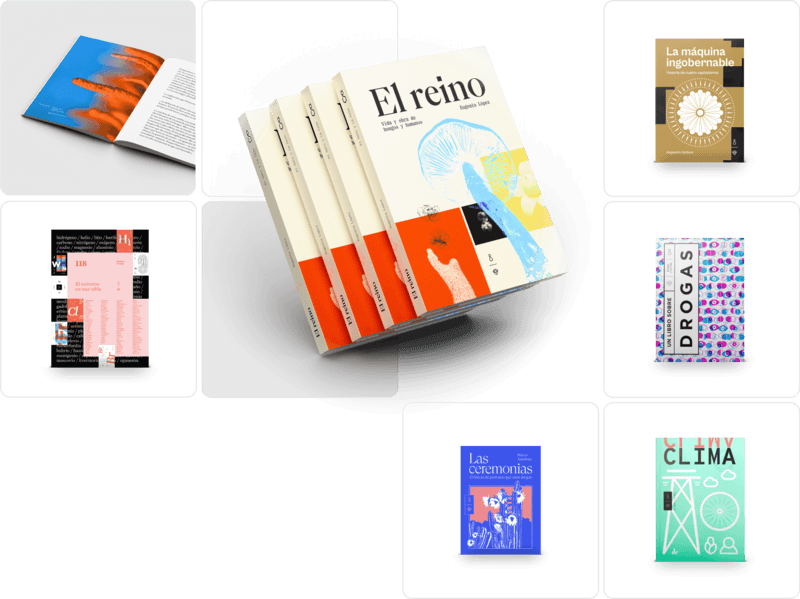En julio de 2024 nació Lautaro, la noticia más linda de todas. Mientras escribo este capítulo, mi bebé tiene exactamente cuatro meses y un puñado de días. Escribo con una sobredosis de curiosidad y algo de miedo. Todavía no aprendí a describir el amor que siento. Quizás algún día sepa cómo hacerlo. No me preocupa.
El Síndrome del Bebé Sacudido, más conocido en el presente como traumatismo craneal por maltrato, puede definirse como una lesión cerebral diagnosticada en bebés y niños pequeños como resultado de sacudidas fuertes. Puede provocar daños permanentes en el cerebro e, incluso, conducir a la muerte.
Desde hace largas décadas, el diagnóstico del síndrome se constata con la presencia de una tríada de síntomas. Es decir, los médicos pueden referirlo en bebés que presenten lesiones vinculadas a un hematoma subdural, una hemorragia retiniana y un edema cerebral. Corroborar la presencia de la tríada es suficiente para inferir que el pequeño fue sacudido con fuerza por el adulto a cargo.
Otra de las características que se asume es que, como las lesiones se producen inmediatamente a después de la sacudida, el responsable de haberlas ocasionado fue la última persona a cargo del menor. Esto es: si el mismo día el bebé estuvo a cargo de tres personas, su mamá por la mañana, su abuela por la tarde y su papá por la noche, según indica este parámetro, el papá será el culpable de las secuelas que el movimiento brusco pueda dejar. Los efectos de una explosión nerviosa porque el hijo no dejaba de llorar, le costaba dormir o estaba irritado, se le adjudican al padre por haber sido, presuntamente, el autor a cargo de la acción.
En la actualidad, aún continúan las discusiones académicas en torno al diagnóstico. El Síndrome del Bebé Sacudido (más conocido como Shaking Baby Syndrome) constituye una auténtica controversia científica, pues hay literatura, autores e instituciones científicas alrededor del mundo que avalan y cuestionan el fenómeno a uno y otro lado de la orilla. Como resultado de los debates, de hecho, muchos médicos de diversos países perdieron su licencia y fueron perseguidos por la policía. Como señalamos en el capítulo anterior, la ciencia funciona de este modo: lo que ayer era una verdad incuestionable, hoy puede no serlo. A la inversa, científicos que en el pasado terminaron en la hoguera, hoy serían condecorados. Parece contradictorio, pero tiene una razón de ser: los consensos se modifican conforme transcurre el tiempo. Aunque parezca estático, aquello que conocemos como verdad se escurre todo el tiempo.
En el medio, la justicia. O, más bien: la injusticia, para personas como José Manuel Vespa, que son acusadas de Shaking Baby, cuando al menos se podría dar lugar al beneficio de la duda. Si ni la ciencia se pone de acuerdo, ¿cómo lo hará, entonces, la justicia?
La historia
El diagnóstico tiene sus orígenes en 1971. Fue un médico estadounidense, Norman Guthkelch, quien propuso que sacudir a un bebé podría provocar el desgarro de las venas ubicadas entre la duramadre y la superficie cerebral. Como resultado, podría provocar sangrado subdural, sin exhibir lesiones a la vista. Al año siguiente, un radiólogo pediátrico, John Caffey, se vistió de periodista y bautizó el fenómeno como Síndrome del Bebé Sacudido por latigazo cervical, que luego fue popularmente conocido como Shaking Baby Syndrome. Algunos incluso llegaron a acortar el nombre a Shaking Baby, quizá con el fin de facilitar las cosas, pero solo las complicaron más ya que en la palabra syndrome anida gran parte de la controversia.
En todos los casos, comenzó a sostenerse que si se presentaba la tríada de lesiones mencionada, entonces, habría ocurrido un maltrato por parte de la última persona a cargo del cuidado del bebé o niño. Además, el síndrome se caracterizaba por poca evidencia de traumatismo craneal externo, por lo que se podía presumir que la lesión corría por dentro. El problema, sin embargo, es que aunque el diagnóstico se consagró y fue incorporado por médicos pediatras al elenco estable de otros diagnósticos, ya asentados y corroborados por la literatura científica, en este caso faltaban pruebas y ensayos. Más específicamente, faltaba evidencia que validase que esas lesiones se producían siempre, sin lugar a dudas, por una sacudida fuerte ocasionada por la última persona a cargo del bebé o niño.
¿Qué es una “sacudida fuerte”? ¿Por qué se culpa a la última persona que estuvo a cargo? ¿No hay demasiadas inferencias en el medio? ¿Cualquier lesión en un bebé al interior de su cráneo se explica solo por un maltrato previo? Mientras estos interrogantes buscaban ser respondidos mediante disertaciones en congresos y publicaciones científicas, afuera de la academia muchas personas fueron condenadas de manera injusta.
Cuatro décadas más tarde, en 2009, la Academia Estadounidense de Pediatría, volvió sobre sus pasos. Básicamente, señaló que la tríada de hematoma subdural, hemorragia retiniana y edema cerebral, que hasta ese momento se asociaba con Shaking Baby Syndrome y se consideraba el resultado indefectible de una sacudida, también podía ser ocasionada por otros motivos. En ese proceso, los propios médicos que habían contribuido a definir y presentar a la sociedad el síndrome, aclararon que solo se había tratado de una hipótesis para ser discutida en el ámbito científico y que faltaban corroboraciones.
En el último tiempo se comprobó que la tríada puede aparecer, por ejemplo, en casos de caídas a poca altura sobre superficies duras, por deficiencias nutricionales, intervenciones médicas, problemas de metabolismo o causas genéticas. En paralelo, también se pudo saber que el lapso entre la hemorragia y la descompensación no es inmediato. De hecho, en algunos casos, puede existir un período de lucidez en el que se cree que el bebé está bien.
Sería natural pensar que el asunto está saldado. La ciencia avanza, los diagnósticos cambian, la comprensión de los fenómenos se calibra y lo que décadas atrás era una cosa, hoy puede ser otra. Sería natural pensarlo, pero no sucede de ese modo. Y en este caso, a diferencia del capítulo anterior, las voces de defensores y detractores son más fuertes, y cuentan con un mayor respaldo.
A pesar de la retractación de parte de la comunidad médica en Estados Unidos, mientras escribo, Robert Roberson, se encuentra en el corredor de la muerte acusado de Shaking baby. En Argentina, José Manuel Vespa enfrenta una pena acusado del mismo delito. Repaso portales, chusmeo sitios especializados, converso con pediatras amigos y, por supuesto, no llego a ninguna conclusión. Por las dudas, abrazo fuerte a Lautaro y contacto a Micaela Prandi, abogada de Innocence Project Argentina, que sabe mucho del tema y estoy seguro de que me ayudará a entender algunas cosas.
JuradoGPT
“José Manuel Vespa afirma que es inocente, pese a haber sido condenado por sacudir al hijo de su pareja. El niño tuvo lesiones gravísimas, que hoy le impiden llevar adelante una vida plena. Cuando repasamos las pruebas que se utilizaron para acusarlo, apareció el Síndrome de Bebé Sacudido. Leímos bibliografía de Estados Unidos y, efectivamente, comprobamos que este tipo de prueba enfrentaba algunos problemas”, me cuenta Micaela Prandi, abogada de IPA, a quien conocí personalmente en el encuentro de La Plata y quien me ofrece su valiosa ayuda para que este puñado de páginas se convierta finalmente en libro.
Precisamente, fueron en busca de literatura estadounidense porque, desde su perspectiva, todas las referencias de investigaciones argentinas no daban las discusiones en torno al síndrome. Sin embargo, entre todo lo que leyeron ubicaron a una experta local que vive en Londres y desde hace mucho tiempo cuestiona el Shaking Baby Syndrome. Es Marta Cohen, patóloga de trayectoria, reconocida internacionalmente. La nombra como referencia, así que anoto su número porque necesitaré conocer su voz. Pero no debo apurarme: si abro tantas ventanas al mismo tiempo, el viento entrará de golpe.
“El propio concepto de síndrome limita las cosas: indica que cuando se produce esa tríada de lesiones sí o sí se trata de Bebé Sacudido, como algo prescriptivo, como si no hubiese una alternativa. Eso cierra la puerta a discutir casos puntuales, como el de Vespa”, se apura Prandi en continuar su argumento. Vespa fue condenado a 9 años de prisión por lesiones gravísimas a un bebé de 10 meses.
Tras estudiar el caso y sus características, desde IPA decidieron presentar un amicus curiae. Con entrenamiento indudable para los debates, Prandi exhibe su elocuencia, una capacidad que traspasa la pantalla. Me cuenta que ese caso es dramático porque su defensor creyó siempre que él era inocente. “Hasta su propia mujer creía en su inocencia”. Sin embargo, cuando el cuerpo médico forense de la defensoría corroboró la presencia de la tríada, fue contundente: “No hay nada que puedas hacer. Si están esas tres lesiones en juego, sí o sí tiene Bebé Sacudido”.
De hecho, en la práctica judicial está tan arraigada la correlación entre diagnóstico y sacudida previa que le recomendaron que la defensa del caso se hiciera sobre el cambio de autoría. Esto es: como nadie dudará de un diagnóstico médico, cuando llegue el juicio es mejor intentar probar que él no fue la última persona que estuvo al cuidado del bebé; o bien, que otros adultos fueron los responsables del suceso.
Eso fue lo que hizo el abogado defensor de Vespa porque, como le habían anticipado, jamás se cuestionó la fiabilidad del diagnóstico. Prandi recuerda: “En el juicio, por ejemplo, la madre del niño declaró que 72 horas antes se le había caído de la cama. Una de las causas que puede producir este tipo de lesiones que se ven en el bebé es una caída corta. El tema es que eso no se investigó, porque los médicos dijeron que era Síndrome de Bebé Sacudido. Por otro lado, había indicios de que la madre maltrataba al niño y eso también rondaba por ahí”.
“Incluso hay una evidencia posterior a los hechos, pero anterior al juicio: Vespa tuvo una hija con esta mujer y la madre la ingresó a un hospital con lesiones. Hay conversaciones de WhatsApp en que la madre le cuenta a alguien que no la lleva al hospital porque tiene miedo de que le saquen la tenencia”, agrega Prandi.
Repaso entonces para adentro: la característica principal del diagnóstico es que sí o sí la culpable es la última persona que estuvo al cuidado del bebé, porque los síntomas se manifiestan inmediatamente después de la sacudida. “José Manuel había sido la última persona que lo cuidó en un día en que, además, el niño había estado con su mamá y la niñera”, detalla la abogada.
Mientras Prandi me cuenta, trato de hacer un espacio en mi cerebro para seguir escuchando y, al mismo tiempo, pensar en la próxima pregunta. Reflexiono y realmente es todo muy confuso, al menos para mí. ¿Qué pasa si dos personas están al cuidado y no hay un responsable claro? ¿Cómo se procede en el caso de que el bebé haya estado con dos personas durante todo el día? ¿Qué pasa si la persona A lo sacude, B no se entera y B es quien estuvo al cuidado por última vez? ¿Cómo se establecen los límites? Aunque en la teoría la tríada de síntomas da como resultado un diagnóstico y que quien estuvo en última instancia es el culpable, en la práctica no es tan sencillo de delimitar.
“Cuando estudiábamos el caso para presentarnos como amigos del tribunal nos hacíamos la misma clase de preguntas. ¿Qué quiere decir que se manifiesta inmediatamente? ¿Una hora, dos, tres?”, dice. Y completa: “Luego leímos algunos artículos que referían que eso de la inmediatez no fue corroborado en ningún lado”.
Los hechos que involucran a Vespa sucedieron en 2019 y la sentencia fue en 2021. El tribunal oral lo condenó y Casación confirmó la condena. La defensa recurrió frente a la Corte de la provincia de Buenos Aires y esta hizo lugar al recurso de la defensa y decidió que el caso se reenvíe a Casación para que lo revise. Mientras tanto, cumple una condena de ocho años. “Con este reenvío tiene una nueva oportunidad de ser absuelto en la causa y, eventualmente, se podría establecer un nuevo juicio para discutir el síndrome”.
Además del de Vespa, relata, hubo un caso similar de bebé sacudido en Villa María, Córdoba. Un episodio terminó con la vida de un niño, cuyo padre (Franco Sosa) fue acusado porque fue la última persona que estuvo a su cargo. El abogado de la defensa, Joaquín González, estaba complicado porque el día anterior al juicio no sabía por dónde avanzar. De hecho, previamente, había solicitado presentar a Marta Cohen como especialista para conocer otra versión sobre el síndrome y no lo dejaron. Luego pidió que, al menos, pudiera compartir un informe escrito por ella y también se lo denegaron.
De pronto, sin embargo, se iluminó. “Era un juicio por jurado. Pensó en filminas, en un video, pero nada lo convencía. Se fumó 10 cigarrillos seguidos y entonces decidió usar ChatGPT. En el juicio invitó a los presentes a que consultaran al chat si las lesiones que tenía el bebé podían ser causadas por otra razón que no fuera Bebé Sacudido. Y el chat le respondió que sí”, explica Prandi.
A esta altura estoy fascinado por el ejemplo, así que le pido a Prandi que me pase material de esta experiencia. Al menos, para referirla en un párrafo. Me pasa un video: Joaquín González es invitado a contar la defensa que realizó en una clase abierta. En el video, el abogado relata lo siguiente: “El Chat respondió que pudieron haber sido siete causas más, desde cuestiones toxicológicas, virológicas o incluso genéticas. Cuando a Marta Cohen le mandé la autopsia me dijo ‘Esto es pobrísimo’, porque lo que hizo el forense está totalmente orientado a lo que la fiscalía estaba buscando. No se hizo ningún tipo de examen que pudiera haber demostrado que las causas del accidente, en verdad, habían sido otras”.
La puesta en escena fue tan buena que el acusado terminó siendo absuelto por el beneficio de la duda. El ChatGPT es un oráculo tan potente que hasta facilita la absolución de personas que estaban por ser declaradas culpables, pese a ser presuntamente inocentes. No puedo evitarlo, pienso en un paisaje distinto. ¿Qué hubiera pasado si el chat decía que, en verdad, la tríada de lesiones no podía ser causada por otra razón?
Hace poco leí una nota escrita por el periodista Dylan Resnik. Se titula Inteligencia Artificial en la justicia: ¿un algoritmo puede definir culpables o inocentes? y dice: “En la actualidad no hay una regulación en Argentina que diga en qué procesos del Poder Judicial se puede o no usar un sistema de inteligencia artificial. Pero, en la práctica, como pasa con cualquier otro ámbito laboral, ya hay trabajadores que empiezan a experimentar con estas herramientas para agilizar su labor del día a día”.
Desde mi punto de vista, resulta riesgoso dejar en manos de un chat conversacional basado en inteligencia artificial el destino de un ser humano. Además, ¿en dónde queda la legitimidad del consenso científico si luego un chat será quien tuerza una decisión en un sentido u otro? Yuval Harari lo sugiere en sus últimos libros y dice algo más o menos así: ¿cuánto faltará para que los presidentes dejen de tener asesores y las decisiones políticas más importantes las tomen a partir de las respuestas que brinden los algoritmos? ¿Qué es mejor? ¿Quién sabe más?
Estrategia
Cuando los abogados estudian un caso y preparan una defensa, construyen los argumentos y se entrenan en la posibilidad de hacer su trabajo lo mejor posible. De esta manera, iluminan algunos caminos que llevarán a discursos deseables, mientras que tratarán de salvar los puntos flojos con el hilvanado previo de respuestas capaces de contraatacar. Un juego de estrategias, en el que la elocuencia del abogado al momento de defender una de las partes ocupará un lugar central. Tener argumentos sólidos es bueno, pero saber cómo comunicarlos y convencer de ellos a los jueces es aun mejor.
En el proceso de armado, se pone en juego la admisibilidad probatoria, es decir, qué prueba iluminarán y cuál no durante el proceso. Cuál de todas llevará, por ejemplo, el eslogan de “científica”. Una legitimidad que, para los jueces, viene de afuera y puede ser una bala de plata. Llevar una prueba con el sello de origen “científico” representa una ventaja.
En el caso de EE.UU., para que una prueba fuera considerada admisible, la comunidad científica tenía que estar de acuerdo con que ese diagnóstico fuera certero, fiable. Luego esto se modificó, estableciéndose que:
1. Los conocimientos científicos ayudarán al juzgador de los hechos a comprender las pruebas o a determinar un hecho controvertido.
2. Su testimonio está basado en hechos o datos suficientes.
3. El testimonio es producto de principios y métodos fiables.
4. El perito ha aplicado los principios y métodos de manera fiable a los hechos del caso.
En cambio, en Argentina, según según el Código Procesal Penal Federal (Art. 356 CPPN) cada provincia tiene sus propias reglas sobre admisibilidad probatoria, aunque todas reflejan una regla similar a la nacional. El Código indica que “El tribunal podrá rechazar, por auto, la prueba ofrecida que evidentemente sea impertinente o superabundante. Si nadie ofreciere prueba, el presidente dispondrá la recepción de aquella pertinente y útil que se hubiere producido en la instrucción". Es decir, la validez la decide el tribunal, no la comunidad científica. Frente a ello, emergen muchas preguntas: ¿qué es una comunidad científica relevante? ¿Qué quiere decir que esa prueba está aceptada por la comunidad? ¿Es la mayoría más uno? ¿Son dos tercios? ¿Cómo se establece el estándar? ¿De qué forma el juez accede a la información? ¿Entiende la información que recibe?
Además, la comunidad científica puede tener un consenso sobre algo (supongamos sobre la determinación del diagnóstico de Shaking Baby), pero ese paradigma resultar incorrecto. Algunas veces, ese consenso está en plena discusión. Según Thomas Kuhn, la ciencia avanza y en ese devenir, los paradigmas son reemplazados por otros. En el medio de ese pasaje, se producen revoluciones que explican una ruptura y un cambio en la cosmovisión de todos los actores que forman parte de la comunidad científica.
“Ese requisito no lo cumple el Síndrome del Bebé Sacudido: lo que vemos es que los estudios que intentaron demostrarlo no pudieron. De hecho, el propio investigador que propuso la hipótesis, luego observó, mediante pruebas, que no era certera”, apunta Prandi. E insiste: “Por más que la comunidad científica tenga sus discrepancias sobre si el Síndrome existe o no, de algo se puede estar seguros: la investigación empírica hecha al respecto no lo sustenta”.
Entonces, si una parte de la comunidad científica todavía confía en el diagnóstico de la tríada para corroborar Shaking Baby -renombrado en todo el mundo como traumatismo craneal por maltrato-, la estrategia de los abogados será explotar la duda. “Para condenar a una persona, tenés que convencer de que esa persona cometió el hecho y que no hay ninguna duda. Siempre el beneficio de la duda es en favor del imputado. Esa duda se puede plantear desde muchos lugares”. La medicina no es una ciencia exacta y eso puede ser aprovechado en causas judiciales. Muchas enfermedades comparten una sintomatología similar.
Entonces, la cosa me queda más o menos clara: en casos de controversia científica, cuando el consenso está en discusión, los abogados evalúan qué estudios, desde su perspectiva, tienen mayor robustez. Conversan con especialistas en el rubro, les hacen preguntas, les piden explicaciones y se posicionan. En ese posicionamiento, a menudo, la justicia se mete en asuntos científicos; se introduce de lleno en una disputa epistemológica.
En el caso Bazán, desde IPA optaron por discutir la performance del perito en vez de invalidar a toda la odorología forense (de hecho, consultaron a otros adiestradores) porque consideraron que les rendía más. Con Vespa es diferente.
“¿Qué voy a discutir? ¿Que no tenía las lesiones?”, dice Prandi. “Al bebé se le hizo inspección ocular, una radiografía en su cabeza y las lesiones estaban; el punto es que las causas de esas lesiones podrían no ser las que se manifestaron en el juicio. Eso es lo que no se investigó”.
Entonces el problema en el Síndrome del Bebé Sacudido es anterior y subrepticio. ¿Cómo puede ser que una acusación se base en un síndrome cuyo diagnóstico es discutido en todo el mundo? Ciencia y justicia disputan un nuevo round.
Ciencia y justicia 4/6
Durante el auge del coronavirus, uno de los temas que más discusiones suscitó fue el de la presencialidad de los niños, niñas y adolescentes en los colegios primarios y secundarios del país. Investigadores de trayectoria argumentaban a favor y en contra, escogían el fragmento de la evidencia científica que servía para justificar su posición al respecto, al tiempo que buceaban en el océano de internet para hallar experiencias internacionales a los efectos de granjearse de argumentos revestidos de validez. Mientras algunos defensores de la presencialidad seleccionaban artículos científicos que aseguraban que los niños no contagiaban tanto o que no eran afectados por COVID-19; los que se oponían sostenían que los chicos igual se infectaban y, más riesgoso aún, podían transmitir el virus a los adultos mayores. En Argentina, la selección de artículos a conveniencia de cada quien servía para justificar las perspectivas contrapuestas que sostenían el gobierno nacional por un lado y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por otro. De manera que mientras el primero privilegiaba el cuidado de la salud y el dictado de clases virtuales hasta que las condiciones sanitarias para la vuelta al aula estuvieran garantizadas, el segundo enfatizaba en garantizar la presencialidad como valor esencial para recomponer el proceso educativo.
La evidencia generada en el ámbito internacional era empleada para justificar una y otra posición. Pero como ya dijimos lo indiscutible proviene de lo ampliamente discutido, y la presencialidad en las escuelas se configuraba como un tema sensible, de interés público, que no había sido debatido lo suficiente por la comunidad científica como para lograr una postura incuestionable en algún sentido o en otro.
Además, al ser un tema de atractivo general, abrir o no las instituciones educativas, no solo se trataba de un asunto que debía resolverse con papers científicos, sino que se ubicaba como un conflicto en el que debía participar la política y que incorporaba a la sociedad en su conjunto.
Mientras la política se gestiona a ritmos acelerados, la ciencia necesariamente responde a otros tiempos. Durante la pandemia, al hacerse público y formar parte de la agenda, el conocimiento científico demostró su transitoriedad. En un principio, las autoridades sanitarias recomendaban que solo el personal de salud que atendía la enfermedad, usara barbijos, pero luego pasaron a ser obligatorios para el resto de la sociedad. Primero invitaron a que la gente los hiciera de forma casera, y luego se desincentivó esa opción porque estos no protegían de manera correcta; primero la OMS invitaba a la limpieza de las superficies y objetos con los que estábamos en contacto, luego se supo que eso no hacía falta.
Cambiemos en los párrafos anteriores “política” por “justicia” o “actores de la justicia” y será fácil corroborar que nadie, en un tema controvertido, está exento de incurrir en la falacia de la evidencia incompleta. Después de todo, nadie puede desmarcarse de su subjetividad, sus ideas y puntos de vista.
Ahora sí, considero que estamos listos. De un lado, todo el prestigio de la patóloga Marta Cohen y quienes, al igual que ella, discuten el diagnóstico del Síndrome; del otro, todo el prestigio de Juan Pablo Mouesca, jefe de la unidad de violencia familiar del Hospital Elizalde, el único hospital que posee este espacio dedicado al rubro, y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Ciencia vs. Ciencia
Marta Cohen es una patóloga argentina reconocida internacionalmente, que publica papers en revistas prestigiosas y conoció a la reina de Inglaterra, Isabel II. En el momento en que hacemos nuestra entrevista me cuenta que periodistas argentinos avanzan en un libro que recorre su biografía. La recuerdo, precisamente, de la época de la pandemia, cuando se tornó una voz de referencia para explicar la propagación del virus, sus características y las maneras que los humanos teníamos de protegernos. Sin embargo, esta vez, el contacto es para conversar de Shaking Baby, síndrome en el que la especialista ha concentrado buena parte de sus esfuerzos.
Cohen fue una de las integrantes del grupo de los 80 expertos y expertas a nivel mundial que en 2024 firmó la carta para que Robert Roberson pudiera salir del corredor de la muerte en una cárcel de Texas. Había sido acusado por Shaking Baby. La carta presentada por Innocence Project en Estados Unidos fue acogida por un juez y le dio una nueva chance dos horas antes de su ejecución.
En la entrada de su oficina, en la Universidad de Sheffield (Inglaterra), tiene un cartel que dice: “Uno no ve las cosas como son, sino como uno es”. Hago un comentario sobre el cartel y Cohen desenfunda y dispara: “La última palabra sobre un tema no existe, porque lo que hoy pensamos que es así, mañana puede no serlo. Hace 60 años se pensaba que la muerte súbita del lactante se producía a causa de que tenía el timo muy grande y asfixiaba al bebé. Para resolverlo, irradiaban el timo y le producían cáncer. Hay que tener la mente abierta para cambiar”.
Me quedo pensando. La conversación transcurre con velocidad porque Cohen habla rápido. Su invitación me tienta. "Hay que tener la mente abierta para cambiar". ¿Cómo entrenar una mente para que se abra? Quizás escuchar más y hablar menos sea una pista.
“Pero bueno, no todos lo creen de esa manera. ¿Vos querías conversar sobre mi postura sobre el Shaking Baby?”
Le digo que sí, que me interesa su punto de vista, porque fue una de las grandes abanderadas que cuestionaron el asunto. “Por mis investigaciones sobre el Síndrome fui investigada y perseguida por Scotland Yard hace 12 años exactamente. Me querían borrar del campo de la ciencia, sacar la licencia médica para practicar. De hecho, tengo colegas a los que le sacaron la matrícula. Me denunciaron también, pero aquí estoy”, me dice de forma natural, como si contara lo que desayunó esa mañana. Luego, sin que se lo pida, se lanza a explicar la historia del fenómeno; complementa y encaja como piezas de rompecabezas lo que previamente me había comentado Prandi.
En 1971, Norman Guthkelch publicó aquel artículo en The British Medical Journal en el que describió el síndrome. “Este pediatra fue uno de los grandes impulsores. Veía bebés que estaban en mal estado de salud y que tenían un colapso. Luego del fenómeno, morían, o bien sobrevivían y morían. Cuando llegaban al hospital, Guthkelch notaba que tenían la tríada: hemorragia subdural, hemorragia retiniana y edema cerebral”. Se presumía en todos los casos que el adulto, en un instante de bronca, lo sacudía tan fuerte que provocaba una ruptura de las venas puente cerebrales, una serie de venas que atraviesan el cráneo. Los defensores del síndrome indicaban que la fuerza que proporcionaba la sacudida equivalía a una colisión de tránsito. Cohen no puede estar menos de acuerdo: “La evidencia de la tríada no equivale a un impacto”.
Tuvo que pasar mucho tiempo –y muchas condenas erróneas– para que los mismos impulsores del diagnóstico se retractaran. “Simplemente abrieron la cabeza, comenzaron a ver que el bebé podría afrontar otras causas por intermedio de las cuales podía afrontar la tríada de síntomas”.
Así fue como Cohen, durante buena parte de su trayectoria en Reino Unido y junto a Irene Scheimberg, otra médica argentina de prestigio que estaba en Europa desde hacía décadas, consolidó sus trabajos de investigación y aportó nueva evidencia para sostener su postura. Cohen y Scheimberg comprobaron, por ejemplo, que existía un paralelismo entre los síntomas que caracterizaban al Shaking Baby y la muerte súbita del lactante. “Si se evidencia un hematoma, una fractura de cráneo, marcas en el cuerpo, mordidas y además la tríada, claramente, estamos en presencia de lesiones de abuso. Aquí estamos hablando de bebés sin antecedente de maltrato familiar. Un día, los padres llaman a emergencias porque ven que el bebé colapsó, lo intentan resucitar, sobrevive unos minutos, aunque después muere y presenta la tríada", sostiene Cohen. “Si sacudís al bebé, seguramente le va a hacer mal, porque le podés dañar la médula espinal y tantas otras cosas, pero el hecho de que tenga la tríada no significa que es porque lo sacudieron”, insiste. De hecho, la tríada podía darse, incluso, durante el propio nacimiento. La especialista se envalentona mientras me cuenta: “Durante los partos vaginales normales, los bebés pueden presentar hemorragias subdurales, retinianas y también edemas. Sucede de este modo porque afrontan un período de hipoxia. Entonces, hacia 2009, empezamos a hacer un paralelismo y comenzamos a publicar evidencia científica de que la hipoxia causa hemorragia cerebral”.
Es decir, participaron de investigaciones y análisis empíricos que luego difundieron en artículos científicos que constataban que la tríada de síntomas –lo repito una vez más– no necesariamente remite al Síndrome del Bebé Sacudido, sino que se puede dar por otros motivos. Incluso, puede observarse en infecciones. Sencillamente, los bebés no reaccionan fisiológicamente de igual manera que los adultos.
En el futuro, la médica espera que el avance científico y tecnológico pueda explicar muchas cosas, como alguna vez sucedió con los análisis del ADN en las escenas criminales. “A partir del secuenciamiento genómico, tengo la esperanza de que podamos identificar todos los genes que se expresan en la muerte súbita retrasada (recibe este nombre, porque el bebé sobrevive en un primer momento). Lo ideal, ante un caso controvertido en que se acusa de Shaking, sería que pueda ser estudiado a partir de esta hipótesis para poder saber efectivamente qué pasó”.
Comprobar, por ejemplo, que fue muerte súbita y así desligar de alguna responsabilidad a padres, familiares o adultos que estuvieran a cargo de su cuidado y pueden ser injustamente culpados. Si son inocentes, además de la desolación por la pérdida, deben lidiar con una culpa terrible que no les corresponde. Vuelvo a pensar en mi hijo Lautaro y me corre un viento helado por el cuello.
Antes de despedirme, le quiero hacer una pregunta más a Cohen. Ciertamente se la ve muy segura, muy aplomada, como si no fuese capaz de dar un paso en falso. Por eso, le consulto sobre cómo conversa con los pro Shaking Baby. “No hay que pelearse ni desacreditar, sino presentar argumentos científicos. Cuando me pusieron a discutir con el colegio de médicos y me querían sacar la matrícula, había una grieta entre toda la policía con todos los médicos legistas pro Shaking y del otro lado, quienes discutíamos el asunto. Siempre hago lo mismo: trato de presentarme de una manera neutral, lo más científica posible, para que se entienda la idea que quiero transmitir. Para lograr convencimiento, hay que aportar publicaciones científicas. Solo así se respeta mi palabra”.
Cierro el Google Meet. Ha sido una charla rápida, pero nutritiva. Ahora me tengo que parar del otro lado del mostrador.
Cierro esa pestaña y abro el buscador. Voy a Google y navego un poco para saber qué perspectiva tiene la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Encuentro un documento en PDF, lo descargo. Me prometo leerlo y busco el teléfono de la SAP. Me atiende un conmutador, pero enseguida aparece una voz. Explico que necesito hablar con alguien sobre Shaking Baby; me prometen que me mandaran un correo con el contacto. Mi interlocutor, finalmente, será Juan Pablo Mouesca.
Desde el Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Mouesca se desempeña como director de la Unidad de Violencia Familiar, una iniciativa que nació hace 30 años, pero que en realidad continúa una tradición de más de 200. Antes de que Argentina fuera Argentina, el Hospital ya recibía y contenía a personas maltratadas.
Luego de una introducción en la que nos presentamos, le dije que comenzaría a grabar nuestra conversación. También lo previne acerca de que había charlado con Marta Cohen y que el libro que escribía era sobre “inocentes que estaban presos por error y que necesitaban a la ciencia de su lado”. No lo había notado hasta el momento, pero durante todo el proceso de escritura, esa había sido mi manera de condensar los objetivos que perseguía.
Luego de la introducción y de que Mouesca me recomendara la lectura de sus propias referencias, soltó con firmeza: “El cuerpo habla. Hay lesiones que son tan claras que no se pueden producir de otro modo”. En dos frases de apenas diecisiete palabras puso a temblar todo el edificio de convicciones que Prandi con su experiencia y Cohen con sus trabajos empíricos habían construido en mí. Mouesca era serio y además tenía su guardapolvo impecable.
De inmediato, segunda estocada para no dejar respirar: “Además, hace rato que no se habla de Shaking Baby. Es traumatismo craneal por maltrato. La sacudida sería solo un modo de generar un trauma, pero puede haber otros, como golpes y tironeos. Pienso en causas relacionadas con el maltrato, con la violencia ejercida por un adulto. Son casos en que los padres, o los responsables a cargo, no admiten su responsabilidad”, sostiene.
Entonces, según el médico, ahora se le dice de este modo para evitar afirmar que fue por una sacudida cuando en verdad pudo ser por otros motivos vinculados al ejercicio de la violencia adulta. “Son bebés que responden a la tríada de síntomas: hematoma subdural, hemorragia retiniana y fractura costal. Si bien estos tres síntomas pueden producirse por diferentes razones, cuando aparecen en conjunto, me hacen pensar más en maltrato que en otra cosa. Como resultado, se mueren o quedan con secuelas”, detalla.
Un detalle me confunde en este punto. No soy médico, pero sí aprendí a escuchar y es la primera vez que aparece la fractura costal como uno de los síntomas de la tríada. Le consulto:
—¿Fractura costal?
—Sí. Para mí la tríada es con las fracturas costales y pondría, incluso a la hemorragia subdural y al edema como un solo punto, porque lo hacés con la tomografía y ves las dos cosas. Es más característico, te diría, el edema cerebral que la hemorragia subdural, pero ambas están juntas y hacen pensar en la posibilidad de esta forma de maltrato.
Luego, toma un libro de referencia, escrito por Norberto Garrote (psiquiatra infanto-juvenil y exdirector del Hospital de Niños Pedro de Elizalde), y me comparte un párrafo que dice lo siguiente: “El término ‘Síndrome del bebé sacudido’ fue descrito por Caffey para explicar la presencia de un cuadro con hemorragias subaracnoideas y subdurales, edema cerebral, hemorragias retinianas y fracturas costales. La lesión cerebral es causada al tomar vigorosamente a un bebé y sacudirlo llevando la cabeza hacia delante y atrás, lo que provoca una brusca desaceleración del cerebro y sus vasos. Los traumatismos encefalocraneales abusivos son producto del impacto, sacudimiento o ambas”.
Caffey, a quien Garrote cita, es el pediatra que en los 70 popularizó el término Shaking Baby. Cuando leo el párrafo reconozco su apellido, porque lo cité más arriba, al repasar la historia del síndrome. Su referencia se remonta a esa época, cuando las aguas no estaban tan divididas.
Como los síntomas son diversos, el diagnóstico, en muchos casos, se vuelve esquivo. El médico cuenta que, a menudo, “los chicos llegan por convulsiones, por trastornos sensorios –muy irritables o somnolientos—, apneas o directamente con muerte súbita". Incluso, en un comienzo puede asemejarse a una meningitis, “aunque cuando lo empezás a estudiar comenzás a ver que hubo algo más. Es más un maltrato que un accidente. Si un bebito de menos de seis meses se fractura, alguien no lo cuidó”, determina Mouesca.
Son horribles los juicios de esta clase. No estoy acostumbrado a hacerlos, pero seré sincero: un poco comparto lo que dice el médico. Lo comparto quizás porque estoy aprendiendo a ser padre en tiempo real y no puedo dejar de pensar en que mi hijo esté bien. Si algo le pasara, me vivo repitiendo, sería mi absoluta responsabilidad. Ahora bien, me cuesta sostenerlo cuando se trata de un tercero. Realmente me cuesta, porque lo cierto es que los accidentes existen.
Esta pequeña reflexión ocurre mientras desgrabo, porque para ser honestos Mouesca afila cada vez más el discurso a medida que lo usa. “Lo que nos hace sospechar más en algunos casos es cuando los responsables no pueden explicar lo sucedido. Suelen decir: ‘Lo cuidamos solo nosotros, no entendemos cómo pudo haber pasado’. No hay explicación, pero la vida del chico corrió riesgo. Y empiezan a deslizar hipótesis, culpan a la mascota, al hermano. Un bebé no se fractura solo, incluso, a veces vemos lesiones con distinto estadio evolutivo y ello nos invita a pensar que el maltrato tenía que ver con una práctica frecuente de los padres”.
Aunque por momentos siento que el diálogo se corre del Shaking Baby, me resulta tan interesante escuchar sobre maltrato infantil que continúo la conversación en esa línea; que también es una línea de investigación forense. Así me entero de que cuando al hospital llega un caso que les hace sospechar que podría vincularse con maltrato, hacen la denuncia. Llaman a la policía, le comparten los informes y los resultados de las entrevistas con los cuidadores del niño. “Escuchamos a la mamá, al papá, a otros familiares, averiguamos si hubo situaciones de violencia previas”. Buscan averiguar conexiones, problemas anteriores que iluminen el problema del presente; y no lo hace solo un médico, sino que es un trabajo en equipo, un grupo conformado por psicólogos y trabajadores sociales.
La pregunta siempre, desde mi perspectiva, es por los límites. ¿Cómo darse cuenta de que hubo maltrato y no fue otra cosa?
Mouesca tiene el asunto bastante estudiado y comparte su experiencia, luego de años en el mismo rubro. “Ningún padre viene diciendo que lo maltrató. Viene por la convulsión, por el trastorno sensorial, porque no come, porque vomita un montón. Puede ser por una sacudida, pero no sabemos si solo fue eso o puede haber más. El objetivo en todos los casos es intentar saber qué pasó. Son bebés, no pueden decir lo que pasó. A veces, luego comentan que le hicieron RCP, y que eso pudo haber causado el cuadro, pero nosotros le decimos que eso es muy difícil. La acción de maltrato, si es vista de afuera, asusta a quien la está viendo. Estamos hablando de una violencia evidente, aunque quien la ejerce no se da cuenta. No te quedás tranquilo con lo que pasó, es indudable, no pasa cuando le hacés provechito”.
Le pido más ejemplos, necesito saber más. Y el médico cuenta: “Una vez un papá nos dijo que se estaba volviendo loco con el llanto, que no aguantaba más y lo sacudió. Después hay que ver lo que sucede en la justicia, porque la confesión que me hace a mí no sirve a tales efectos, pero sí lo alivia”. Y continúa: “Es mucho más frecuente que la violencia sea ejercida por los hombres que por las mujeres. Si la pareja es heterosexual y el cuidado lo ejercían padre y madre, no puedo saber quién ejerció la violencia. Es la justicia la que decide”.
Los médicos actúan de esta manera y dan aviso a la policía, porque esa es la forma en que los obliga actuar la Ley 26.061. La norma, básicamente, insta a todos los que están en contacto con una situación de vulneración a hacer una presentación al organismo de protección de derechos. Sin embargo, cuando el asunto es más grave y se involucra un delito, lo tienen que denunciar. Ciencia y justicia se unen, en este caso, para dar curso a la resolución del asunto.
Mouesca cuenta que hay cuatro o cinco casos de traumatismo craneal por maltrato al año. “Ya no se le dice Shaking Baby o Síndrome de Bebé Sacudido porque el profesional de la salud que lo diagnostica no está allí para corroborar si lo sacudieron o no. Los síntomas tal vez fueron por un tironeo, o por otra cosa, pero da lo mismo si igual hubo maltrato”.
Me da la sensación de que este médico ve culpables por todos lados. Un sesgo que también podría nublar la chance de un diagnóstico ajustado. Se lo comento.
—¿No puede ser que veas culpables donde no los hay?
—Creo que ves inocentes donde no los hay— responde.
Se hace un silencio en nuestro diálogo y lo aprovecho para recordar. Camila Calvo, quien me ayudó a entender un poco más sobre el caso Bazán, me había dicho en su momento acerca de los sesgos: “No es que seamos más objetivos, la realidad es que también tenemos un sesgo de inocencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el modo en que llevamos adelante nuestras investigaciones. Lo que intentamos hacer es falsear esas hipótesis que se tienen de antemano y ver qué sucede”.
Garrido decía algo similar en nuestra charla y brindaba un poco de su antídoto para combatir los sesgos: “Un buen ejercicio es chequear, discutir y confrontar mucho en torno a los casos al interior del equipo. Trato de ser el abogado del diablo y cuestionar los argumentos y las afirmaciones de la defensa. El miedo a equivocarse siempre está: una causa puede presentar problemas en varios sentidos, y no necesariamente ello implica la inocencia del condenado”.
Sin embargo, hay sesgos y sesgos. Algunos no tienen efectos serios en la vida real, digamos; pero los que puede tener un policía que realiza preguntas en el hospital por un presunto maltrato, o bien, los que lleva consigo un médico que ensaya un diagnóstico apurado, sí. “Cuando veo un hundimiento de cráneo en un nene de cinco años, lo que veo es un martillazo; el uso de una herramienta contundente con mucha velocidad y fuerza. No me quedo tranquilo pensando que es un accidente, pienso que alguien le pegó. Sin embargo, luego de evaluar el caso, puede que después nos demos cuenta de que no fue eso”, admite Mouesca.
Por eso, para evitar afirmar un maltrato donde no lo hubo, Mouesca y su equipo tratan de ser cuidadosos, de reducir el error al mínimo. “Si algo, después de evaluarlo, me sigue generando dudas, lo vuelco en el informe. Si no sé algo, digo básicamente que no sé”. Un asunto de honestidad intelectual que me gusta oír. No siempre quienes se dedican a cuestiones médicas o científicas están preparados para decir no sé. Cuando la ignorancia se vuelve consciente, se transforma en virtud.
Hacia el final, la inteligencia y la honestidad de Mouesca se juntan en una frase. Una frase que agradezco. “Tengo miedo a decirte algunas cosas para demostrarte que no tengo sesgos, porque puede ser usado para malinterpretar lo que quiero decir. Pero bueno, acá vamos: puede haber hemorragia retiniana en las primeras 48 horas de vida; los recién nacidos, cuando son prematuros, pueden presentar hematomas subdurales que pueden ser normales. Es decir: siempre se podrán explicar a partir de causas no violentas, el tema es cuando las tres las ves en conjunto, lo más lógico es que sea traumatismo”.
No lo quería decir porque, en parte, con esta idea se acerca más de lo que cree a lo que decía Cohen. Se arriesga y, desde mi perspectiva, el efecto es positivo. Mouesca es cuidadoso, dice lo que tiene que decir y nuestra charla, se parece más a una clase de él que a cualquier otra cosa. Describe la perspectiva que sostiene con fruición, pero eso no le impide conservar la cabeza abierta para sostener otras posibilidades. Pienso que Cohen y Mouesca podrían tener una conversación muy interesante entre sí.
Para cerrar, el médico retoma su postura. “Es tan riesgoso mandar a un chiquito maltratado de nuevo con sus padres; como sacarle la tenencia a los padres o mandarlos presos cuando son inocentes. Debe haber muchos inocentes en la cárcel, pero sabés la cantidad de bebés maltratados por sus padres que pasan de largo, justificados por otras causas cuando en realidad hubo violencia. No te imaginás”. Y no, no me imagino.
Esta charla constituye una prueba cabal, pienso, de que las ciencias médicas tampoco son ciencias exactas. La certeza, me convenzo, no existe. Será en vano buscar por ese lado. Tal vez, sea cuestión de aprender a comunicar dudas, diferentes argumentos, evidencias a un lado y al otro del mostrador. Con eso en mente, cada caso podrá ser analizado según sus particularidades y la verdad, algún día, estará más cerca.
Para hacer justicia en aquellos casos en que adultos a cargo ejercen maltrato. Para hacer justicia con inocentes que son enviados a la cárcel por diagnósticos erróneos.