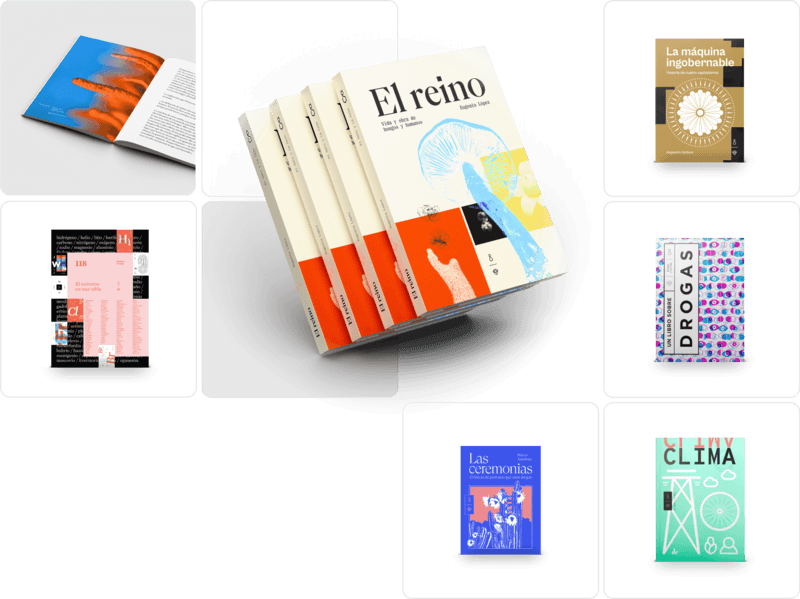Parientes amables de los lobos –seres apasionados que gustan de cantar a la luz de la luna– los perros cultivaron una relación con las personas que supera los 15.000 años de antigüedad. Si bien en un principio las familias los utilizaron para protegerse de otros animales salvajes, pronto sus funciones se diversificaron. El proceso de domesticación provocó que aquellos ejemplares más dóciles se quedaran junto a los grupos humanos para realizar distintas tareas como la caza, el pastoreo y la guardia.
En la actualidad, su estructura de socialización hace de su compañía un fenómeno tan naturalizado como indispensable. Los caninos componen el elenco estable de los hogares y, en tiempos de revolucionaria escasez, brindan invaluables dosis de cariño. Además, cada vez son más utilizados en trabajos que requieren un alto nivel de sofisticación: realizan tareas de rescate en catástrofes naturales, detectan narcóticos y dinero escondido, así como también asisten a personas con discapacidades.
Pero hay más: por su poder olfativo, los perros son utilizados como ayuda para colaborar en casos criminales de difícil resolución. Se confía en que la potencia de su sentido contribuirá a dar con el olor que identifica al autor del delito. Después de todo, ¿por qué no confiar en estos animales?
De la misma manera que en los capítulos anteriores, la psicología y la genética forenses constituían el barro sobre el que se asentaban las técnicas vinculadas al empleo de la memoria y el ADN, en este caso el campo que examina la capacidad de los perros para percibir olores es la odorología forense. Técnicas que se utilizan en diferentes países del mundo, que ponen a prueba a los canes como fuente de información confiable y que, sin embargo, no están exentas de cuestionamientos.
¿Qué nivel de eficacia tienen los perros que buscan olores en escenas criminales? ¿Qué calidad tiene la prueba que aportan? ¿Cuál es el rol del guía? En la medida en que el perito canino oficia como traductor de lo que su animal quiere comunicar, ¿no existe posibilidad de error? ¿Quién controla la traducción del guía que traduce? En definitiva, si el método que ponen a prueba no puede reproducirse ni aplicarse de manera universal en todos los casos y circunstancias, ¿es realmente científico?
La verdad es que cuantas más preguntas me hago, más desconfío. Pero también es verdad que tampoco sé de este tema. ¿Cómo desconfiar de algo que desconozco? Imposible. Me predispongo, entonces, a caminar sobre el prejuicio.
Garantía de confianza
Como no sabía por dónde comenzar, hice lo de siempre. Recordar si en mi práctica como periodista científico había conversado, alguna vez, con algún veterinario o veterinaria, con algún especialista en perros, o bien, con alguien que pudiera ser de ayuda. Un conocido de un conocido, un profesional que me refiriera a otro. Busqué en mi archivo digital –un Word en el que compilo absolutamente todas las notas que alguna vez escribí– y ahí estaba Mariana Bentosela, una experta del Conicet que exprime sus neuronas desde hace mucho tiempo en el afán de comprender la psicología animal. La había entrevistado en 2016, pero guardaba la esperanza de que recordara nuestro intercambio. Que lo recordara como un encuentro feliz, claro, y no lo contrario.
Le mandé un mail y me respondió enseguida. Me dijo que ella no se dedicaba al asunto de los perros ligados a la investigación policial, pero que alguna vez había tenido un contacto con un veterinario, Mario Rosillo, quien podría ayudarme. Aunque debo admitir que al comienzo su nombre y apellido se me hacían desconocidos, luego pude saber que era una persona que habitualmente participaba en casos y a quien se le hacían consultas. Basta con googlear su nombre para chequear sus títulos, su trayectoria en el rubro y las condecoraciones recibidas. Así que le mandé un correo y enseguida respondió.
Le conté del libro y me dijo que le podía enviar preguntas y me las contestaría por escrito. En paralelo, organicé un encuentro vía Meet con Camila Calvo, la abogada que había participado por parte de IPA junto a Manuel Garrido en el caso de Marcos Bazán. Estaba en Estados Unidos así que debimos arreglar un horario conveniente para ambos. Todo en marcha.
A los tres o cuatro días, diez minutos antes de iniciar la reunión con Calvo recibí el correo de Rosillo. Sus respuestas, escuetas, estaban agrupadas en un documento de Word. No creo en dotar a este tipo de coincidencias con un significado divino o sobrenatural, pero mentiría si dijera que no me influyó. Básicamente, cuando estaba por hablar con Calvo sobre lo que había sucedido con Bazán y cómo la odorología y sus actores no habían dado la talla, justo ahí llegó el mail de Rosillo. Quizás para recordarme que, aunque el periodismo no se trata de ser objetivo, sí es necesario, en una controversia, presentar los diversos puntos de vista. Aunque la subjetividad esté impresa en cada palabra, el periodista puede borrarse de la escena para lograr que los lectores saquen sus propias conclusiones.
En ese Word, Rosillo me contó muchas cosas. Me dijo que la odorología forense, como disciplina, se originó en Rusia en la década del 60’. También me dijo que los perros son empleados como instrumentos en escenas criminales que suceden en Alemania, Países Bajos, Hungría, Bélgica, Italia y Portugal; en Corea, Japón y China; y en algunos estados de EE.UU. En Latinoamérica, me explicó que Cuba fue pionera y que Argentina la aplica desde 2003.
Si bien inició en Corrientes, luego se desplegó hacia otras provincias como Misiones, Salta, La Pampa, Santa Fe, Río Negro y Chubut. A 2024, según sus cálculos, ya se realizaron más de 500 pericias. Hasta aquí, nada nuevo: una disciplina joven que se fue expandiendo geográficamente y que en el presente se aplica en sistemas periciales de países con diversas culturas y tradiciones jurídicas.
Luego, le consulté por qué se confiaba en los perros y no en otros animales. Después de todo, debe haber muchas especies en la naturaleza que dispongan de un olfato poderoso. En este punto, Rosillo se expandió un poco más. Su justificación se basó en dos aspectos: un costado fisiológico y uno conductual.
Por un lado, describió, los perros poseen capacidades cuantitativas y cualitativas neuronales, que les permiten discriminar olores, divergir y construir memorias olfativas de corto y largo plazo. “Como biosensor sensible, está calificado con una sensibilidad altísima”, sostiene y refiere a autores que cita de manera conveniente y que leeré más adelante. Sin embargo, también aclara que sus habilidades olfativas no se diferencian demasiado de otros animales que también requieren de dicho sentido desarrollado para cazar y procrear.
Bajo esta premisa, el segundo aspecto, el conductual, parece ser decisivo. Básicamente, la adaptación entre perro y humano facilita un tipo de convivencia valiosa. “Se puede controlar su conducta, sus habilidades. Es totalmente incorruptible. Fiel en el trabajo y fiel con el hombre. Alta habilidad de asociación para el trabajo de detección”, enuncia Rosillo como si fuera un telegrama. Al final, el proceso evolutivo también se moldea a partir de la interacción de las especies con el ambiente; y el ambiente del perro, en los últimos miles de años, se construyó en contacto con el ser humano.
Luego supe por Rosillo que no todos los perros se emplean en escenas criminales. Que, básicamente, se buscan aquellos de alto rendimiento en juegos de presa y caza, que sean seguros de sí mismos y sin patologías conductuales. Entre todos, se prefiere al labrador retriever y al golden retriever, así como también al pastor alemán y al pastor belga malinois. Estos últimos popularmente conocidos como “perros policía”.
Entonces, hasta el momento el resumen indica lo siguiente: se usan perros que tienen predisposición para la búsqueda, que poseen un olfato muy poderoso, que evolucionaron en contextos sociales humanos y que, en teoría, podrían servir de ayuda para resolver crímenes. Además, no solo se utilizan en provincias argentinas, sino también en diversos países del mundo.
Lentamente, con el suspenso que merecen las cosas importantes, mi vista se deslizaba a la pregunta del millón. Si hay algo que habilitaron las pantallas –y el papel difícilmente permite– es la lectura diagonal. Quería saber cuán efectivos son los perros al identificar olores. En las últimas 48 horas, desde que había enviado el mail a Rosillo y recibí su respuesta, había leído muchísimas notas periodísticas y artículos en blogs en los que se aseguraba que estos animales tenían nada menos que un 100% de efectividad. No 70, no 80, ni 90: ¡100!
En este punto debo asumir algo: mi prejuicio era absoluto. Sencillamente, venía de conversar con genetistas que, con todo el poder de la ciencia detrás y los avances notables en el estudio de ADN para casos forenses, no se animaban a afirmar semejantes tasas de éxito. Los expertos en genética, con todo su método y toda su espalda, con toda la robustez del caso, en general se mostraban más cautos que algunos guías caninos que, al menos en público, asumían haber encontrado en la nariz de sus animales el instrumento más poderoso de todos. Podía ser cierto, pero me sonaba a demasiado.
La respuesta de Rosillo fue categórica. “Este cuadro responde a la pregunta de la fiabilidad canina”. Con el título “Estudios científicos sobre la discriminación olfatoria con caninos, de restos biológicos y cadavéricos”, la filmina que me compartió incluida en el mismo documento de Word indica las potencialidades de los perros “con altas condiciones de entrenamiento”.
Según el cuadro (y Rosillo aclara entre paréntesis que no es el único estudio que hay al respecto) se interpreta que los caninos entrenados poseen estas características impresionantes:
- Sensibilidad — 75 / 100%
- Especificidad — 91 / 100%
- Valor predictivo positivo — 90 / 100%
- Valor predictivo negativo — 92 / 100%
A pesar de mis intenciones, no logré que Rosillo me respondiera más preguntas para aclarar el alcance y el significado profundo de esos términos y esos valores. El estudio aparece firmado por L. Oesterhelweg, S. Krober, K. Rottmann, J. Willhoft y otros, y fue publicado en 2008, en la revista Forensic Science International. Una publicación académica del rubro que, según busqué, se difunde desde 1972.
En esa misma imagen que compartió Rosillo y en referencia al mismo estudio, se agregan dos conclusiones de relevancia. La primera: “El canino puede detectar restos biológicos humanos de un cuerpo depositado en piso durante dos minutos, después que hayan pasado hasta 35 días de ocurrido el hecho, con una precisión de 86 por ciento." La segunda: “El canino puede detectar restos biológicos humanos de un cuerpo depositado en piso durante 10 minutos, después que hayan pasado hasta 65 días de ocurrido el hecho, con una precisión del 98 por ciento”.
Porcentajes realmente asombrosos, pero también es cierto que, como siempre, habría que ver el detrás de escena; es decir, cuántos perros participaron del experimento, en qué condiciones y demás. Ante la lectura del documento que con amabilidad me envió Rosillo, mi cerebro respondió con el escepticismo propio del sentido común. Y el sentido común en Occidente es cartesiano. Dudo, porque me parece demasiado bueno para creerlo.
Pero tal vez esté llevando el ejercicio demasiado lejos. Veamos su aplicación en un caso real, uno de carne y hueso, uno en que un inocente terminó preso. Conozcan lo que ocurrió con Marcos Bazán.
Garantía de desconfianza
El 19 de julio de 2017 Anahí Benítez salió de su casa en la zona cercana a la reserva natural de Santa Catalina, en Lomas de Zamora. Una semana después, su cuerpo fue hallado en una fosa cercana a donde residía Marcos Bazán, rápidamente acusado de femicidio. El caso tuvo un lugar privilegiado en la agenda pública y mediática porque, entre otros aspectos, incluyó el trabajo de Bruno, el “fantasma gris”. Un weimaraner hermoso, que siempre era acompañado de su dueño y guía –Diego Tula– y cuyo olfato había sido clave en la resolución del crimen.
El caso adquirió relevancia pública porque, en primera instancia, se confiaba en que la actuación del animal había sido estelar. Desde la política alimentaron esta hipótesis y todo devino en una gran confusión. La propia gobernadora de Buenos Aires de ese entonces, María Eugenia Vidal, lo felicitó vía redes sociales: "Dicen que Bruno es 'el Messi de los perros', es único en la Provincia porque con su olfato sigue rastros para encontrar personas. No hay muchos como él porque el olor de cada humano es único y difícil de identificar".
Y continúa el posteo en Facebook: "Bruno es parte de la brigada canina de la Municipalidad de Escobar, pero lo llaman de otros lugares para ayudar en diferentes búsquedas. Participó en más de 80 operativos con 100% de efectividad y es un orgullo tenerlo en la Provincia".
Bruno incluso recibió una “expresión de beneplácito” por parte del Congreso de la Nación. Nadie podía negar que a esa altura el trabajo del perro –aparentemente– gozaba de legitimidad política.
En este caso, recuerda Garrido, “hubo un reconocimiento del Congreso y después la querella utilizó eso como un argumento en la acusación. Era una patraña absoluta: ni uno solo de los legisladores que votó el reconocimiento tenía una formación científica. Quedaron bien con la víctima y el perrito les parecía simpático. Recuerdo que apenas había una psicóloga. En ese caso había un interés político en echarle la culpa a cualquiera, y condenaron a una persona inocente a prisión perpetua”.
Con la legitimidad política, llegaba la mediática: ¿a quién no le gustan los perros? Lo que aún significa más: ¿a quién no le gustan las historias de perros superhéroes que atrapan criminales? Pero, como siempre, las luces proyectan sombras. Y esas sombras saldrían a la luz en los juicios.
Para poder comprender un poco los grises, necesitaba conversar con alguien que hubiera estado implicado directamente en el estudio del caso. Camila Calvo es una abogada que para esta ocasión trabajó junto a Garrido y analizó en profundidad lo que sucedió con Bazán. “Era nueva en Innocence, había entrado hace un mes, y llegaron los amigos de Marcos diciendo que él estaba detenido por esta causa. Hablaban del tema del perro, y mencionaban una prueba tirada de los pelos que habían usado para detenerlo. Todo hacía ruido, todo era raro”, dice Calvo. Y continúa: “Pero bueno, en Innocence tomamos solo casos de condenas; no casos de personas que todavía no fueron a juicio. Entonces, nos parecía interesante cómo se estaba desarrollando la investigación, nos llamaba la atención y nos daba un poco de miedo también. Era un tema que nosotros todavía no habíamos visto”.
Cuando se realizó el primer juicio, Garrido y Calvo lo presenciaron junto a otras organizaciones de derechos humanos, como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). Básicamente, querían ver cuáles eran las pruebas que se presentaban durante el proceso y siguieron la causa desde afuera. Cuando lo condenaron a Bazán, examinaron todo lo que pudieron al respecto de la odorología forense y sus implicancias, y presentaron un amicus curiae. El desafío era atractivo –cuenta– porque, incluso en el ámbito internacional, no había mucha bibliografía que apuntara a analizar el trabajo de los perros en casos de condenas erradas.
Más allá de la lectura, hay preconceptos y Calvo asume los suyos. “Hay una intuición muy marcada. Todos sabemos que los perros tienen buen olfato. Están en los aeropuertos identificando drogas. O bien, tenés un perro en tu casa y sabés que tu perro te huele cuando llegás. Seguro que este perro, entonces, hizo bien el trabajo, y aparte no son malos, son buenos; no van a mentir”, dice. ¿Cómo va a mentir un perro? Pienso en Dembe, mi perro, un caniche con las patas largas que adoptamos en plena pandemia. Dembe no miente ni a palos.
Para el segundo juicio, entonces, IPA asumió la defensa de Bazán. Acudieron a conversar con otros expertos en odorología y guías caninos, que no se demoraron en criticar el trabajo que había realizado el guía de Bruno durante toda la pericia. Así, también exhibieron los límites que presenta la búsqueda con canes. “Por un lado, cuando estudiamos la causa, empezamos a ver que Tula estaba haciendo cualquier cosa. Es decir, su desempeño como guía había sido malo. Y, por otro, lo que había en la literatura al respecto del accionar de los perros, también era bastante débil”.
Entonces, destaca Calvo, se concentraron en explicar “la debilidad que hay detrás de esta ciencia, porque no se conoce mucho y hay pocos estudios”. La empírica, más que nada, muestra que los perros siguen partículas de olor. Ahora bien, “no estaba muy claro cómo el olor de una persona puede permanecer una semana entera al aire libre. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Bazán; una premisa que no podía sostenerse desde ningún punto de vista”. Tula participó como perito en la causa una semana después de la desaparición de Anahí y dos días después del hallazgo de su cuerpo.
Para fundamentar la inocencia de Bazán, desde IPA contactaron a diversos adiestradores caninos e instructores certificados y lo que observaron fue que “no había ningún consenso de nada”. Es decir, diferentes voces del campo lanzaban afirmaciones distintas y hasta algunas veces contradictorias sobre la misma técnica. En concreto: sin saberlo, no solo ponían en cuestión el accionar del guía de Bruno puntualmente para el caso de Bazán, sino que de manera subyacente también habilitaban a dudar de la robustez de la disciplina como tal. Calvo lo dice con claridad: “Estaba floja de papeles”. Algo con lo que, por supuesto, no acordaría Rosillo.
Calvo insiste: “Sobre lo único que había consenso es que el trabajo de Tula había sido un desastre. Lo que hicimos fue entrevistarlos a ellos (los otros especialistas) y mostrarles el video del trabajo de Tula en el caso”. En diversas intervenciones mencionaban críticas al modo en que le “daba el olor al perro”; si este tenía una correa larga o una corta; el modo en que el adiestrador lo condujo; la manipulación que ejerció, ya que “si el perro iba para un lado, él lo tironeaba para que fuera para el otro lado”.
Ante esto, la defensa decidió articular otra estrategia: como los adiestradores de perros consultados no se ponían de acuerdo en relación a las bases de la disciplina y todos “tenían sus propios manuales” al respecto, para este caso, lo que convenía en realidad era atacar el trabajo realizado por el guía.
Mientras Calvo me hablaba, a mí se me venía una y otra vez el mail de Rosillo a la cabeza. Lo había leído rápido en aquel momento, pero el experimento sobre la efectividad de los canes era cierto. Además, por una persona que aparentemente “trabajó mal”, ¿hay que invalidar el trabajo de todos los guías de perros? Es como pensar que todos los abogados son malos porque conocimos a un chanta; y pensar que todos los políticos son corruptos porque se descubrieron hechos de corrupción en algún caso.
“Los perros han demostrado que pueden hallar cocaína, bombas, explosivos, cuerpos humanos, personas vivas. El problema de lo que hizo Tula es que el perro no buscaba algo, solo seguía un olor. El tema es que no había manera de comprobar que el olor seguía ahí, no hay ningún elemento físico que nos asegurara que el olor estaba ahí”, apunta Calvo. Habla Calvo y el cuadrito de Rosillo otra vez se me viene a la mente, como un mantra. Como un aleph.
Todo el proceso, narra la abogada, estuvo contaminado desde un comienzo. Para empezar, Tula fue junto a su mujer a la casa de Anahí Benítez, ingresaron a su habitación y se llevaron prendas. Para asegurar la conservación del olor de Anahí, el que presuntamente siguió Bruno hasta dar con la casa de Marcos, utilizó una bolsa Ziploc. Ese fue todo el recaudo que el guía tomó, de acuerdo al relato de Calvo.
Al día siguiente fueron a la reserva y a la entrada le dieron el olor al perro. Luego, el perro ingresó a la casa de Marcos y se dirigió a la parte de atrás, en donde tenía una especie de choza, un tinglado en el que cultivaba hongos. Al llegar allí, como puede observarse en un video que fue incorporado a la causa, salió y empezó a ladrarle a Tula. Eso, basándose en que conocía el comportamiento de su animal, “fue suficiente prueba de que allí había olor a la víctima y, por tanto, de que allí estuvo la víctima”.
Después, se observa que van a la fosa donde habían hallado el cuerpo. Primero, Tula le acerca al perro el olor del profesor de Matemáticas, que en ese momento era un sospechoso. En el paso siguiente, el adiestrador dice: “Si hace una vuelta y empieza a ladrar es porque no hay olor”. El animal hizo exactamente eso, por lo que el profesor, según el olfato del can, podía desestimarse como sospechoso.
Luego, le dio el olor de Marcos y, curiosamente, el perro demostró el mismo comportamiento que había tenido con el profesor: dio una vuelta y empezó a ladrar. “A pesar de eso, Tula aseguraba que era una marcación y que sí coincidía esta vez”. Si bien para IPA estaba haciendo lo mismo en ambos casos, el guía decía que ambas acciones se diferenciaban según el modo en que “el perro ponía la patita”.
La dificultad evidente que se observa cuando se utilizan perros en escenas de crimen es que el guía oficia de traductor de un idioma que nadie más, a priori, conoce. Porque cuando otro guía duda de lo que ese perro quiere decir, el adiestrador alega que “solo él conoce a su perro”. Y en ese caso, cuando la subjetividad es la que define un proceso, la ciencia no tiene lugar. “El problema que había es que nadie más entendía al perro, solo el adiestrador podía traducir lo que el animal comunicaba. No hay ciencia, porque la acción no podía ser replicada ni mucho menos alcanzar los mismos resultados”, indica Calvo.
Otro de los puntos que cuestionaban el accionar del guía se vincula con la veracidad de los videos presentados como pruebas. No es que “parecen actuados”; sino que el propio perito admitió el armado del material audiovisual. “Lo que surgió en el juicio y que nosotros cuestionábamos mucho es por qué no estaba filmado todo el procedimiento. Lo que Tula terminó admitiendo es que no filmaron todo y que, incluso, ese video que está en la causa es una reconstrucción, una recreación de lo que él había hecho momentos antes. De esta manera, ya era falso”.
En ese video también se ve cómo el adiestrador mira al perro con el premio en la mano. Los especialistas que desde IPA consultaron les decían que un marcaje no se hace así. Cuando el perro encuentra un olor ladra al objetivo y el adiestrador no puede tener un premio en la mano. Una buena práctica hubiera sido, por ejemplo, que el premio lo llevase otra persona, y así hubiera sido posible la distinción de los roles. Pero en el caso de la investigación que envió a Marcos a la cárcel todo fue distinto.
“Algo que descubrimos después con el juicio es que Tula ni siquiera terminó el colegio. Sin embargo, trabaja en un área científica. La odorología, a priori, no solo refiere a saber manejar a un perro, sino entender qué es lo que el perro está haciendo, cuándo lo podés hacer, cómo tomar la muestra”, asegura Calvo.
Con el objetivo de darle mayor robustez científica, entrevistaron a Jeff Schettler exmilitar estadounidense con mucha experiencia y la persona con la que Tula, en parte, se había formado. “Cuando hablamos con Jeff dijo que Tula fue a realizar un curso de una semana a Estados Unidos, que no sabía inglés, por lo que no entendió mucho. De hecho, estaba re enojado, porque cuando vio el trabajo que hizo el guía argentino dijo que ‘era pésimo’. Se enojaba con las cosas que decía, tales como que ‘La prueba de perros es equivalente al ADN’; o bien, ‘que su método tiene un 100 por ciento de eficacia en aciertos’. Lo paradójico es que Tula lo mencionaba a Jeff como fuente”.
Muchas veces sucede que uno cita autoridades de una disciplina y las cita mal. Leer y aprender es un proceso subjetivo complejo: a menudo repetimos conceptos de alguien más porque nos parece que los entendimos, pero en verdad, esa explicación que damos a un tercero, supongamos en una clase, no tiene mucho que ver con lo que el autor o el referente quiso significar originalmente. Como docente, de vez en cuando me pregunto: ¿qué pasaría si aquellos a los que todo el tiempo citamos algún día nos escuchan? No pasa nada: la bibliografía que los estudiantes consultan suele estar tan desactualizada que muchos de los autores y autoras ya fallecieron.
“Lo que me gustó de Jeff es que reconocía todas las falencias de la ciencia detrás del rastro de olores. Decía que, según su experiencia, no pueden pasar ni siquiera dos horas para que un perro sea capaz de seguir el rastro de un olor al aire libre; que él al día siguiente no haría la prueba, que en su práctica nunca lo vio y que el olor no dura tanto tiempo. También brindaba muchos detalles de la cantidad de veces que se equivocaron”, refiere Calvo. De nuevo el aleph: el cuadrito de Rosillo me va a enloquecer.
Túnel
Hubo otros aspectos que se utilizaron para acusar a Marcos. “Básicamente, tenía que ser el culpable porque vivía solo en la reserva, cultivaba hongos y habitaba una casa oscura y desordenada. Sin embargo, cuando fueron a su domicilio y arrasaron con sus cosas, no había nada de la víctima, ni un pelo siquiera; y la casa estaba sucia, con lo cual, nadie había borrado rastros”, expresa la abogada.
En efecto, como no hallaron ADN de la víctima, los fiscales de la causa basaron su acusación en una inconsistencia en la declaración de Marcos. Cuando le consultaron en dónde había estado en el momento del crimen, él aseguraba estar en el trabajo y en verdad estaba en la casa. Esta confusión, además de ser común por el propio funcionamiento de la memoria que se describió en el primer capítulo, pudo deberse a que trabajaba en días rotativos. El error, en estos casos, es más corriente que el acierto.
También se basaron en la comida. Él tenía ollas con arroz y carne porque alimentaba a sus perros. Sin embargo, quienes lo acusaron, como la víctima tenía una papilla similar en el estómago, aseguraban que ese arroz y esa carne habían servido para alimentar a Anahí Benítez. “Decían que el colesterol que hallaron en el cuerpo de la víctima provenía de la carne que había comido de la olla con arroz, porque al ser vegetariana no podía tener colesterol. La experta que consultamos, sin embargo, nos explicó que todas las personas tenemos colesterol en el cuerpo, por más que seas o no vegetariano”, detalla.
El discurso de los abogados y fiscales, habitualmente, se acomoda en base a argumentos. Cuando a las premisas que ensayan se les da contexto, la veracidad de aquello que enuncian puede trastabillar. Ahí es cuando la elocuencia de los actores desempeña un papel de relevancia para torcer el futuro de un caso. La teoría de la visión de túnel refiere a ello: quienes investigan construyen su teoría con aspectos que les llaman la atención con la primera aproximación al caso, y luego dejan de investigar y solo buscan pruebas que apoyen su hipótesis principal.
“Algo podés encontrar, puede tener que ver con que no cierra la coartada; con que la persona tenía un arma en su casa y seguro la utilizó, o bien, en el caso de Marcos, puede ser la comida. Querían encajar lo del perro y construyeron todo en base a eso”, ejemplifica Calvo.
Por último, a falta de ADN y de una prueba contundente, quienes acusaron a Bazán, recurrieron a la hipótesis de la inconsistencia en la memoria, el alimento hallado en el cuerpo de Anahí y un aspecto adicional. “La víctima tenía naftaleno en el pelo y Marcos tenía pinturas en la casa porque había pintado la honguera de manera reciente. Entonces sostenían que la víctima tenía ese componente porque había estado encerrada en ese espacio sin ventilación. Un químico muy conocido lo apoyaba. Sin embargo, otra especialista decía que si ella tenía naftaleno en todo el pelo, era porque su pelo creció con naftaleno. Hay algo en su torrente sanguíneo: ella pintaba, lo hacía en su habitación y en diferentes lugares. La fiscalía no investigó de dónde podía provenir el naftaleno, solo asumió que provenía de la honguera”.
Este enfoque, de práctica usual en la investigación criminal, no se preocupa tanto por examinar pruebas, sino que recurre a todo lo que pueda apoyar la hipótesis inicial. Así es como se genera un caldo de cultivo fenomenal para las condenas erradas.
El caso de Bazán fue emblemático porque, además del protagonismo asumido por el perro Bruno, primero habían culpado al profesor de Matemáticas y habían errado. Por tanto, se llegó a una situación en la que Bazán debía ser el responsable del femicidio a como diera lugar. Tal fue el sesgo que, al final, quisieron inculparlo nuevamente, cuando ya habían detectado que Marcelo Villalba era el verdadero culpable, tras cotejarlo con su ADN (que dio positivo en el cuerpo de Anahí) y corroborar que tenía el celular de la víctima en su poder. Nunca se alejaron de su visión de túnel. “Intentaban responder a cómo Villalba y Marcos podían haber actuado juntos. Crearon una teoría de que ambos vendían droga y que sí o sí se tenían que conocer”, explica Calvo. Un error que no podían asumir; así es como la ceguera es la única vía para encorsetar premisas en una hipótesis demasiado estirada que, indefectiblemente, conduce a una conclusión ya escrita de antemano.
Marcos Bazán salió en libertad en octubre de 2022 y enfrentó un segundo juicio en marzo de 2023. La fiscal pidió absolverlo porque “era inocente” y “no por duda”. “La acusación era muy frágil para demostrar que Marcos tenía algo que ver con el homicidio. La querella terminó acusándolo de encubrimiento, algo que también era raro, porque nunca se demostró que él y Villalba tuvieran algo que ver en algún momento”, especifica Calvo.
La acusación por encubrimiento preveía una pena de seis años y, en ese entonces, Bazán ya había pasado seis años en prisión, con lo cual, la libertad era el próximo paso para él de cualquier manera. Sin embargo, “le cagaron la vida. Estuvo en prisión por un hecho que no cometió. Perdió su laburo, perdió su casa. Tenía sus hongos comestibles, fumaba sus porros, pero nada más. Era una persona muy tranquila, que expusieron y lastimaron”, remata Calvo.
Con esa vehemencia descubro que ya no hay más nada que hablar.
Ciencia y justicia 3/6
La jerarquía entre ciencias lleva varios siglos de debate. Augusto Comte, que en el siglo XIX siguió la línea inaugurada previamente por René Descartes e Immanuel Kant, realizó una clasificación racional de las ciencias. Sostuvo que esta debe orientarse según el modelo que emplean los naturalistas para el estudio de los seres vivos. La jerarquía de dependencias mutuas sigue, por lo tanto, un esquema de subordinación invariable: matemáticas; física celeste o astronomía; física terrestre o física mecánica; química o física química; física orgánica o fisiología; física social o sociología.
Como puede advertirse, con excepción de las matemáticas (instrumento aplicable a las restantes) cada campo de la ciencia es considerado una parte de la física, incluso la sociología o “física social”. Esta jerarquización al interior del campo científico, fundante del pensamiento positivista, ayuda a entender cómo, históricamente, la ciencia marcó los límites puertas adentro y las fronteras puertas afuera. En criollo: el conocimiento científico es demasiado serio como para que cualquier saber pueda devenir en ciencia per se.
Pero el trabajo de desmalezar, al menos en el pasado, no fue tarea sencilla. ¿Quién dice que algo es “científico” y que otra cosa no lo es? Soledad Quereilhac muestra cómo a fines del siglo XIX, en Argentina, los “temas ocultos” tuvieron un lugar de preponderancia en el “amplio territorio de lo científico”. La astrología fue la precursora de la astronomía y la alquimia de la química. De hecho, eran los propios científicos los que, durante el entresiglo, promovían investigaciones de corte espiritista.
¿Hombres y mujeres de ciencia alimentando la fogata de los relatos paranormales? Sí. De hecho, lo paradójico fue que en ese momento, solo en aquellos lugares donde se producía ciencia se allanaba el terreno para la articulación entre la búsqueda espiritual y la pretensión de cientificidad. Las prácticas paranormales no solo eran aceptadas entre científicos, sino que se difundían sin ningún problema. Cuenta Quereilhac que “hasta el propio decano de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas celebró sesiones espiritistas”.
Luego, con el correr del siglo XX, las ideas positivistas comenzaron a prender con más fuerza en Argentina. La doctrina filosófica afianzó las bases, promovió el ideal ilustrado aún latente y el cuchillo para separar la paja del trigo se afiló más que nunca.
Esto demuestra que aquello que en el presente tiene estatus de ciencia mañana puede no serlo y que lo que hoy se considera pseudocientífico mañana podría ingresar al campo de la ciencia.
Habitualmente, los conjuntos de saberes que buscan adquirir el estatus de ciencia en el ámbito forense enfrentan un obstáculo ineludible. A diferencia de lo que sucede con la genética, que se considera un paradigma en términos de validez científica, otras disciplinas, como la odontología forense, evidencian las discrepancias entre los expertos al examinar la misma prueba. Como señala el artículo de Vullo en relación con el análisis de marcas de mordiscos: “Algunas de estas técnicas forenses más antiguas nunca fueron validadas adecuadamente ni sometidas a un examen científico riguroso antes de ser incorporadas al sistema jurídico penal, lo que genera un alto grado de subjetividad”.
Lo que se observa en estos casos es una confusión entre dos niveles de validación: la validez en los fundamentos de la técnica y la validez en su aplicación. La validez en los fundamentos se refiere a si una técnica puede ser considerada científica, y se evalúa con base en si el método es reproducible, repetible y preciso. Un claro ejemplo de esto es la técnica del ADN, que cumple con estos requisitos y, por tanto, es válida en sus fundamentos, aunque eso no garantiza que sea válida en su aplicación. Por ejemplo: un técnico podría cometer errores al implementarla, lo que podría llevar a resultados erróneos. O bien un técnico podría llegar a un resultado erróneo debido a sesgos personales, el uso de tecnología obsoleta, o un análisis incorrecto de los datos obtenidos. Por lo tanto, la discrepancia entre los resultados no invalida la técnica en sí misma, sino que puede estar reflejando fallos en su aplicación.
A pesar de todo esto, con una probabilidad conocida, dos técnicos entrenados deberían llegar a los mismos resultados si aplican correctamente el método. Así, al no ajustarse a los parámetros básicos del método científico, como la replicabilidad y la comprobación adecuada de las pruebas, ciertos cuerpos de conocimiento no logran alcanzar la legitimidad deseada. Algo similar podría pensarse para la odorología, una disciplina que, aunque se encuentra en una etapa temprana de validación científica, tiene el potencial de adquirir el reconocimiento que merece en el futuro. Hoy por hoy, sigue siendo una técnica en proceso de validación, ubicada entre la academia y la práctica profesional, pero con probabilidades de consolidarse una vez superados los retos científicos para su legitimación.
Con el ADN, muchos casos que en el pasado recurrían a evidencias científicas intermedias, pudieron resolverse. Ahora bien, si el ADN va a corregir todas las condenas, ¿para qué se emplean otras técnicas y metodologías? ¿No es mejor usar el ADN y ya? ¿En qué medida confiar en ciencias como la odorología no termina por confundir más las cosas?
Calvo brinda una hipótesis: “En Estados Unidos, por ejemplo, no se admite a los perros como prueba de expertos, pero sí es una herramienta de la policía para investigar. Si llevás un perro, vas a una casa y hallás ADN, la prueba que vas a llevar a la justicia es el ADN, no la performance del perro”.
Rosillo no se resigna y me parece digno. En nuestro intercambio, realiza un esfuerzo por justificar la cientificidad de la odorología. “Es científica porque usa el biosensor canino. Aporta la neurofisiología olfatoria canina, de alta sensibilidad en la captación de los compuestos orgánicos volátiles, sus estructuras anatómicas especificas en el perro y el poder de discriminación olfativa de cualquier sustancia”.
El veterinario refiere al proceso de “descamación epitelial de la piel humana, con el mismo rango de recolección que el ADN táctil o touch”. Es la odorología forense la que focaliza en los “corneocitos”, células muertas con un desprendimiento de 667 por segundo. “Con el corneocito vienen trozos de ADN; es por eso que la genética los usa para el aspecto forense de transferencia”. Sin embargo, continúa Rosillo, “a la genética le interesa solo el ADN. La odorología usa la escama (conjunto de corneocitos), más las bacterias y los compuestos orgánicos volátiles”.
Aunque señala que “hay muchos trabajos científicos y de histología humana que avalan” su explicación, en algunos ámbitos de la justicia no reconocen a la odorología porque “carecen de un total conocimiento del proceso descamativo del epitelio, y de la capacidad sensorial del canino. También desconocen los protocolos de odorología, como por ejemplo, el hecho de saber que son tres los canes que conforman el equipo: dos titulares y uno suplente”.
También desconocen, agrega, “que el protocolo de odorología implica entrenamientos de doble ciego y blancos. Implica, por caso, 16 horas de entrenamiento repartidas en el mes”. Y remata: “La justicia tendría que ver demostraciones con los caninos para poder valorar esta técnica científica indiciaria. No es cualquier indicio, tiene su rango científico indiscutible. No indica que el victimario es el autor, sino que el victimario estuvo en la escena”.
Dice que el olor humano es único para cada individuo y cita a científicos (Prada, Furton, Curran, Nicolaides) que alrededor del mundo sostienen tal premisa. Él está seguro, pero yo no. Entonces, hago lo que suelo hacer en estos casos: sigo preguntando.
Converso con dos especialistas en perros de Conicet, que en este caso prefieren no revelar sus nombres. La científica n° 1 me contesta exactamente lo siguiente: “Hasta donde se sabe hoy en día, sí, cada humano tiene su propio olor, que es una combinación de distintos compuestos de la piel, fluidos corporales y aliento. Más allá de los productos de higiene corporal o perfumes que use y que pueden tener sus propios aromas y agregarse o confundir el olor de la persona”.
A continuación, me comparte literatura científica en la que se muestra cómo los perros, incluso desde hace mucho, son capaces de distinguir entre personas gemelas. Es decir, se trata de animales con habilidades particulares para identificar personas con precisión, gracias a sus olores. Luego, en otro estudio, me cuenta que el aspecto decisivo que utilizan los perros para poder realizar tal identificación es el aliento de los humanos. Un aliento, pienso inmediatamente, que en el caso de las personas fallecidas no estaría presente.
Y resume su postura, a partir del siguiente razonamiento. Cada persona tiene su propio olor, que los perros pueden distinguir. Como nuestro olfato es mucho peor que el de los perros nos cuesta un poco imaginar esta capacidad. Sin embargo, si hacemos la analogía a la visión –que es un sentido más desarrollado en nosotros– nos damos cuenta de que es posible con bastante facilidad distinguir entre el aspecto de dos personas e identificarlas (a veces con dificultad si son gemelas, por ejemplo). Tiene lógica pensar que como los perros tienen un olfato muchísimo más preciso que el nuestro, sea posible distinguir personas por su olor.
La científica n° 2 es más escueta, pero contundente. “Los perros sin dudas pueden oler algo tan sutil como el olor de una persona, porque se los entrena para la búsqueda y el rescate. Sin embargo, no sé si cada persona tiene un olor distinguible o los perros emplean una referencia más general”. Esto es: coloca, una vez más, la afirmación de los olores que individualizan a cada quien como pista que siguen los animales y confieren un 100% de eficacia.
Si Rosillo insiste en legitimar su ciencia, Garrido hace lo propio al desconfiar. “Las pruebas odorológicas tienen un bajo nivel de fiabilidad, están en una etapa experimental. El problema es que mitos como que la prueba de odorología tiene la misma fiabilidad que un ADN luego llega a formar parte de un aspecto decisivo en una sentencia para condenar a alguien. Hay jueces que no se dan cuenta de que eso es una chantada”, asegura.
El veterinario, exponente de la odorología, continúa en su esfuerzo por salvar la disciplina. Para eso, dice nuevamente que la clave está en su aplicación, en que sea rigurosa y se sigan los protocolos, en la responsabilidad de los guías. Con esta idea, se diferencia de otros pretendidos exponentes de la disciplina. Dice: “Gente como Marcos Herrero y otros solo producen dudas, desconcierto, y falta de credibilidad probatoria”. Esto es: el problema no sería de la técnica sino de su aplicación en terreno.
Como no sé de quién habla, busco quién es Marcos Herrero. Leo en una nota publicada por la periodista Karina Micheletto en el diario Página 12: “Hallado culpable de plantar pruebas falsas en la búsqueda de una mujer desaparecida en Mendoza: el ADN demostró que los restos óseos que dijo hallar con sus perros fueron ‘plantados’ por Herrero, y que pertenecían al mismo cuerpo –el de un varón, además– de otro "hallazgo" de sus perros en Santa Cruz, en otro caso de desaparición de una mujer”.
Y luego, la nota cuenta que Innocence Project demostró la falsedad de la prueba del perito canino, sobre la cual se montó toda la condena. La organización “presentó un amicus curiae en el caso de otro femicidio, el de Araceli Fulles (hallada sin vida en 2017 en José León Suárez), donde los hallazgos de Herrero metieron presos a otras tres personas que se asegura son inocentes: Carlos Damián Cassalz, Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas. Sus condenas a prisión perpetua están siendo revisadas por la Casación bonaerense”, detalla Micheletto.
Si bien en el ámbito científico, el estatus de la odorología es discutido; en la práctica los peritos que analizan pruebas gracias a la pista que siguen sus animales continúan enviando a prisión a personas inocentes. Será que hay que tener cuidado; cuidado con que no te metan el perro.