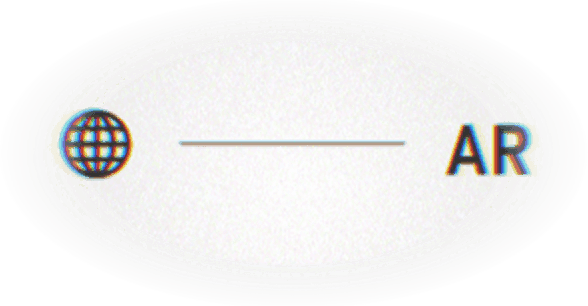‘A Mirtha la tenés que datar usando Carbono 14’. Nos reímos todos. Telón.
El chiste es gracioso porque tiene la complicidad de los que saben que el ritmo de decaimiento de uno de los isótopos del Carbono (el que tiene un número de masa de 14, casualmente, y es muy inesperado que coincida ese dato con que se llame ‘Carbono 14’) es constante, pero más que nada, es gracioso porque Mirtha.
El problema es entender cómo Mirtha llegó hasta acá, y datar con Carbono 14 nos deja ir hasta unos 60.000 años antes de hoy, cosa que en términos de evolución es bastante berreta, porque para entender la forma en la que todos los organismos nos relacionamos entre nosotros necesitamos ir muchísimo más atrás.
Cuando armás el arbolito genealógico en 4to grado, la Srita Enriqueta te pide que llegues hasta los abuelos, o hasta algún bisabuelo, si se puede, pero no te exige ir más atrás. No te pide nada sobre un tatarabuelo, ni sobre el peludo bípedo que vino antes, ni sobre el dientón chiquito que convivió con dinosaurios, y ni hablar de toda la historieta invertebrada, babosa, apenas multicelular y finalmente, unicelular, desprotegida, única y frágil que arrancó todo este vicio de estar vivo y querer seguir estándolo.
¿Cómo mirás más atrás? Entendiendo el bardo.
Marcos cambia de mina seguido. Seguido seguido. Seguido al punto que podés saber en qué mes estamos, basándote en con quién está y así Julio pasa a llamarse Lucía, Agosto es Verónica y Septiembre, Laura. A principios de los 60, Emile Zuckerkandl y Linus Pauling conocieron a su Marcos en forma de hemoglobina, la molécula encargada de transportar el oxígeno en la sangre, y notaron que la cantidad de diferencias entre los aminoácidos de linajes distintos de bichos era directamente proporcional al tiempo que había desde esa divergencia. Mientras más tiempo hacía que tenían su antepasado común, más diferentes las hemoglobinas, y esas diferencias se convertían fácil en años.
Cuando una idea es buena, surge casi sí o sí en más de un lugar al mismo tiempo. Y eso pasó acá, cuando Emanuel Margoliash también tuvo una idea simple, pero hermosa. Margoliash estudiaba una proteína que se llama citocromo C, que aparece en BOCHA de individuos. Como estaba repetida por todos lados, estudiar los citocromos C de diferentes especies le permitía comparar bichos tan distintos como peces, aves, y humanos. Es más fácil entender la diferencia como noción de cuándo empezó la divergencia cuando te imaginás lo mucho en común que tenés para charlar con tus compañeros de secundaria en la cena que los reúne 15 años después.
Lo que pensó Margoliash fue que, como los peces divergen del linaje de los vertebrados antes que los pájaros o los mamíferos, el citocromo de los peces tenía que ser tan distinto del de pájaros como del de mamíferos. Y era. Es.
Cuando juntás las dos ideas, tenés la base de lo que se llama Reloj Molecular. Una genialidad práctica que no tuvo una explicación clara de por qué changos funcionaba hasta que llegó Motoo Kimura, un japonés recontracapo, que vino a decir que todo bien con Darwin, pero que había cositas funcionando a nivel molecular que boludeaban a la Selección Natural.
Kimura empezó a estudiar secuencias de ADN y vio que esas secuencias de ADN cambian con periodicidad, como el carbono 14 de Mirtha y las novias de Marcos. Las proteínas que copian el ADN se equivocan (bah, se ‘equivocan’ no, porque sin errores no habría evolución, así que usemos ‘equivocar’ como eufemismo) de vez en cuando, y meten un errorcito en la copia. Ese error puede estar en un lugar peligroso, vital, o puede estar cambiando un pedacito de ADN que se traduce en una proteína idéntica o en un lugar del genoma que no se lee seguido. Si está en un lugar importante, evidente, el organismo está al horno, porque el error va a ser atropellado por la selección natural, y chau organismo. El cambio también puede ser positivo (recontra pocas veces, pero pasa, porque estas letras no se ordenan por azar), y entonces la selección va a ser positiva. El tema son los neutros. Los cambios que no cambian nada. Los errores silenciosos que simplemente se quedan ahí, boyando y, como pasan con cierta periodicidad, podemos leer el tiempo en acumulación de estos cambios. La ficha que les faltaba a Pauling, Zuckerkandl y Margoliash para entender qué hacía que el reloj hiciera ‘tic tac’, y la lógica que nos permite hoy elegir qué reloj usar.
Así, podemos elegir áreas inestables en el genoma, que acumulan muchos cambios en poco tiempo y nos sirven para comparar dos especies cercanas. De la misma manera, podemos elegir zonas muy sensibles, donde un error puede ser catastrófico, y que cambian muy de vez en cuando (o, en realidad, que acumulan cambios neutros muy de vez en cuando, porque la mayoría de los cambios es negativa y la selección natural nos los saca del plato rápido), y son estas zonas de cautela las que usamos cuando queremos mirar bien de lejos y ordenar todo lo que está vivo.
Relojes moleculares que miden años, miles de años, o millones de años, dependiendo de qué tan importante sea el pedacito de ADN que decidas mirar. Errores que no son errores. Cambios que nos muestran que algo tan rico como la historia de miles de millones de años de variabilidad y selección que resultó en la cantidad de vida que hay hoy en el planeta se puede rastrear, porque una semana es poco tiempo para hacerlo todo, más si te tomás el domingo para descansar.