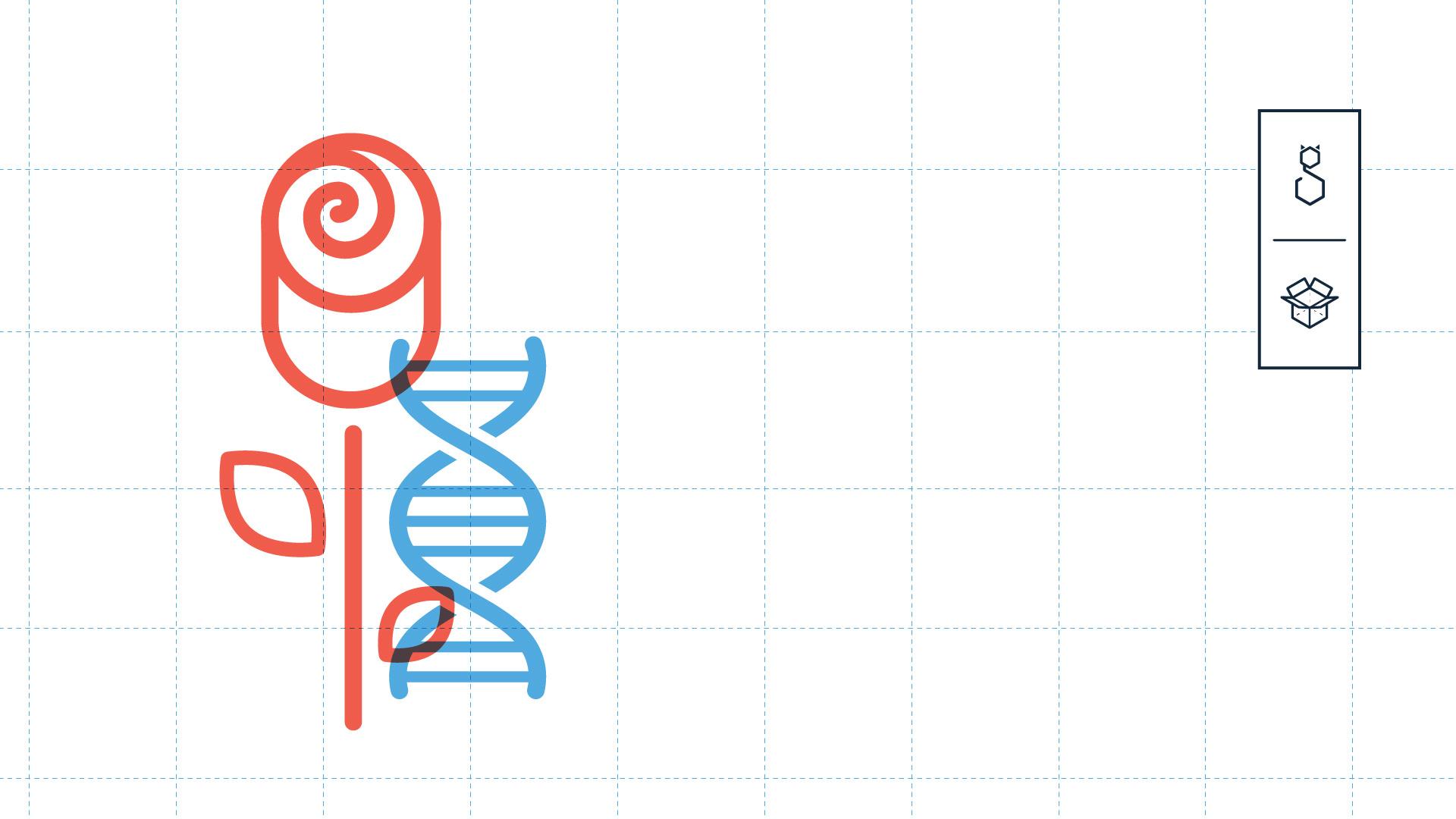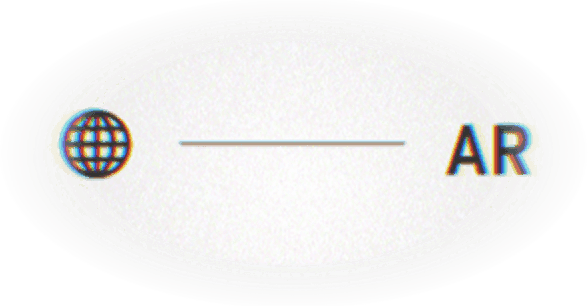Sacar a la ciencia de su aislamiento. A la literatura del suyo. Romper el binomio. Dejarlas jugar juntas. He aquí todo lo que cabe decir al respecto: déjenlas jugar. Son las niñas raras del aula, las niñas solas, las que andan ensimismadas. A veces se olvidan de que pueden hablar entre sí, de que se entienden mejor entre ellas.
Oscar Wilde decía que era la realidad la que imitaba a la ficción. Oscar gustaba de los golpes de efecto. Pero un poco de razón tenía. Es cierto que los submarinos existían desde antes de que a Julio Verne se le ocurriera ponerse a contar leguas submarinas, pero también es cierto que a la Luna fuimos mucho después. Y que la fuerza naval estadounidense bautizó «Nautilus» a más de uno de sus juguetes de guerra. Y que la palabra «Nautilus» precede a los escritores franceses y a la marina estadounidense. Y, a su vez, los nautilinos a los que hace referencia son fósiles vivientes que preceden al lenguaje que los nombra. Entonces, en el plano temporal, hay algo de perseguirse la cola. La ciencia, la literatura, la ciencia, la literatura. ¿La danza? ¿La pintura? También. El conocimiento, el arte, la cultura, son construcciones colectivas. Ese paper por el que alguien llegó tarde a casa cinco veces a la semana, esa sinfonía que casi cuesta una separación, esa investigación social que obligó a mudarse de barrio, son todos ladrillos de la casa que habitamos.
En 1963 Huxley publicaba su ensayo ‘Literatura y ciencia’ donde, entre otras cosas, deploraba que el escritor del Siglo XX no se hiciera carne del discurso científico, que no lo utilizara para su literatura. La estrecha relación entre la biología y la narrativa, entre la química y la poesía, parecía estar ausente. ¿Por qué el pensamiento mágico resultaba más poético que una sólida hipótesis científica? Para Huxley, por cobardía. Por una espantosa cobardía literaria que les impedía a los escritores empaparse de ese conocimiento y abordarlo con el mismo descaro con el que le adjudicaban pasiones románticas al canto del ruiseñor. En 1963 Huxley buscaba autores contemporáneos que supieran embarrarse sus refinadas manos literarias con el material duro de la ciencia. Pobre Huxley: nunca leyó a Roberto Arlt. En ‘Los 7 locos’ y ‘Los lanzallamas’ Arlt, sin ningún tipo de titubeo, con la contundencia de un cross a la mandíbula, utiliza sus conocimientos científicos y sus dotes de inventor para narrar cómo la modernidad avasalla a la sociedad porteña a principios de ese mismo siglo. Ambas novelas están plagadas de inquietudes científicas, desde rosas galvanizadas hasta métodos de destrucción masiva por efecto de gases tóxicos. La ciencia es parte de esa historia porque así piensa Erdosain, el protagonista. Y digo más: la verdadera fusión entre esos mundos presuntamente separados se da en las descripciones. Los colores y las formas de la ciudad se narran utilizando palabras que pertenecen al mundo de la química. La electricidad y la industria no son el objeto descripto sino las herramientas con las que narrar un cielo o un charco en la calle. Es decir, la ciencia en Arlt es un modo de ver el mundo, un prisma fascinante a través del cual se puede mirar en el corazón de los hombres. Sus textos son oscuros, claro, pero en todo caso lo tenebroso reside en los corazones, no en el prisma.
El riesgo siempre es alto. Hay quienes dicen, por ejemplo, que 1984 fue escrito como una advertencia y luego utilizado como un manual de instrucciones. Sin embargo, si Orwell no hubiese ideado el Gran Hermano, ¿a nadie más se le habría ocurrido? Tendemos a creer que sí, porque al fin y al cabo el espionaje soviético estalinista que lo inspiró es un fenómeno concreto que podría haber inspirado a cualquiera. Pero además, porque la idea es ocurrible, porque las posibilidades del ser humano son infinitas, pero explorables. Orwell escribió su novela como quien alumbra un abismo, partiendo de lo que es y proyectándose a lo que probablemente puede ser. Hay un cierto tipo de conocimiento que no puede obtenerse de otra manera. De ahí que Juan José Saer defina globalmente la ficción como una antropología especulativa: es decir, una meditación teórica y a la vez profunda sobre las posibilidades de la condición humana.
Entonces: no son dos niñas raras, separadas y ensimismadas. Son dos niñas alegres jugando juntas. No son tan diferentes. De hecho, Roland Barthes identifica con claridad en qué se parecen: ambas tienen los mismos contenidos, ambas son metódicas, ambas son, en definitiva, discursos. Esto último constituye también su principal diferencia: mientras el lenguaje es para la ciencia un instrumento, para la literatura es su mundo propio. En él vive, de él se nutre.
Es justo admitir que todo lo dicho hasta aquí es irrelevante. Encontramos similitudes y diferencias, yuxtaposiciones y encabalgamientos. ¿Y? ¿Qué hacemos al respecto? Nosotros nada. La ciencia y la literatura juegan su juego y no nos necesitan para eso, son más grandes que nosotros, ocurren sin nosotros. Siempre hay alguien más en otro lado.
Pero.
Algo sí podemos hacer. Barthes identifica una frontera a (re)conquistar: la del placer. Placer entendido por fuera de la simple categoría de gusto, placer sin culpa judeo-cristiana, placer del lenguaje, placer de la literatura, placer de la ciencia; placer de homologar una cosa con la otra y entender que las clasificaciones son necesarias pero que, al final del día, acá nadie juega solo.
Este artículo forma parte del Anuario 2017 y funciona como soporte teórico de los cuentos ensayados y publicados durante 2016 (que pueden leer acá abajo). Recomendamos sin embargo que no se pierdan Simple e Imperfecto, la bella edición impresa que también encuentran acá abajo.