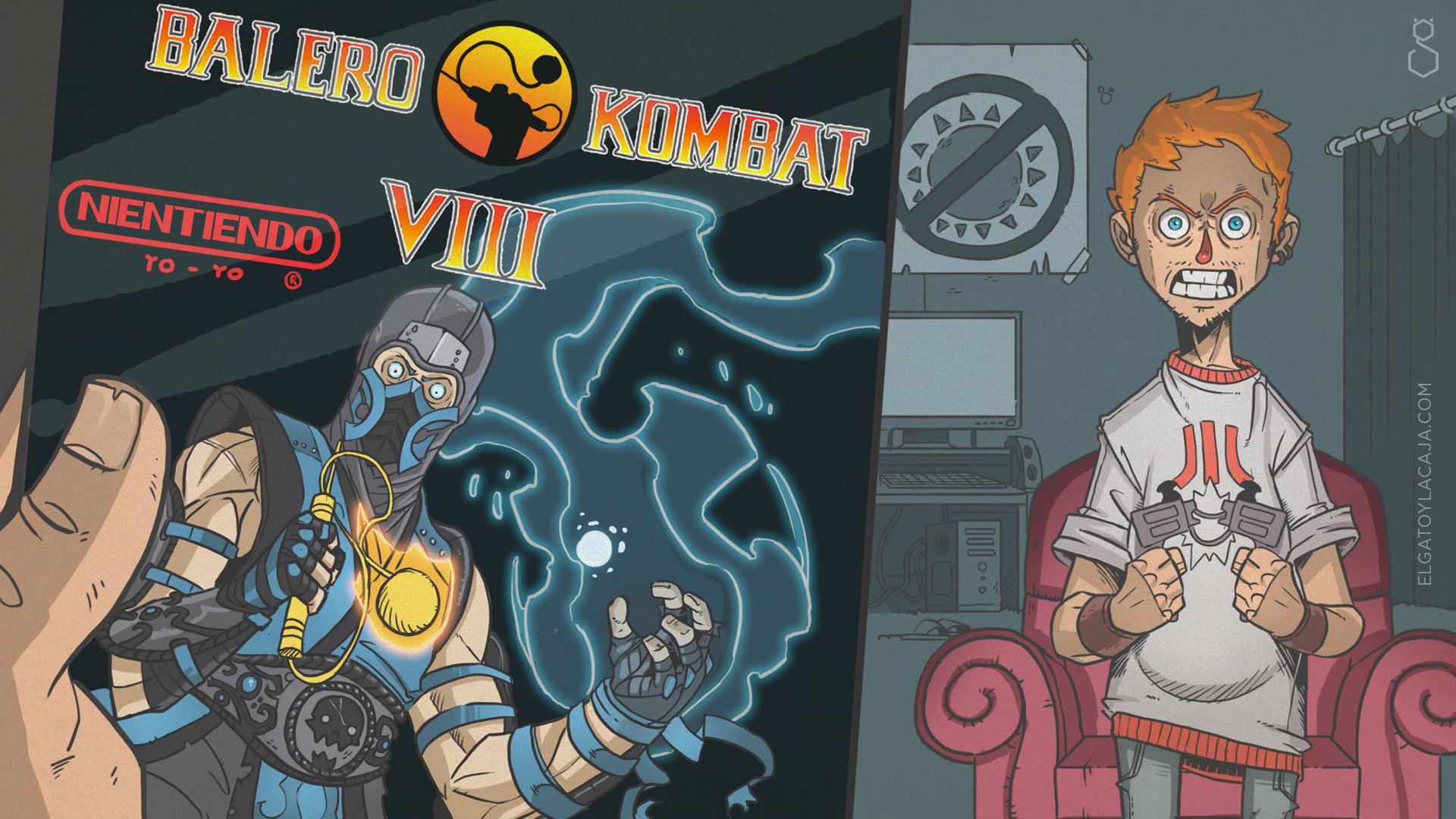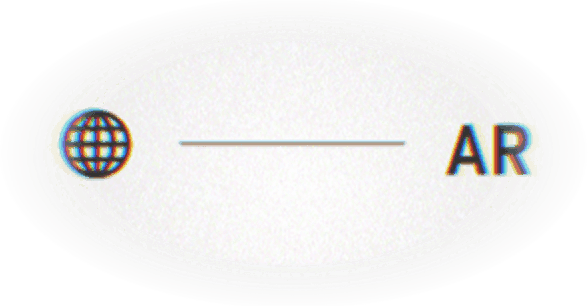Muchos de ustedes, envidiados lectores, deben haber nacido ya con una Play y una notebook bajo el brazo. Pero para nosotros, los más maduritos, los que abrimos ICQ recién a los 14 y llegamos a ver y tener computadoras 386 con pantalla en negro y naranja y diskette; los que nos agarrábamos a piñas con nuestros hermanos para repartirnos la hora de dial-up de 22 a 23 en la que podíamos conectarnos a internet, divertirnos (y ver porno, que posiblemente sea lo mismo que divertirnos, o mejor), siempre fue más difícil. Ni hablar para nuestros viejos, a quienes les daban un palito atado a una pelotita con un agujerito y les hacían creer que embocar esa pelotita con agujerito en el palito era: (a) posible, (b) deseable, (c) entretenido. No sé cómo fue que nuestros papás se convencieron de (a), (b) y (c) a tal punto que pretendieron hacérnoslo creer a nosotros, y muchos se lanzaron a defender el Juguete Probablemente Más Idiota de la Historia (JPMIdH) diciendo que en otras épocas éramos más simplones, sí, pero más felices.
Así y todo, y por más huevos que le pusieran a la reivindicación, hacia la década del ‘90 el balero era una chotada ya demasiado evidente como para que lo adoptara una juventud de clase media anhelante, soñadora y moderna, que comía Pringles todos los días porque un dólar=un peso y que ya le pedía a sus abuelos, como regalo de cumpleaños, un viajecito de una hora y media a Japón con escala en la estratósfera incluida. Pero nuestros progenitores no se dieron por vencidos así nomás: una conspiración nacional de papases y mamases sometió al balero a una serie de modificaciones tecnológicas de ultimísima generación y con casi exactamente los mismos componentes, e incluso omitiendo el palito -con claras connotaciones fálicas para esa productora multinacional de testosterona que es el adolescente y esa productora multinacional de teorías flojas de papeles que es el psicoanálsis-, obtuvo uno de los más impresionantes avances de la ingeniería de los últimos 100 años: el yo-yo.
El Juguete Más Ególatra y Probablemente Segundo Más Idiota de la Historia (JMEyPSMIdH) fue nefasto pero, así y todo, visto retrospectivamente y con el diario del lunes, fue la cresta de la ola, el momento cúlmine de nuestra torpe joda preadolescente. Fue lo mejor que tuvimos, como dijo Flaubert. Porque después de eso todo desbarrancó definitivamente. Quienes bordeamos los treinta habremos de recordar para siempre la reintroducción del tiki-taka en el ámbito escolar como uno de los mayores retrocesos de nuestra historia reciente después de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Para los más jóvenes: el tiki-taka, hoy felizmente extinguido de la faz de la Tierra (o eso espero), consistía en unas mini-boleadoras a las que no se les podía dar otra utilidad que hacerlas chocar entre sí. Una y otra vez. Cada vez más rápido. Hasta que te las dieras en un dedo o en la cara. En el mejor de los casos golpeabas al que estaba al lado tuyo jugando, como vos, con el Juguete Más Inútil, Más Peligroso y Sin Dudas el Más Idiota de la Historia (JMIMPySDMIdH).
Toda esta larga introducción autobiográfica para advertir que, aunque nunca fui un fanático, no tengo nada contra la Play ni contra los videojuegos en general sino todo lo contrario; siempre creí que significaban una evolución en los modos que tiene el ser humano para lograr que el tiempo pase y que, mientras no se abusara de ellos, podían resultar geniales para entrenar a nuestro cerebro en tareas complicadas y reportar así muchos más beneficios educativos e intelectuales que un JPMPdH, un JMEPSMPdH o un JMIMPSDMPdH. Uno de esos beneficios es, sin dudas, que jugar mucho a los jueguitos entrena muy bien al cerebro para jugar muy, muy bien a los jueguitos.
Esta visión mía era puro prejuicio, en principio, y lo mejor que puede hacer uno cuando tiene un prejuicio es recurrir a lo que dicen los investigadores que se dedican al tema para ver si ese prejuicio tiene fundamentos. Y parece que hay tiempo (y plata) para todo en la viña del Señor, al menos en sus sucursales europea y norteamericana, porque existen varios grupos de investigación que se dedican específicamente a ver cómo puede usarse el potencial de los videojuegos para entrenar al cerebro, al punto que hasta podría hablarse de una ‘ciencia de los videojuegos’. Y estos tipos ratificaron mi prejuicio: muchos estudios recientes demuestran que, por ejemplo, los que juegan a jueguitos de acción tienen más desarrollada la resolución temporal y espacial de la visión (básicamente, enfrentados a desafíos visuales, ven más cosas y con mayor precisión), son más sensibles a los contrastes de los colores, tienen más memoria visual de corto plazo, mejoran ciertos patrones de atención… y la lista de ventajas sigue y se desboca amarillistamente si no la controlamos.
Envalentonado, entonces, por el éxito de mis intuiciones, me dije: voy destronar el otro prejuicio típico, el prejuicio-de-conductor-de-noticiero que supone que detrás de todo niño que juega al GTA hay un asesino en potencia, y que la masacre de Columbine y todas las que le sucedieron se hubiesen podido evitar si, en lugar de modificar la ley de venta de armas en Estados Unidos, hubiesen prohibido la distribución del Mortal Kombat 15. Porque, claro, el hecho de que casi nueve de cada diez personas (¡nueve de cada diez personas!) porte un arma en ‘América’ es infinitamente menos problemático que la adicción diabólico-imitatoria infanto-juvenil a la fatality de Sub-Zero.
Y resulta que confiado como me sentía en que la ciencia me iba a dar la razón de nuevo, cuando me enfrenté a la evidencia tuve que cambiar mi plan de escritura. Porque en un trabajo realizado en 2001, con la masacre de Columbine fresquita, unos tipos de la Universidad de Iowa habían demostrado, después de hacer una aparentemente cuidadosa revisión de la literatura existente, que ese temita de que los videojuegos violentos conducían a comportamientos violentos no era sanata: los fans del GTA estaban mucho más predispuestos a ejercer conductas agresivas y menos dispuestos a involucrarse en comportamientos pro-sociales (AKA, ser buena onda con sus pares).
O sea que los videojuegos violentos sufrían, al igual que el gato en la caja, un problema de indeterminación: como casi todo en esta vida, no eran ni totalmente buenos ni totalmente malos. Servían por un lado para ser más atento y agudizar ciertas destrezas visuales y cognitivas, pero también podían alentarte a masacrar a tus compañeritos de escuela. Your choice.
Y acá habría cerrado el artículo, con una parcial derrota de mi prejuicio original y una gran moraleja sobre lo importante que es tener la mente abierta a lo que las investigaciones muestren, si no fuera porque los científicos son unos hinchapelotas que se la pasan revisándose unos a otros y discutiendo entre ellos. Muchos trabajos más recientes sobre el tema demuestran que, al revés de lo que se pensó en 2001, después de esa ola anti-videojuegos impulsada por la prensa y bancada por algunos académicos, los experimentos previos no contemplaban todas las variables y que, si se los refinaba, no aparecía ninguna relación posta entre el aumento de la violencia adolescente y el aumento del uso de videojuegos de acción. Si algo incrementa los niveles de violencia de los jugadores no es el contenido más o menos violento del juego sino la constante frustración que uno enfrenta: da lo mismo si es porque no podés destruir a ñapis a Scorpion o porque no lográs pasar el nivel 3 del Tetris.
Venta de videojuegos violentos y víctimas de violencia ejercida por jóvenes en función del tiempo, de 1996 a 2011.
O sea que la ciencia primero le dio la razón a mi intuición sobre la utilidad cognitiva de los videojuegos, después me traicionó y desarmó mi prejuicio original de que los videojuegos violentos eran inocuos y, cuando ya estaba convencido de la nueva perspectiva y a punto de ponerme a militar contra el Call of Duty, me volvió a traicionar y me devolvió, tras un largo rodeo, a mi posición original.
El proceso fue circular, extenso, aparentemente inconducente y necesariamente inconcluso. Pero, lejos de desalentarme, lo agradezco. Porque la ciencia, al fin y al cabo, además de permitirnos dejar en el pasado la nefasta era del yo-yo, nos enseña a darnos cuenta, en base a lo que se nos muestra, de que estamos equivocados. Y también nos enseña a tener la nobleza, tan infrecuente en la vida cotidiana (y más aún en la vida política), de admitir nuestros errores, de cambiar de opinión y de defender nuestro nuevo punto de vista. Hasta que la realidad, con su insoportable persistencia, nos vuelve a contradecir. Y después nos vuelve a dar la razón. Y a contradecir. Y a dar la razón. Y así, una y otra vez, hasta que, por cansancio, logramos arrancarle una verdad al mundo.