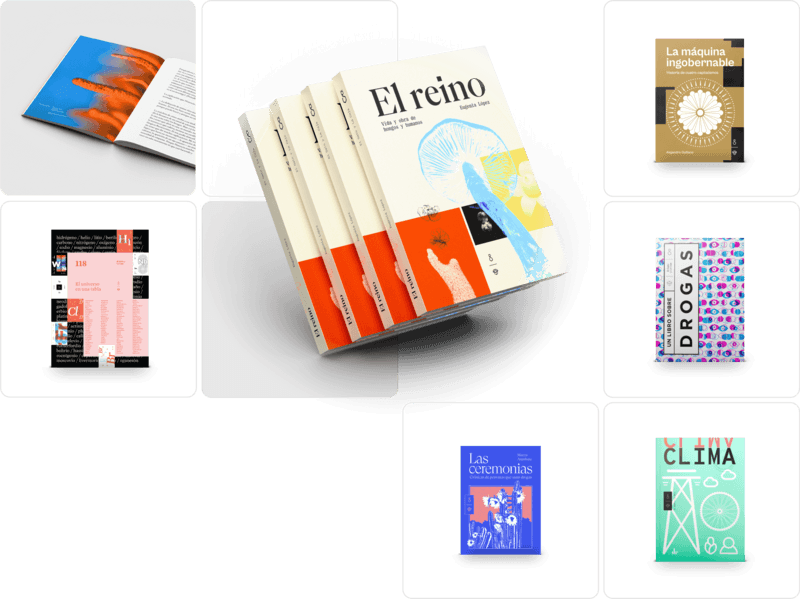Andrés Rieznik explora la relación entre ciencia y moral, a través de diferentes descubrimientos en neurociencia y genética que desafían los límites de lo humano.
160 páginas.
En el libro de Ferris me topé por primera vez con el concepto de módulo cerebral, que refleja la idea de que nuestro cerebro no nace como una “tabla rasa”, como un pizarrón en blanco donde todo puede ser escrito, como una esponja homogénea capaz de aprender por igual cualquier cosa. Existen predisposiciones y circuitos neuronales específicos para, por ejemplo, succionar la teta apenas nacemos, para procesar imágenes visuales, para aprender a hablar y comunicarnos o para la excitación sexual. También para detectar la cantidad de componentes en un conjunto de pocos elementos: un bebé recién nacido ya advierte si en una pantalla cambia la cantidad de elementos de dos a tres o de tres a cuatro, por ejemplo. Los bebés tienen lo que el investigador francés Stanislas Dehaene llama “saberes innatos”: intuiciones precoces que guían sus aprendizajes. Por eso se sorprenden cuando las cosas aparecen o desaparecen, porque intuitivamente tienen algo así como un principio de conservación de las cosas, entre muchas otras cogniciones, conscientes e inconscientes.
La interacción entre la estructura innata del cerebro y el ambiente va moldeando el cerebro y la mente. Como sostiene Dehaene en su libro ¿Cómo aprendemos? Dehaene, S. (2019). ¿ Cómo aprendemos?: Los cuatro pilares con los que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro. Siglo XXI Editores.:
Somos los herederos de una sabiduría infinita: por obra del método de prueba y error darwiniano, nuestro genoma asimiló el saber de las generaciones ancestrales que nos precedieron. Estos conocimientos innatos son de una índole diferente a la de los hechos que aprendemos por experiencia: son tanto más abstractos, porque confieren a nuestras redes de neuronas los sesgos que facilitan el aprendizaje de las leyes de la naturaleza. Si bien en general asociamos el concepto de evolución biológica directamente a la idea de selección natural propuesta de manera independiente por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, no hay que olvidar que esta fuerza evolutiva es muy importante pero no la única. Existen otros procesos (en los que no vamos a ahondar en este libro), como la deriva génica o el flujo génico, que junto con la selección natural conforman una versión más moderna de la teoría evolutiva, llamada “síntesis moderna” o “teoría sintética”.
Nuestro genoma pudo asimilar el saber de las generaciones ancestrales porque los genes orientan el desarrollo del sistema nervioso y los módulos cerebrales e influyen en su estructura. Y las variaciones en los genes (los alelos) pueden generar variaciones en los módulos, lo que, a su vez, puede generar variaciones en el comportamiento. Y algunos comportamientos hacen que las chances de supervivencia y reproducción aumenten, de manera que son seleccionados por el ambiente, que está seleccionando, en verdad, los genes.
La palabra “módulo” es quizás un poco confusa en este sentido ya que podría dar a entender que hablamos de circuitos neuronales localizados y compactos, cuando en realidad pueden estar distribuidos −incluso por fuera del cerebro− y solaparse con otros “módulos”. Por eso a veces preferimos usar otras palabras, como “circuitos”, “instintos” o “características”. Cualquiera sea el término usado, lo importante es el concepto: así como una araña teje telas no por tener un doctorado en geometría, sino porque es araña, los seres humanos hablamos desde muy chicos, no por ser expertos en gramática y lingüística, sino porque somos humanos. Hablar correctamente es un “milagro” de la naturaleza que, hasta el día de hoy, ninguna computadora, ni siquiera utilizando millones de veces más energía que nuestro cerebro, puede lograr. Un niño de 5 años sí, ya que tiene módulos innatos que le confieren esa capacidad.
Nuestro cerebro no viene al mundo, entonces, como una tabla rasa, como una pizarra en blanco en la cual todo puede ser escrito o como una esponja capaz de absorber todo por igual. Las teorías que conozco que más fuertemente se aferraron a esta idea de la tabla rasa, de que no existen estructuras cerebrales innatas, provienen del conductismo El conductismo basa el estudio de la mente en la observación de la conducta del ser que se estudia. Se aborda el estudio del comportamiento modelándolo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Entre sus exponentes más reconocidos están los psicólogos estadounidenses John Watson y Burrhus Frederic Skinner., la corriente que dominó la psicología estadounidense durante buena parte del siglo XX. En la década del 70, la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés), el principal órgano estatal de financiamiento de la ciencia en Estados Unidos, financió un proyecto de un psicólogo de la Universidad de Columbia, el profesor Herb Terrace, que se proponía educar a un chimpancé como a un humano, como a un hijo más, bajo el supuesto de que el chimpancé adquiriría un lenguaje y podría hablar. Se llamó Proyecto Nim, que era el nombre del mono. El proyecto no funcionó. Nim nunca aprendió a hablar, se puso violento y peligroso y terminó su vida de forma deprimente, donado a zoológicos y laboratorios de experimentación (historia que nos recuerda cuánto sufrimiento pueden causar las concepciones equivocadas no sólo de la mente humana, sino también de los animales no humanos).
Por otro lado, se suele decir que el progresismo defiende esta idea de la tabla rasa A lo largo del libro, en ocasiones voy a referirme al “progresismo”. Esto es, por supuesto, una amplia generalización y de ninguna manera niega las particularidades, matices y sutilezas que distinguen a las personas que se perciben dentro de esta categoría (entre las cuales me incluyo). Políticamente −y, de nuevo, simplificando−, se lo suele considerar como lo opuesto al conservadurismo y a favor de la defensa de los derechos civiles, de la redistribución de la riqueza y del llamado “estado de bienestar”.. En mi opinión, esto no es así. Creo que el progresismo no defiende en general la teoría de la tabla rasa, al menos no en el sentido en que afirma el psicólogo estadounidense Steven Pinker −entre otros− en su libro llamado, justamente, La tabla rasa Pinker, S. (1992). La tabla rasa: La negación moderna de la naturaleza humana. Paidós Ibérica.. Sí pienso que el progresismo en general niega la genética en el sentido dado a esta palabra por la genética del comportamiento, no por la psicología evolutiva: no niega que haya estructuras innatas en el cerebro, sino que se opone a la idea de que nuestras diferencias pueden ser explicadas por diferencias en esas estructuras. Generalmente, no niegan que existan, por ejemplo, circuitos neuronales para los números o para el lenguaje, pero sí suelen rechazar la idea de que las diferencias en estos circuitos puedan explicar, siquiera en parte, que las personas tengamos mayor o menor dificultad para estas tareas. Creo que prácticamente todo progresista acepta con naturalidad que los seres humanos hablamos gracias a que, a lo largo de la evolución, se ha seleccionado la capacidad de aprender a hablar. También acepta, creo, que las piedras y los monos no hablan porque no tienen esos circuitos. De hecho, fue Noam Chomsky, gran exponente del progresismo, quien propuso la existencia de una gramática universal humana en la década del 50. Noam Chomsky es un reconocido lingüista e intelectual estadounidense. Profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), propuso, en la década del 50, la existencia de una gramática universal humana, la gramática generativa, un conjunto de reglas y procedimientos que permiten a los miembros de nuestra especie producir y comprender el lenguaje.
Sí creo que una característica habitual del progresismo −así como del conductismo estadounidense y del psicoanálisis− es la negación de que las diferencias en nuestro comportamiento puedan explicarse en alguna medida por las diferencias en los genes que organizan, entre otras cosas, la estructura innata de nuestros cerebros. Es cierto, me parece, que, como el conductismo estadounidense, el psicoanálisis en general niega que la genética pueda explicar nuestras diferencias, pero no niega la genética como responsable de los circuitos y las capacidades que todos tenemos en común, como la del lenguaje. En este punto, creo que Pinker se equivoca.
A favor de Pinker, lo que también creo que es cierto es que muchas veces el progresismo minimiza el papel de la genética (en el sentido de lo que todos tenemos en común) en los comportamientos más complejos. Muchos aceptan que los humanos tenemos circuitos neuronales que nos permiten procesar imágenes visuales o aprender a hablar. O incluso procesar los números. Pero a menudo les cuesta aceptar, por ejemplo, que tenemos instintos que llevan al comportamiento típico de una persona enamorada. Como si el enamoramiento fuera algo cultural inventado por los poetas europeos de los siglos XVII y XVIII. Para la neurociencia moderna, en cambio, es un impulso, como el hambre, la sed o el impulso sexual. De hecho, son circuitos neuronales específicos tan característicos de lo humano que no hay sociedad o tribu que haya sido estudiada y no haya mostrado señales de enamoramiento entre sus integrantes. Personalmente, me gusta imaginar que hace 100.000 años nuestros antepasados ya miraban las estrellas pensando en sus seres amados, preguntándose dónde estarían, con quién y si ellos también estarían pensando en quien los pensaba (signos característicos del enamoramiento son la motivación, el pensamiento obsesivo y el deseo profundo de pensar en la otra persona y que eso sea correspondido). Esto no niega que sea cierto que algunos aspectos del enamoramiento suelen ser negativos, y pienso que es necesario identificarlos y quedarse con lo que nos parezca más positivo de esta característica humana con la que evolucionamos. Como vengo diciendo, creo que entender cómo somos (genética y culturalmente) y conocer sobre nuestra historia evolutiva puede ayudarnos a subirles la perilla a los caracteres que nos resultan más positivos (amor, empatía, compasión, cooperación, etc.) y bajárselas a los que nos resultan más negativos (ira, celos, egoísmo, violencia, etc.).
En Anatomía del amor, la antropóloga y psicóloga estadounidense Helen Fisher propone una elegante y simple explicación evolutiva para el surgimiento de estos circuitos asociados al enamoramiento: dice que fueron seleccionados a lo largo de la evolución por las ventajas asociadas a criar en equipo a la descendencia, ya que, en sociedades primitivas, aumentaba la probabilidad de su supervivencia en comparación a los hijos abandonados, ya sea por el padre o la madre. Como dice Helen Fisher, en ese sentido, y tal vez sólo en ese sentido, la vuelta de las mujeres al trabajo y de los varones al hogar y a la cría de los hijos nos devuelva hacia tiempos previos al surgimiento de la agricultura, donde el trabajo y la crianza eran tareas compartidas. La evidencia a favor de que las sociedades primitivas no eran patriarcales es tan fuerte que, cuando Friedrich Engels, el filósofo alemán del siglo XIX, compañero de Karl Marx, escribió su famoso libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, utilizando lo mejor de la evidencia disponible del momento, llegó a la conclusión de que eran matriarcales. Según Helen Fisher, hoy sabemos que, en general, la norma era más bien la igualdad de poderes, con división de roles entre varones y mujeres: ni el patriarcado ni el matriarcado.
Ahora bien, si en verdad nuestro cerebro ha sido “diseñado” Hay un capítulo de Friends (la famosísima sitcom estadounidense) en el que Joey, uno de los protagonistas, utiliza el gesto de hacer comillas con las manos de manera torpe y casi aleatoria en sus conversaciones, dejando ver que claramente no entiende cómo y cuándo usarlo. Es una absurda y divertida manera de recordar que no todas las personas interpretamos de la misma forma las comillas, lo cual no siempre es relevante, pero sí lo es en este caso. Cuando decimos coloquialmente que nuestro cerebro o nuestro cuerpo o el de cualquier animal ha sido "diseñado" por la evolución, no nos referimos a la manera de diseñar que primero se nos viene a la cabeza en general, donde una entidad con agencia construye algo a conciencia y con un objetivo particular o para resolver algún problema dado. Como dijimos, la evolución no es un proceso teleológico; no tiene una intención, voluntad ni dirección particular determinada. De nuevo, a veces usamos expresiones como que los seres vivos “evolucionaron para tal o cual fin” o “están diseñados de una manera”. Estas simplificaciones son recursos prácticos y narrativamente útiles pero conceptualmente ambiguos. Por eso, si los usamos, es importante dejar en claro a qué nos referimos, para no embarrar significados o usar conceptos como Joey usa las comillas. por la evolución para ser experto en tareas fundamentales para la supervivencia y la reproducción (y en entornos muy diferentes a los nuestros en la actualidad), ¿cómo puede ser que seamos tan buenos, por ejemplo, leyendo y escribiendo? Es decir, ¿qué posibles interpretaciones evolutivas podemos encontrarles a estas capacidades tan complejas? La explicación no es, hasta donde sabemos, que en algún momento de la evolución nuestros antepasados se encontraron con una Guía práctica para la supervivencia y el apareamiento en la Tierra que durante generaciones fue seleccionando a los individuos capaces de interpretarla. La lectoescritura es una invención humana bastante moderna, de unos 10.000 años, lo que es un instante en escala evolutiva (el ser humano lleva sobre el planeta unos 200.000 años aproximadamente) Sobre la historia de la humanidad en el planeta Tierra, recomiendo el libro Sapiens: De animales a dioses, del historiador Yuval Harari., por lo tanto no pudo existir una presión evolutiva que favoreciera particularmente la capacidad de leer y escribir. A este interrogante se lo llama “la paradoja de la lectoescritura”. ¿Hay alguna explicación o salida para esta incógnita? Tenemos algunas ideas, y para entenderlas, necesitamos pasar antes por los otros dos conceptos importantes para esta parte de la conversación: la plasticidad cerebral y el reciclaje neuronal.

Andrés Rieznik explora la relación entre ciencia y moral, a través de diferentes descubrimientos en neurociencia y genética que desafían los límites de lo humano.
160 páginas.

Andrés Rieznik explora la relación entre ciencia y moral, a través de diferentes descubrimientos en neurociencia y genética que desafían los límites de lo humano.
Formato .epub