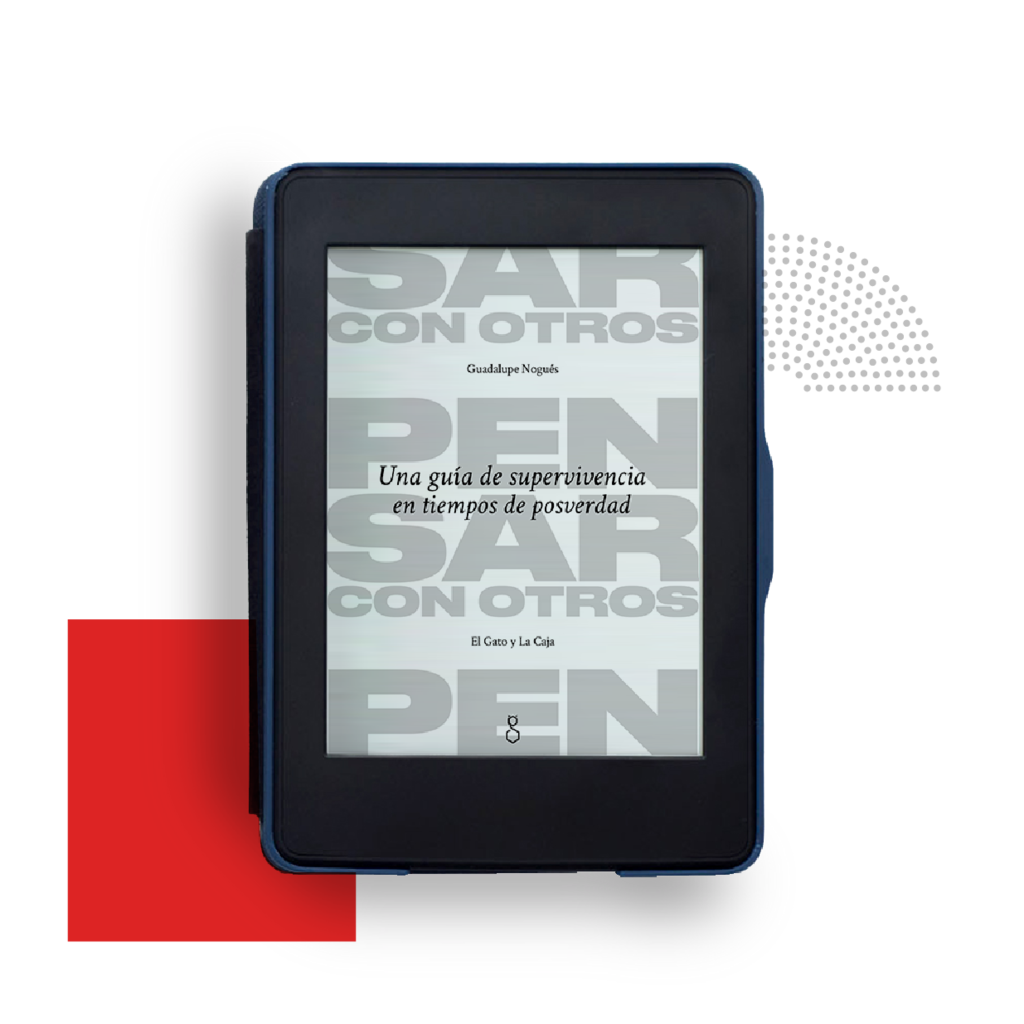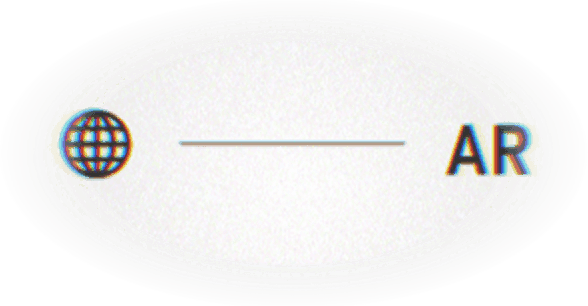Dado todo esto, ¿qué podríamos hacer para combatir la posverdad? Necesitamos desafiar el tribalismo, o podemos terminar no solo siendo generadores involuntarios de posverdad, sino también vulnerables a que otros, capaces de aprovechar el tribalismo para su conveniencia, nos dominen mediante una posverdad intencional. Así, el mayor riesgo de no reconocernos ovejas es hacer a los pastores invisibles.
Si parte del problema es nuestro tribalismo, nuestro propio comportamiento, ¿podemos pelear contra esta posverdad casual sin pelear ni entre nosotros ni con nosotros mismos?
Hay bastante por hacer. Algunas de estas sugerencias son solo eso, sugerencias que se desprenden del conocimiento que tenemos sobre cómo funciona nuestra identidad social. Otras están más sostenidas por evidencias, otras menos. Vamos de a poco.
Lo que sigue es una serie de “consejos” que armé orientada por la literatura disponible sobre este tema. No sé si funcionan –nadie lo sabe en realidad, porque hay pocas evidencias al respecto–, pero confieso que me gustaría que funcionaran y creo que, basándome en lo que se sabe de estos temas, tienen alta probabilidad de funcionar.
Lo primero que podemos hacer está al alcance de todos y es muy positivo: entrenarnos en introspección. Necesitamos analizar qué nos está pasando, en qué medida el tribalismo nos podría estar afectando respecto de la postura que tenemos frente a distintos temas. Si en algún momento estamos pensando que “lo que pasa es que la gente está influida por su identidad social y no se da cuenta”, no nos olvidemos de que, muy probablemente, seamos parte de esa gente. Analicemos si lo que hacemos es o no para enviar señales tribales, si nuestras ideas son en realidad las ideas identitarias de una tribu. Intentemos también buscar respuestas fácticas sin sentir que con eso se diluye nuestra identidad o que estamos traicionando a nuestra tribu. En estos casos, quizá podamos evitar en cierta medida que algunos temas se nos vuelvan identitarios. Pensemos que si permitimos que no haya separación entre lo que pensamos y quienes somos, es inevitable que interpretemos el ataque de otras personas a nuestras ideas como un ataque a nosotros. Así, nos ponemos a la defensiva, y nuestras ideas, lamentablemente, no podrán ser desafiadas aunque estén equivocadas. Pero si la introspección nos muestra que estamos actuando de manera tribal, podremos evaluar nuestras ideas y permitir que los demás las pongan a prueba, y, si son “malas ideas”, podremos dejarlas ir y reemplazarlas por otras que sean mejores.
Si estamos alertas a lo que nos pasa, podemos pelear el tribalismo. Es la introspección la que nos permite estar alertas.
Sería fácil decir “los que logramos estar alertas quizá podamos modificar la manera en la que nos comportamos. El problema surge con los demás, los que no logran hacer introspección”. Pero esto también sería, además de algo tribal, un modo de pensar la introspección como algo que se es, no que se hace. Introspectivo puede nacerse, pero también hacerse, y también puede hacerse para dominios específicos. Por eso, así como el peligro de no estar reflexionando sobre nuestros procesos de pensamiento está siempre presente, también lo está la posibilidad de empezar a hacerlo.
La comprensión de que lo que nos pasa a nosotros les pasa a los demás puede ayudarnos a vencer la otredad que se basa en lo tribal. Entonces, además de mirarnos a nosotros mismos, podemos mirar a los demás con empatía –entendiendo lo que sienten– y decidiendo y explicitando que todas las personas merecen consideración moral y que valen la pena independientemente de sus diferencias con nosotros.
No supongamos que los otros son malos, tontos o ignorantes (a menos que tengamos evidencia de que lo son). Tratarlos como si fueran malos, tontos o incapaces solo es una señal para nuestra tribu, y es una señal para los otros de que no son parte de ella. Si hacemos esto, los demás no podrán procesar el contenido de nuestro argumento, sino que se quedarán con el tono, con las formas, con la señal tribal. Supongamos que sus intenciones son buenas, que pueden estar actuando de manera tribal sin notarlo. Así como nosotros podemos pensar de manera equivocada, o influida por nuestras motivaciones, emociones e identidades, a ellos también les puede ocurrir. No se trata solo de reconocer que les puede estar pasando todo esto, sino tener esto en cuenta a la hora de vincularnos con ellos, de conectarnos. Recordemos que son personas. Tratemos de escucharlos y entenderlos, tendamos la mano, aun si en nuestra tribu esa acción es considerada una traición.
Otro aspecto que podemos tener en cuenta para combatir el tribalismo es la diversidad. Si reconocemos la diversidad, estaremos más dispuestos a buscar y escuchar posturas distintas de la nuestra. Cuando solo nos comunicamos con los de nuestra misma tribu, perdemos la riqueza de otras formas de mirar el mundo, así como también nos volvemos más propensos al efecto de falso consenso y a la ilusión de objetividad.
El efecto de falso consenso es el que se observa cuando nos rodeamos de personas que son como nosotros y estamos muy separados de las que son diferentes. Si en las elecciones votamos por el candidato A, por el que votaron también las personas con las que interactuamos, y luego gana las elecciones el candidato B, puede que pensemos algo como “¿cómo puede haber ganado B si no conozco a nadie que lo haya votado?”. Creemos que los demás piensan como nosotros porque los que conocemos piensan como nosotros. Esto es un falso consenso. En el fondo, lo que nos sorprende es que, sabiendo lo que se sabe, no voten todos por nuestro candidato. Acá entra en juego la ilusión de objetividad, en la que creemos que cualquier persona razonable tiene que estar viendo las cosas como las vemos nosotros: nosotros somos objetivos, pero ellos están confundidos, son ignorantes, fueron manipulados o caen en tribalismo. Aun si no nos gusta adónde nos lleva esto, necesitamos considerar que otras personas que tienen acceso a exactamente la misma información que nosotros pueden llegar a una conclusión diferente. Esto puede deberse al tribalismo de ambos grupos (incluso estando de acuerdo en cuáles son los hechos, aplicamos diferentes filtros sobre los datos disponibles y podemos interpretarlos de manera distinta), y también a profundas diferencias ideológicas, tan profundas que devienen en la generación de los hoy llamados hechos alternativos: verdades fácticas que estamos dispuestos a desestimar y reemplazar con construcciones que no representan más de la realidad que nuestra necesidad de evitar cuestionar nuestras narrativas tribales. Negar que nuestras diferencias existen nos debilita, nos aísla y no nos permite entender lo que pasa. Somos distintos, pero defendamos la posibilidad de vincularnos.
Algo más que puede ayudarnos es fomentar nuestra flexibilidad y abrazar la incerteza. Defendamos la flexibilidad de aceptar que a veces no sabemos, que no es necesario que nos alineemos con alguna postura si no estamos seguros, que podemos cambiar de opinión, que podemos contradecir, y quizá hasta abandonar, a nuestra tribu.
Tratemos de no “unificar” todas nuestras diferentes tribus bajo una sola bandera. Si realmente creemos que en un tema tenemos una postura que nos separa en un “nosotros” y un “ellos”, que así sea. Pero si nos parece que los extremos no nos representan, defendamos la postura moderada y no permitamos que los demás nos presionen para tomar partido.
Es importante también que habilitemos el disenso como forma de acercarnos a la verdad sin que eso atente contra nuestros vínculos. Pero para conseguirlo, primero necesitamos desambiguar las ideas de la identidad, tanto propias como ajenas. Quizás, incluso, estamos de acuerdo en cosas que no llegamos a ver porque estamos sumidos en una mirada tribal. Acá también viene la posverdad casual, la no generada intencionalmente: ya no podemos reconocer la verdad porque no conseguimos atravesar las barreras tribales. Si no logramos hacer a un lado lo tribal, recordemos que una situación de alta conflictividad induce a que intentemos proteger más a nuestra tribu y nos enemistemos más con las otras. Eso nos lleva al extremismo, y el extremismo nos lleva a la alta conflictividad. Y así sigue, en una espiral catastrófica y funcional solamente a preservar el esquema orwelliano de tribus ficticias en permanente conflicto. En este contexto, somos capaces de defender posturas equivocadas con tal de ser leales.
Pero si logramos sacar de la discusión el tribalismo propio y el ajeno, podemos llegar a descubrir que concordamos en más de lo que creíamos al principio, o podemos seguir en posturas contrarias porque nos dividen cuestiones más de fondo. Necesitamos averiguarlo. Y acá tenemos las opciones de ir al conflicto o de evitarlo. Si creemos que “todos tenemos derecho a nuestra opinión”, quizá pensemos que tenemos que tolerar las ideas de los demás y queramos evitar la confrontación. El problema con esta actitud es que, aunque todos tenemos en principio derecho a expresarnos, no tenemos por qué aceptar como cierto o digno de ser tomado en serio lo que los demás dicen. Daniel Patrick Moynihan lo expresó con hermosa contundencia: “Todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero nadie tiene derecho a sus propios hechos”.
Si no nos atrevemos a señalar que las ideas de los demás pueden estar equivocadas, que tienen información incompleta o que sus argumentos son malos, también estamos colaborando con la posverdad. El conflicto puede ser una gran cosa si lo tenemos no con las personas, sino con sus ideas. Por eso, previamente debemos separar los componentes tribales. Necesitamos permitirnos estar en desacuerdo también como una manera de respetar a los demás –los tomamos en serio a ellos y a sus ideas– y de no dejar pasar cuestiones que nos parecen equivocadas. Si no, las ideas se protegen detrás de su identidad tribal y no podremos nunca separar las buenas de las malas. Por supuesto, habilitar el disenso es una tarea de todos. Si no permitimos que nuestras ideas sean puestas a prueba, no son ideas lo que tenemos, sino –otra vez– un cartel de señalización para nuestra tribu. Necesitamos rodearnos de personas que puedan desafiar nuestras ideas con argumentos racionales.
Otra esperanzadora posibilidad de pelear contra el tribalismo es fomentar la curiosidad,manifestada por las ganas de aprender sobre algo acerca de lo que sabemos poco, y por disfrutar de aprenderlo. Esta idea proviene de algunos experimentos llevados a cabo por el equipo de Dan Kahan que mostraron que aquellas personas con una mayor curiosidad científica –curiosidad, no conocimiento– son más propensas a cambiar de postura en temas como cambio climático o evolución, asuntos que suelen ser partidizados en la sociedad estadounidense. Hasta ahora es una correlación solamente, y todavía no se puede decir con demasiada certeza que si se estimula la curiosidad, se logra que una persona esté más abierta y pueda contrarrestar el procesamiento de la información sesgado por la política, es decir, que haya una relación causal entre las dos variables. Pero, sin duda, parece algo interesante para tener en cuenta. ¿Deberíamos “entrenarnos” más en ser curiosos? ¿Deberíamos valorar más que una persona sea curiosa?
Otra herramienta valiosa que tenemos en la lucha contra el tribalismo es impedir la partidización de los temas. Vimos que si una cuestión fáctica llega a la sociedad no a través de los expertos, sino a través de referentes tribales de distintos partidos políticos, por ejemplo, se vuelve identitaria. A partir de eso, es muy difícil encontrar acuerdos, consensos o, como mínimo, conversar civilizadamente y en base a argumentos racionales. Ante un tema que es nuevo para la sociedad, es preferible que lo transmitan los expertos adecuados para evitar que la evidencia “se contamine” con lealtad tribal y se genere un “nosotros” y un “ellos”. Si el tema ya está partidizado, podemos intentar despartidizarlo, sacarle las marcas tribales, muy especialmente en las cuestiones fácticas.
Por último, debemos prestar atención a la comunicación en muchas situaciones. A veces, las tribus se arman alrededor del mismo conjunto aproximado de valores. Así, lo tribal se entrelaza con nuestras creencias irracionales. En Estados Unidos, en líneas generales, los republicanos valoran el respeto por la autoridad, las tradiciones y la libertad individual, mientras que los demócratas se identifican más con valores de igualdad y protección de las minorías. Es importante tener esto en cuenta a la hora de comunicarse con una tribu a la que uno no pertenece. Si queremos que nuestro mensaje tenga más posibilidades de ser escuchado, quizá no deberíamos enarbolar los valores que son importantes para nosotros, sino los que son importantes para ellos. En cuanto a valores, haciendo por un momento los hechos de lado, lo que nos convence a nosotros no es lo que convence a los otros.
Por otra parte, ante una cuestión fáctica como la del cambio climático, en la que no solo se puede obtener una respuesta correcta, sino que ya la conocemos, intuitivamente creemos que si alguien piensa que el cambio climático antropogénico no existe, es porque le falta información. Es muy fácil darnos cuenta de que esa no es la razón observando que si tratamos de darles información a estas personas, no solo no corrigen su postura, sino que, muchas veces, se observa que refuerzan sus ideas equivocadas. Si nos dan información que contradice nuestras creencias, tenemos muchas maneras de descartarla: negamos que esa información provenga de verdaderos expertos, la interpretamos de una manera incorrecta o, directamente, la ignoramos. Hay temas en los que contrarrestar desinformación, o mala información, con información correcta funciona. Y temas en los que no. Qué temas entran en qué categoría depende de nuestra identificación con los grupos respectivos, de cuán importantes o relevantes nos resultan esas posturas para nuestra visión de nosotros mismos. Si el fútbol no nos interesa en absoluto ni nos identificamos como de un cuadro en particular, si creemos que un equipo está mejor posicionado que otro y nos muestran evidencias de que es al revés, seremos capaces de actualizar nuestra creencia para que se alinee con la nueva información. Pero si el fútbol es uno de los aspectos centrales de nuestras vidas, si creemos que nuestro equipo es el mejor y llevamos los colores pintados en el corazón, etc., es mucho más difícil que las evidencias de lo que ocurre en la realidad modifiquen nuestra postura previa.
Hay toda una rama de la ciencia, relativamente reciente, que se ocupa de abordar la comunicación de una manera basada en evidencias, es decir, averiguando primero de qué modo se logra que alguien incorpore información que contradice sus creencias y luego comunicando de esa manera, aun si es distinta de la que nos parecía más evidente. Dar información en estas situaciones no sirve. La parte que tiene la información correcta le recomienda a la otra links de Internet, trabajos científicos o expertos en el tema, pero la otra siempre encontrará otros links, trabajos o falsos expertos que sostienen lo contrario. Al final de esa guerra de links, que encima no son leídos, nadie cambia de postura. Más bien lo contrario.
Cuando asimilamos esto, entendemos por qué tantas maneras de discutir no funcionan: ateos que tratan a los creyentes de estúpidos, creyentes que tratan a los ateos de inmorales, gente de derecha que le dice a gente de izquierda que son ignorantes, gente de izquierda que le dice a gente de derecha que son dinosaurios. Todo esto son solo señales para la propia tribu, porque a la otra no le hace mella o, incluso, le refuerza su postura –”lo que decimos es correcto dado que ellos, esos otros, se oponen a nosotros”–. Si realmente queremos llegar a los demás, quizá tengamos que usar estrategias de comunicación no intuitivas.
Esto en relación con la comunicación entre grupos. Pero ¿qué pasa con la comunicación dentro del mismo grupo? Vimos que, al conversar con personas parecidas a nosotros, nuestra postura se vuelve más extrema que al principio. Teniendo esto en cuenta, ¿no sería mejor conversar con alguien con quien no concordamos? ¿Qué tal seguir en Twitter a alguien que piense radicalmente distinto de nosotros? Quizás así podríamos combatir un poco el extremismo.
No se sabe mucho todavía de comunicación basada en evidencias. Es un campo de estudio que está creciendo mucho y muy rápido. Pero incluso lo que ya se sabe muy difícilmente llega a ser implementado en la vida real. La mayoría seguimos actuando de manera intuitiva y poco efectiva, enviando señales tribales a los nuestros y alejando cada vez más a los otros.