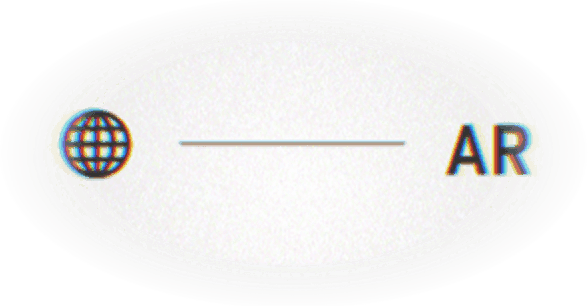“El sueño de la razón produce monstruos”, epígrafe de este breve aporte, es un aguafuerte del pintor español Francisco de Goya. Pertenece a la serie “Los caprichos” y fue publicado en 1799. El aguafuerte muestra un hombre, aparentemente dormido, que, apoyado sobre una mesa, oculta la cabeza entre sus brazos. A su alrededor, hay búhos y otras aves nocturnas que se le acercan, con rostros múltiples y cambiantes, a medio camino entre la sed del ataque y la curiosidad. La primera visión del aguafuerte es la de un hombre asediado por un murciélago, enorme, negro y con los dientes amplios, que domina el cuadrante superior.
Esa visión veloz determina la interpretación general de la obra; en suma: que el “adormecimiento de la razón”, su apagarse, “produce” “monstruos”; que la retirada de la razón, de su capacidad crítica de discernimiento, de su precisión y su justeza, “produce” demonios. ¿Cuáles? Los monstruos “irracionales” del fascismo, del pogromo, del odio, del temor, la matanza. El “sueño”, el cansancio, la ausencia de la razón es aquello detrás, según esta primera interpretación, de la Matanza del Templo Mayor, pero también detrás del Holocausto.
Necesitábamos, en el mismo plano, encontrar una cita que representase exactamente lo opuesto, para ponerlas a dialogar juntas. Una cita que me permitiese ilustrar, como hace Benjamín Labatut en toda su producción literaria —específicamente en una de las historias de Maniac (2024) que se centra en el matemático húngaro John von Neumann—, cómo el deseo desbocado de la razón, sin ataduras políticas, sociales y éticas claras, puede llevarnos también a otras formas de la perdición.
Una noche, con la ventaja de la distancia, descubrimos que no había nada más que buscar: que el epígrafe de Goya, que ese cuadro, era suficientemente polisémico, y que encerraba, en un mismo gesto, las dos posturas que pretendía buscar por separado.
La figura que dormita en el aguafuerte no es sólo asediada por un murciélago, es también asediada por el búho de Minerva, la sabiduría, la filosofía, el deseo de conocimiento. El “sueño”, entonces, ya no podía ser interpretado sólo como el adormecimiento de las facultades de la razón. El “sueño” de la razón era, también, su deseo, su pedantería, su trono autoproclamado por sobre todas las otras cosas del mundo, su absolutismo autofabricado, su anhelo último y, por extensión, autodestructivo. El sueño de la razón, su fiebre, entonces, es aquello que “también” produce la bomba atómica, y con ello, Hiroshima y Nagasaki.
Gramsci llamaba “interregno” a ese espacio liminal del tiempo histórico en el que todavía todo —cada posibilidad, cada vértice de apertura, cada vector de desarrollo— tiene la capacidad de o está “a punto de acaecer”. La frase icónica según la cual “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer” indica, justamente, eso: una zona de impasse, de indeterminación, de avances y retiradas de proyectos políticos que se disputan en un tiempo histórico convulso, como es el nuestro, las condiciones de estabilidad del mundo futuro.
Esta es la circunstancia que está atravesando el mundo entero hoy. Por suerte (¿por suerte?), esta experiencia no es nueva para nosotros, latinoamericanos, que venimos hace quince o veinte años siendo presas de oleadas y contraoleadas entre un progresismo desarrollista y un neoconservadurismo liberal que no terminan de asentarse ni de provocar cambios estructurales sostenibles y verdaderos.
Este terreno de impasse es sin dudas caótico, molesto, confuso y, sin dudas, violento. Lo malo es que somos nosotros, hoy, quienes lo atravesamos. Lo bueno es que no dura para siempre. Lamentablemente, y como bien lo explica Alejandro Galliano en La máquina ingobernable: historia de cuatro capitalismos (2024), este “interregno” dura hasta que, casualmente, el capitalismo encuentra —sea bajo la dirección política de quien sea, sea bajo su propia fuerza autonomizada— el verdadero modelo de legitimación y acumulación que le permitirá reproducirse de manera relativamente estable durante las décadas venideras.
Este tiempo de la indeterminación se encuentra hoy signado por el extremismo, enraizado ahora en una sociedad civil que ya no cree en las viejas respuestas que podía ofrecerle tanto la centroderecha o la derecha moderada como la centroizquierda de modales y respetuosa. En estos momentos de declive de modelos políticos y económicos, suele suceder que —como hemos visto en el pasado— las extremas derechas comienzan a fagocitar a las derechas bienpensantes, ya desde dentro, ya desde su propia exterioridad, como es el caso de La Libertad Avanza respecto de Cambiemos, el PRO y ciertos sectores del radicalismo. Las propuestas y lecturas marginales o marginalizadas de las extremas derechas vuelven a colocarse al centro del debate, relegando a un segundo plano de relevancia todas aquellas tradiciones liberales replegadas en motivos tanto más abstractos, pero sin duda necesarios: la democracia, la inclusión, la empatía, la distribución, etcétera. Estas expresiones no aparecen ex nihilo (de la nada, out of the blue), sino después de que ciertos proyectos progresistas o de la centroizquierda o de la centroderecha no hayan tenido la capacidad o el interés de pagar los costos políticos que requieren reestructuraciones verdaderas de nuestras comunidades.
No es de extrañar que, también históricamente, a una radicalización por derecha se le responda, casi en una forma de equilibrio químico, energético, en una forma de “solución estable”, con una radicalización por izquierda.
Esta radicalización debe hacerse cargo de las angustias, los dolores y los sueños frustrados de gran parte de nuestra comunidad. Así, debe replicarse no sólo en tareas discursivas, de divulgación y debate, sino también en el trabajo consciente por la expansión verdadera y estructural de reformas políticas, económicas y sociales duraderas y con la capacidad de generar un terreno de operación estable para el próximo ciclo corto de veinte o treinta años. Una política novedosa debería tener como objetivo la ruptura de la simbiotización sistemática y obligatoria entre la derecha neoliberal a la que estamos acostumbrados como latinoamericanos y la extrema derecha, que ha ganado múltiples adherentes en el último tiempo.
Parte de esta ruptura consiste en destruir las cortinas de contención y compartimentalización que históricamente la derecha ha construido respecto de la sociedad civil. La incorporación, verdadera, no testimonial, no simbólica, de las clases populares a las discusiones de la polis son siempre y a cada vez una piedra en el zapato de las expresiones de la derecha. Sin embargo, las derechas movilizadas —en el mejor de los casos y en una lectura benevolente— por el deseo testimonial de volver el país que controlan un país próspero y mejor, precisan, como condición obligatoria de su política, una exclusión sistemática de las clases populares.
La “política pangeísta” supone, por el contrario, la desarchipielaguización y posterior integración de las comunidades agrarias y barriales, de los sindicatos y los grupos de intereses específicos y reducidos sin filiaciones políticas específicas. Sólo en esta forma de política, no sectarista, abierta verdaderamente a la multiplicidad y a la otredad es donde se hace posible la emergencia de acuerdos comunes básicos que, al menos hasta que merme la crisis, van a (y deben) girar en torno a problemas económicos acuciantes con el objetivo de morigerar la carga sobre los sectores populares y mejorar las condiciones materiales de vida concreta de todos nuestros representados.
Cualquier forma, expresión o propuesta moderada será siempre fagocitada por la expresión radicalizada de la derecha. Más aún cada vez que la derecha sea quien se encuentra, posicionalmente, en el espacio ejecutivo. Así, las propuestas que debemos construir deben apuntar a la precariedad absoluta del mundo del trabajo, a las condiciones inmobiliarias, de la salud y la educación; las reformas necesarias, al mismo tiempo, deben apuntar al campo de la justicia, la propiedad, los recursos naturales y la distribución de la riqueza.
Hoy, sin embargo, disgregados, sin programa, sin representación política clara, sin la emergencia de referentes populares, la radicalización por izquierda parece ser un imposible. Abandonar la posición de reacción, de respuesta, de “resistencia” supone avanzar; es decir, moverse en una línea y dirección no determinada por la agenda pública impuesta por los grandes conglomerados mediáticos o empresariales; algunas derivas del combate contra el “politicismo” que este ensayo pretende debatir suponen también un avance contra las “estructuras” estandarizadas del decir y contra el “ojo” del Estado, contra su cuadrícula de lo real, sus informes y su dispositivo estadístico, incapaz por el momento de acceder a aquellos espacios de la sociedad civil que se mueven en las sombras. El “regreso al mundo” es, también, como lo es cualquier forma de “política pangeísta”, el abandono o al menos la mirada con sospecha respecto de la cuadrícula del Estado a partir de la cual hemos diseñado nuestros programas de intervención política. Sin ser demasiados exhaustivos, y puesto que no forma parte de este ensayo, los grandes conglomerados mediáticos y empresariales, como también el propio aparato del Estado, han tendido a olvidar —por desidia, desinterés, o por ver allí un sujeto libre para ser explotado— lo que se conoce como “economías populares”: es decir, espacios colmados de individuos que contribuyen de forma barrani a la producción de bienes y servicios; individuos que reponen su fuerza de trabajo al dormir y comer en sus casas, y que luego, al día siguiente, ya relativamente recargados, vuelven al ruedo del mercado laboral para darle al mundo, y a sus respectivas vidas, cierta forma de continuidad. Estas formas de vida excluidas del “reparto de lo sensible” empresarial/estatal/policial —aún así parte constitutiva y muchas veces mayoritaria de nuestra comunidad, puesto que se estima que componen el 60 % de nuestra economía nacional— son las que hoy se encuentran más desilusionadas respecto de proyectos políticos pasados y son las que se encuentran, casualmente, en la búsqueda genuina de respuestas, como las que el movimiento plebeyo y popular que La Libertad Avanza tiende a, está tendiendo a, o pretende ser.
En este marco general, la duración de este “interregno” del que habla Gramsci, su “tiempo”, signado por hegemonías políticas cortas, es parte de nuestra responsabilidad.
“Acortar” el tiempo de la indeterminación debería ser un horizonte político claro de nuestros nuevos proyectos. No se trata del llamado “control de daños”, se trata de atacar políticamente el dolor sostenido y, a menudo, insoportable.
Susy Shock supo decirlo: Tocan mi puerta, y es un otro. Abro la puerta, entonces, sólo porque esa vida en el umbral, ahí fuera —bajo la lluvia, el sol tremendo, el desamparo del Estado y de las organizaciones populares, el desamparo sanitario, amoroso y afectivo—, esa vida, desnuda, merece la dignidad.
§
Así como un fonema es la unidad mínima de significación en la lengua, un ladrillo podría ser leído, desde una visión superilustrada, como la unidad mínima de civilización. Un ladrillo es, a su vez, un compuesto de tierra, arcilla, aserrín y agua. Una colisión de elementos. Terraformar, entonces, no cósmicamente, en Marte, sino acá, en esta Tierra, es la tarea más acuciante de los años venideros; ensayar otras formas de la totalidad, no cósmicas, sino terrestres.
La pulsión de muerte que Land encuentra inscrita en el capitalismo, y que no es sino la proyección de nuestro propio deseo tanático de regresión a lo inorgánico, no es más que una fábula, siempre sofisticada, del goce verdaderamente capitalista. Qué en la pulsión de muerte es verdaderamente humano. Qué es la historia de la especie sino su aferrarse desesperado a la existencia. Qué nuevos rituales de eternidad pueden ser construidos en este mundo para contrarrestar el “porsiemprismo” y la eternidad de la muerte. Vuelve entonces Marx, con su tan incomprendida frase sobre que la religión es el opio de los pueblos, y que no puede ser leída en su sentido amplio sin la asistencia de Feuerbach. No se trata de una frase nacida del desdén. La religión, tal como escribe Marx en la Introducción para la crítica de la filosofía del derecho de Hegel en 1844, es “el sollozo de la criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu”. En ese marco, la religión no es más que la sistematización desigual de nuestros deseos de dignidad y permanencia, de subsistencia y valor que la lógica del capital nos ha extirpado. En ese sentido, no se trata de apuntar contra la coherencia o las inconsistencias de la Biblia, la Torá o el Corán, sino más bien en relegarlas como mecanismos de comprensión de la realidad para que, de una vez por todas, la especie humana sea hija de sí misma.
¿Cómo ser hijos de nosotros mismos bajo el agotamiento de la crítica, el agotamiento de la política, la crisis de la cultura y la crisis de la subjetividad?
El horizonte histórico de parte de nuestros movimientos populares y de izquierda parece descansar cómodo en la tarea de “nombrar” las cosas: designarlas y colocarlas teoréticamente en el lugar que les corresponde en el entramado que la política burguesa, o nuestra crítica, ya ha trazado.
El horizonte político no es ya la revolución, el trastocamiento de, justamente, esa cuadrícula gnoseológica en donde “ubicamos” las cosas —las anomalías, las contradicciones del capital, los acontecimientos—; el horizonte hoy, como sostiene Donna Haraway en Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival (2016), de Fabrizio Terranova, parece ser en nada político, sino profundamente testimonial y nominalista. “Antropoceno”, “Capitaloceno”, “Cthulhuceno”: palabras enormes que prometen afinadas formas de comprender el mundo complejo en el que vivimos; tan demoradas y precisas en su análisis, tan abstraídas de la Tierra concreta e histórica que parecerían partir del supuesto de que efectivamente la historia ha terminado; tan enormes y grandilocuentes que a veces nos empujan a olvidar las tareas verdaderamente centrales.
La única razón verdadera para hacer cualquier trabajo analítico es aprender a “contar otra historia” y aportar a quienes ya están narrando cosas diferentes; para no olvidar lo que verdaderamente importa, la gravitas, la condición atmósferica y gravitacional para “acercar” cosas, ponerlas unas al lado de las otras, como islas, para convertirlas en núcleos productivos, como continentes.
Las formas contemporáneas de la dispersión hacen imposible, al menos en estos tiempos, una sobreunificación ideológico-partidaria “por arriba”, al menos en su concepción clásica. La libertad de tendencia al interior de cada espacio activista será, de ahora en más, un elemento constitutivo de cualquier programa convocante y de masas. En este marco, y tal como si hablásemos de gramática, el objetivo al menos a corto plazo debería centrarse en el plano horizontal de la sintaxis: es decir, en el plano que trabaja en articular y poner en diálogo espíritus diferentes, diversos, múltiples. El trabajo sobre la sintaxis, si se nos sigue permitiendo la analogía, va a permitirnos formar “oraciones”. Las relaciones verticales, aquellas que la gramática llama “paradigmáticas”, parecen un tanto más complejas de exaltar en nuestro tiempo. Es tal la multiplicidad, tal la diversidad de las “unidades mínimas de sentido” (es decir, tal la multiplicidad del “nosotros” y nuestros microespacios de militancia) que parece difícil que podamos encontrar un referente o una referente que satisfaga por igual y de forma plena los deseos de los representados.
Una sintaxis fuerte es lo que hará posible, contra toda “ingeniería del caos” (Empoli, 2020), un “sistema viable” (tal como lo desarrolló Stafford Beer en el proyecto Cibersyn). Esto es: un sistema perdurable, con la capacidad de reproducirse en el tiempo y con la capacidad de insistir invectivamente en el mundo concreto en el que se enmarca.
Esta gramática política, esta forma de la sintaxis y de lo paradigmático parece colocarse a contrapelo de las formas que hoy gobiernan nuestro país. Por un lado, a contrapelo de las propuestas “aceleradas” a la Nick Land y que Milei representa de forma risueñamente humilde. Esta forma promueve la licuación de cualquier forma de individualidad y multiplicidad en búsqueda de un acoplamiento resignado a la fuerza del capital como fuerza centrífuga imparable. Por otro, a contrapelo de las formas que ensaya Santiago Caputo y sus militantes, que para combatir el “estado de cosas” en la Argentina no encuentran otra táctica que la de la destrucción; destrucción que, en el proceso, los lleva a destruirse a sí mismos y a reinventarse a cada paso, como si se tratase de kamikazes que se inmolan en nombre de un proyecto poco claro, o como si se tratase del ejército de Inmortales de Jerjes en 300 (1998), de Frank Miller.
El criterio de la perdurabilidad nos devuelve a la “política pangeísta”, pero también coloca la temporalidad en el centro del debate.
Aún así, no se trata, como insisten las diferentes variantes del modernismo, de “acelerar” en el tiempo. No se trata verdaderamente de producir un quiebre, ruptura o discontinuidad en la “línea recta” que espontáneamente entendemos por “tiempo”. Se trata de fabricar otro tiempo, otro orden, otra forma del registro de la experiencia temporal de la especie; es decir, otra cuadrícula, otro “espacio” desde donde leer nuestra propia temporalidad. “Acelerar”, por el contrario, en el espacio y propiciar colisiones entre islas implica desarchipielaguizar nuestra sociedad contemporánea.
La aceleración en el espacio parece ser la condición del nacimiento o recomienzo de otra política.
Transformar el mundo implica cambiar la vida. La de cada uno de nosotros, por separado, y la de cada uno de nosotros, en el nuevo continente.
§
Me debo, en honor a la familia de la que provengo, una nota final, insoportablemente íntima, la segunda de este texto.
En el hogar en el que me crié, militarista, conservador y católico, todo anduvo relativamente bien hasta el 2001. Hasta entonces, no sobraba nada, pero tampoco existía el peso de ninguna falta.
Poco después del estallido, mis padres deciden separarse, de modo que mi hermana y yo abandonamos la casa de nuestros abuelos y nos mudamos con mi madre a un lugar pequeñísimo de la Ciudad de Córdoba, en una especie de conventillo extraño, mal iluminado y triste.
Si cierro los ojos, puedo ver todavía el pasillo que conectaba todos los departamentos: era angosto y blanco, con las paredes descascaradas, con macetas que exponían flores mustias y apagadas, en una especie trunca de pretensión de belleza.
En el marco de la crisis, ya en la nueva casa, jugábamos a que la pizza no llevaba queso, lo que hacía que cenáramos, por ejemplo, pan con salsa de tomate y orégano.
El juego no molestaba: de niño, cualquier nube puede ser un dragón, cualquier caramelo, un convite de dioses, cualquier arena, el castillo de un reino. Molestó, sí, un día particular.
Era apenas de noche, y el calor entraba a la casa de a ráfagas. Era la hora celeste, esa que hace cuando el sol está a punto de esconderse y las cosas parecen cobrar el color de la leche; el color que parecen cobrar las cosas cuando uno sueña o imagina. Mamá, Patricia, había conseguido que le regalasen “la parte de abajo” que sostiene los sánguches de miga. Puede que sepan a qué me refiero: se trata de una especie de “base” cuadrada o rectangular de pan que funciona de soporte o sostén para el transporte. No importa, en verdad, ni su composición ni su forma, lo que importa es lo siguiente: esa “base” es dura como el diamante.
Es tan dura que bien podría usarse como arma blanca.
Nunca, jamás averigüé —incluso al día de hoy y al momento de escribir esto— cómo se llama esa “parte de abajo”. No quiero darle un nombre al objeto que me hizo entender que había algo, ahí afuera, que nos estaba lastimando, y de forma grave.
Esa noche, mamá, con toda la creatividad que la caracterizó siempre, la de componer cosas desde la nada, intentó cocinar con esa “base”: recuerdo que se trataba de una especie de croqueta con pequeñas fetas de jamón y unas pinceladas de queso por encima. Nos sentamos a la mesa y rezamos. Ni mi hermana, Macarena, ni yo pudimos comer: dijimos que estaba duro, muy duro, que nos lastimaba los dientes, entonces dejamos la “base” para comer felices (¿qué era entonces la felicidad?) las láminas de fiambre.
Entonces mamá, Patricia, se largó a llorar.
Nos tomamos de vuelta de las manos en la mesa minúscula y volvimos a rezar.
Algo se había roto.
Ahora, años después, mi hermana en Europa, yo todavía en Argentina, siempre en Argentina, seguimos “jugando” a recordar qué eventos de nuestras infancias estuvieron marcados por la crisis: qué cosas no veíamos y pasábamos por alto y qué desastres tomábamos con gracia.
Hoy me encuentro en otra posición, pero no dejo de pensar que mi pasado es hoy el presente de muchos, y que es probable, por no decir un hecho, que ese evento (el que hizo llorar a mi madre, Patricia, y por eso, imperdonable), hoy, subsista y se repita, independientemente de los gobiernos que se sucedan, en muchas familias y casas y mesas argentinas.
Siento que no tengo —no tenemos, diría— el tiempo que me demandan ciertos espacios políticos, que es, en definitiva, un tiempo “de la espera” (nuevamente, el fantasma del tiempo), hasta que se “aceleren las contradicciones del capital”; tampoco tengo el tiempo que me demandan otros espacios, que en nombre de la Realpolitik, de la correlación de fuerzas y de la cuadrícula efectiva del poder político, tienden a postergar tomas de decisiones drásticas y necesarias, pero con alto costo político, hasta que “llegue el momento”.
Siento, desde esta posición humilde, que ya no hay espera posible que pueda calmarme o morigerar los dolores; que el “regreso” al mundo, que la salida a su búsqueda, que la “política pangeísta” y que “acelerar” en el espacio hacia el encuentro y la comunión son tareas acuciantes; que es en esa aceleración “desarchipielaguizante” donde podemos volver a hacernos con el tiempo que nos pertenece, por el mero hecho de haber nacido —y que nos han robado, tanto las empresas para las que producimos valor como los proyectos políticos para quienes producimos legitimidad—; que es en la salida a la caza por ese continuum extraño, el del espacio y el tiempo, ya no imaginado sino concretizado, efectivizado, materializado, donde podemos volver a encontrarle un sentido verdadero y común a nuestras vidas finitas.
Desde chico juego a ser un Dios. Es una especie de glitch cerebral, y me alegró mucho saber —siempre por mi temor a estar perdiendo la razón, y por ser un neurodivergente— que es compartido por varios. El juego consiste en una práctica, siempre pobre, de la abstracción: cerrar los ojos, respirar profundo, e irse lejos, lo más lejos posible, de mi cuerpo, mis intereses, de mi barrio, mi provincia, mi país, mi continente.
En ese recorrido, me imagino como un ojo absoluto que puede verlo todo: el sol, los planetas a su alrededor, las otras estrellas que pueblan el cielo infinito. Se trata de ver la maravilla cósmica, sin poder tocarla ni intervenir en su rumbo; y se trata de sentir, al mismo tiempo, el pavor de la soledad de nuestra especie y el milagro de probabilidad infinitesimal que es la vida. En ese juego, tiendo a ver la Tierra: a veces es pobre y desértica, y a veces está poblada de valles verdes, y venados, y ciudades amarillas que parecen brillar bajo el sol del mediodía, y besos y abrazos y pájaros del arrastre.
Sería muy triste, pienso a veces, y siendo Dios, ver el fin de nuestra especie, sin haber experimentado nunca, jamás, más que como glimpses of beauty pequeños, la apertura, al decir de Allende, de las “grandes alamedas”. Sería muy triste, pienso a veces, que quienes pudimos inventar La Ilíada y la penicilina, las cartas de amor y desprecio, quienes reinventamos la palma de la mano para dar caricias, quienes le pusimos nombre a la radioactividad, desaparezcamos finalmente sin haber podido fabricar un mundo en serio verde, amarillo y naranja, donde cada vida pueda desarrollarse de forma digna.
Pero no quiero ser Dios, quiero ser humano. Entonces vuelvo, y el juego desaparece, y la revelación acude como una cascada violenta: soy responsable de este mundo, que me pertenece, y al que le pertenezco. Y no quisiera pensar en la eternidad, sino en ser un agente de la esperanza, hoy, en el tiempo que me toca, para imprimir en todas las cosas alguna forma de fuego.
Y aparece: todo, al mismo tiempo, en cada lugar. Y la premura, la emergencia, lo necesario de nuestra intervención.
El camino es largo. Hay que viajar ligero.
Godspeed.
No se rindan.