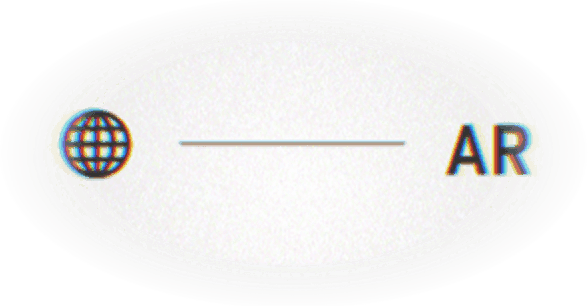El fenómeno
Ensayar un mapa general del aparato epistemológico, político y proposicional de las experiencias de la alt-right, la NRx, la llamada “Ilustración Oscura”, y otros movimientos de extrema derecha, hiperracistas, eugenésicos, aceleracionistas de derecha o neofascistas es imposible en un ensayo de este tipo.
Lo cierto es que todas estas tendencias responden a un contexto específico.
La clausura pública de la llamada “corrección política” y la idea de la “intolerancia frente a la intolerancia” fue el mecanismo policial que empujó a ciertos grupos marginales a una “retirada sin voz”. Esta retirada (llamada por Nick Land como la “salida”), ya impuesta y forzada, ya autodeterminada, y que en otros tiempos hubiera sometido a disidentes a las formas más solitarias del ostracismo, no tuvo el efecto esperado: aquellos que habían sido excluidos de la arena del debate público encontraron en las plataformas de intercomunicación global la forma anónima de planear un rodeo. En este nuevo campo digital, alejados de los medios tradicionales y de la mirada atenta y persecutoria de la política burguesa estandarizada —muchas veces alentada y oxigenada por nuestras propias prácticas críticas y políticas—, los disidentes cobraron fuerza: repusieron a espaldas del mundo “real” su “voz”, al decir de Land y, con ello, su forma de entender el mundo, su descreimiento total del sistema, su programa de acción, y sus formas organizativas y de intervención política concreta.
El paso de la “virtualidad” a la “realidad” de estas tendencias, mucho antes de sus formulaciones electorales a mediados y finales de la segunda década del siglo XXI, se dieron mayoritariamente bajo la forma de atentados. Los medios hegemónicos interpretaron estas experiencias como “casos aislados” perpetrados por outcasts, y no tuvieron la capacidad de entenderlas como el decantado político de nuevas-viejas ideas que en el campo digital estaban cobrando cada vez más fuerza, identidad y coherencia.
Los asesinatos neonazis en Alemania en el período 2000-2007 (10 víctimas), el atentado en el mercado de Moscú en 2006 (13 víctimas), los atentados de Noruega en 2011 (77 víctimas), el de Christchurch en Nueva Zelandia (51 víctimas), el tiroteo de El Paso en 2019 (23 víctimas) son sólo algunos ejemplos de la operativización concreta de las ideas de la islamofobia, la hispanofobia, el antisemitismo, el supremacismo blanco, del llamado “Gran reemplazo”, el white flight, de la emasculación, la hipergamia, y las críticas al feminismo, entre otras cosas.
Si bien muchos estudiosos se encuentran hoy abordando estas expresiones (desde Cas Mudde a Corey Robin, desde Angela Nagle a Robert O. Paxton, y muchos otros), todavía no contamos con un mapa satisfactorio que nos permita entender, por un lado, el tipo de enquistación real que estas expresiones tienen en los sectores trabajadores y populares, y por el otro, el conjunto de estrategias de intervención política que se vienen barajando; no contamos con un lectura sintética sobre qué es lo nuevo en estas formas políticas siempre dispares, difuminadas, diseminadas, confusas, superpuestas, y a veces contradictorias.
En cualquier caso, una revisión veloz de la propuesta de dos de sus más filosos representantes, Nick Land y Curtis Yarvin (aka Mencius Moldbug), puede llegar a ilustrar el panorama.
Nick Land y Curtis Yarvin vienen desarrollando hace al menos quince años un conjunto de especulaciones, observaciones y propuestas que habitan en los núcleos abandonados de la crítica y la filosofía academicista y filológica de Occidente. En sus aportes, hay dos espacios problemáticos de valor que deberíamos revisar.
La "huida hacia adelante" de las nuevas derechas
El primer espacio problemático que quisiéramos rescatar de los aportes de Land y Yarvin es el de la política y la democracia. ¿En qué se basa la eficacia de sus propuestas? En contrapartida, ¿en qué fuimos aventajados y en dónde nuestras reacciones se volvieron lentas?
Nuestras tesis “politicistas” y, específicamente, sus variantes “estatistas”, nos empujaron a creer que el principio del siglo XXI no era el momento indicado para ensayar una reforma sustancial de nuestros sistemas democráticos. En una forma de anquilosamiento anticipado, nuestra crítica prefirió indagar en conceptos a veces políticamente lavados de “comunidad”, “pueblo”, “diversidad” y “multiculturalismo”, por nombrar sólo algunos, en detrimento de la pregunta concreta por la democracia, es decir, sus mecanismos y su perfectibilidad, su efectividad y su capacidad de escucha consciente. Simultáneamente, nuestra política, cada vez más abierta a sobreunificaciones ideológicas “por arriba” y alejadas del pulso popular, permitió que las “cuestiones de labor filosófica” (los conceptos de la filosofía política desarrollados y trabajados en nuestras academias y su correlato en la política institucional) desplazaran, nuevamente, a las “cuestiones de urgencia crítica”.
A excepción del movimiento feminista (un verdadero “afuera” de la política, una rareza que escapaba al diagrama de lo pensable y lo decible), que mostró la capacidad de articular transversalmente y “desde abajo” un conjunto de reclamos que terminaron por hacer eco en los recintos parlamentarios, las dos primeras décadas del siglo XXI estuvieron atravesadas por conflictos a medias irresolutos y a medias desoídos: la creciente desconfianza hacia las dirigencias políticas, la suspicacia con la que se comenzaba a leer la presunta honestidad de los poderes judiciales, los conflictos habitacionales y la crisis inmobiliaria, la crisis ambiental y su contradicción con ciertas formas específicas de explotación de la tierra, la pobreza creciente, el ancla deficitaria e inflacionaria, entre tantos otros.
La imposibilidad gnoseológica, en una lectura benevolente, y la falta de voluntad política, en una lectura no tan amable, de pensar una transformación efectiva de nuestros sistemas democráticos y políticos agudizó los problemas. En una forma de patetismo paliativo, nos conformamos con avances modestos en la redistribución de la riqueza y con ciertas reparaciones históricas a minorías o colectivos marginalizados que hasta hacía poco tiempo no contaban con personería política, jurídica y social (desde las identidades sexuales al sistema previsional, desde las problemáticas étnicas y raciales a las representaciones de los recursos naturales), entendiendo muy bien, pero sin nunca animarnos a decirlo —como el tabú innombrable e inoperativizante de la política— que el “costo” por llevar adelante políticas de “reconocimiento” es siempre menor al “costo político” que supone atacar los principios estructurales del sistema capitalista, como la propiedad privada, el sistema parlamentario y el sistema judicial.
En esa contradicción —perdurabilidad en el poder versus reforma general de nuestras sociedades—, permanecimos relativamente estáticos. Así, ajenos a los conflictos que verdaderamente aquejaban a nuestras comunidades, comenzamos a sospechar que el sistema democrático con el que contábamos era, tal vez, perfectible, pero aún así el límite definitivo y de hierro al que habíamos abrevado. Relativamente cómodos bajo el paraguas gnoseológico y operativo de que vivíamos en el “mejor mundo posible”, no encontramos el valor ni las razones para elevar a los grandes órganos de gobierno y a nuestros propios espacios de activismo una preocupación genuina pero con cierto tufillo revolucionario demodé: que nuestra democracia, tal como estaba siendo ejercida, no funcionaba.
Nick Land y Curtis Yarvin, por el contrario, no tuvieron ningún tipo de resquemor para realizar esta afirmación. Habiendo aceptado que el binomio histórico y fantasmático que había definido el campo de la política tradicional bipartidista ya no tenía eficacia (el binomio “Libertad versus Igualdad”), salieron a buscar su inspiración, su fundamentación epistemológica, filosófica y ética en otras tradiciones que nosotros habíamos, con cierta razón, dejado de leer.
De este modo, se volvieron atentos al pasado para redefinir y repensar el futuro.
Nick Land, en una relectura de Platón y Aristóteles, sostiene que la democracia es una degeneración política que le otorga un poder desmedido al “hombre común”, organizado en multitud. Esta forma organizativa, poco atenta al conocimiento, la expertise, o a la capacidad concreta de gobierno, favorece siempre la incompetencia, la ineficacia, y la toma de decisiones no racionales. Alejada de la razón y la sabiduría, y siempre contagiada por las emociones y las pasiones, la democracia alienta la aparición de demagogos que no buscan el bien común, sino la satisfacción perversa de sus propios intereses, lo que lleva indefectiblemente a la tiranía. Nick Land, en La ilustración oscura (2012), dice:
Lind y los “neorreaccionarios” parecen estar ampliamente de acuerdo en que la democracia no es solo (ni siquiera) un sistema, sino más bien un vector con una dirección inequívoca. La democracia y la “democracia progresista” son sinónimos e indistinguibles de la expansión del Estado. Si bien los gobiernos de “extrema derecha” han detenido momentáneamente este proceso en raras ocasiones, su reversión está más allá de los límites de lo democráticamente posible. Dado que ganar las elecciones es, en su mayor parte, una cuestión de compra de votos, y que los órganos informativos de la sociedad (la educación y los medios de comunicación) no son más resistentes al soborno que el electorado, un político ahorrador es simplemente un político incompetente, y la variante democrática del darwinismo elimina rápidamente a esos inadaptados del acervo genético. Esta es una realidad que la izquierda aplaude, la derecha establecida acepta de mal grado y la derecha libertaria ha criticado ineficazmente. [La cursiva es propia]
Y más adelante:
Los agentes políticos investidos con autoridad transitoria por los sistemas democráticos multipartidistas tienen un incentivo abrumador (y demostrablemente irresistible) para saquear la sociedad con la mayor rapidez y exhaustividad posibles. Todo lo que no roben —o “dejen sobre la mesa”— probablemente lo heredarán sus sucesores políticos, que no sólo no tienen ninguna relación con ellos, sino que en realidad se oponen a ellos, por lo que cabe esperar que utilicen todos los recursos disponibles en detrimento de sus enemigos. Todo lo que se deja atrás se convierte en un arma en manos del enemigo. Por lo tanto, lo mejor es destruir lo que no se puede robar. Desde la perspectiva de un político democrático, cualquier tipo de bien social que no sea directamente apropiable ni atribuible a la política partidista (propia) es un puro desperdicio y no cuenta para nada, mientras que incluso la desgracia social más grave —siempre que pueda atribuirse a una administración anterior o posponerse hasta una posterior— figura en los cálculos racionales como una bendición evidente. Las mejoras tecnoeconómicas a largo plazo y la acumulación de capital cultural asociada que constituían el progreso social en su antiguo sentido (whig) no interesan políticamente a nadie.
Ahora bien, si la democracia lleva a la ralentización de los procesos tecnológicos y económicos; si por su propia composición, la democracia es una forma parasitaria, una entropía autofagocitante que no devuelve sino decadencia cultural; si se trata de un “teatro” burlesco que fomenta la degeneración, los vicios privados, los resentimientos, la criminalidad colectiva y la corrupción social, y cuyo objetivo no es sino ocultar el poder efectivo que cierta oligarquía tiene sobre las masas; si es todo esto, ¿entonces cómo hace para reproducirse infinitamente en todo el mundo contemporáneo? ¿Por qué “las masas” no tienen la capacidad de torcer el destino de hierro al que están sometidas?
Yarvin insiste en el concepto de “la Catedral”. En una reformulación teóricamente pobre de lo que la tradición marxista entendía por “superestructura” y por el problema de la reproducción de las relaciones de producción, Yarvin propone “la Catedral” como la representación de la hegemonía ideológica de los tiempos contemporáneos. Esta hegemonía ideológica estaría compuesta por valores propios de las tradiciones progresistas, liberales (en suma, el partido demócrata estadounidense) y humanistas.
De Yarvin interesa menos su inspiración conspiranoica (¿alguien verdaderamente cree que los medios están gobernados por hombres y mujeres de la “izquierda global”?) cuanto explorar las funciones concretas de lo que entiende por “Catedral”. La función de “la Catedral”, grosso modo, es la de fabricar simulaciones grotescas de participación democrática y de pluralismo cultural, siempre apalancadas en el mito del “progreso” según el cual el mundo avanza indefectiblemente hacia formas futuras de mayor libertad y justicia. Para construir estas simulaciones, “la Catedral” cuenta con un conjunto amplio de herramientas, como las instituciones académicas y universitarias, los medios de comunicación, y las políticas de Estado que, lejos de alojar verdaderos debates de ideas, tienden a materializar e institucionalizar las pulsiones ideológicas del espíritu liberal. Al mismo tiempo, “la Catedral” cuenta con un conjunto de herramientas policíacas que refuerzan el poder de las élites liberales al someter al ostracismo, el descrédito o la marginalización a las alternativas ideológicas que ponen en tela de juicio la hegemonía dominante.
Ahora bien, si la democracia moderna es una ilusión y es sólo el síntoma de una decadencia de la cultura, si el juego democrático es una pantomima de “suma cero” que no produce sino el ensanchamiento del Estado y el enquistamiento de la casta liberal a las centrales del poder, ¿qué otras formas de organización son posibles?
Esta pregunta abre el camino al segundo espacio problemático de los aportes de Land y Yarvin: el del Estado y las formas de organización de la sociedad. En una relectura de la filosofía política antigua y moderna —y habiendo abandonado la pretensión austrolibertaria y anarcocapitalista que abogaba por una supresión del Estado—, estos autores van a coincidir en que es necesario centralizar el poder político bajo un pequeño número de personas. Esta centralización del poder político, sumada a la desregulación total de la intervención estatal en materia política, contribuiría a liberar las fuerzas productivas y tecnológicas que habrían de acercarnos a una nueva era posthumana y postcapitalista. Nick Land, respecto de Yarvin, dice:
Su despertar a la neorreacción viene acompañado del reconocimiento (hobbesiano) de que la soberanía no puede eliminarse, encerrarse ni controlarse. Las utopías anarcocapitalistas nunca pueden condensarse fuera de la ciencia ficción, los poderes divididos vuelven a fluir juntos como un Terminator destrozado, y las constituciones tienen exactamente tanta autoridad real como les permite tener el poder interpretativo soberano. El Estado no va a desaparecer porque, para quienes lo dirigen, vale demasiado como para renunciar a él y, como encarnación concentrada de la soberanía en la sociedad, nadie puede obligarlo a hacer nada. Si el Estado no puede eliminarse, argumenta Moldbug, al menos puede curarse de la democracia (o del mal gobierno sistemático y degenerativo), y la forma de hacerlo es formalizarlo. Este es un enfoque que él denomina “neocameralismo”.
Sobre esta forma organizativa, Yarvin, en “Against Political Freedom” (2007), dice:
Para un neocameralista, un Estado es una empresa que es propietaria de un país. Un Estado debe gestionarse, como cualquier otra gran empresa, dividiendo la propiedad lógica en acciones negociables, cada una de las cuales rinde una fracción precisa de los beneficios del Estado. (Un Estado bien gestionado es muy rentable). Cada acción tiene un voto, y los accionistas eligen un consejo de administración, que contrata y despide a los directivos. Los clientes de esta empresa son sus residentes. Un Estado neocameralista gestionado de forma rentable, como cualquier empresa, atenderá a sus clientes de manera eficiente y eficaz. El mal gobierno equivale a una mala gestión.
En este marco, la organización política estatal, siempre entendida por estos autores como un lastre para el progreso y el desarrollo, debería fragmentarse y descentralizarse. En oposición, deberían implementarse sistemas tecnocráticos en coexistencia y competencia clara, que tengan reducido al máximo su capacidad deliberativa. Así, la fuerza y velocidad del capital y la tecnología sólo pueden emerger como potencia pura a condición de la suspensión de las dinámicas políticas deliberativas, de reflexión, consenso y debate; la promesa infinita de la transformación radical del mundo, hasta el punto de no retorno de la “singularidad” vía las ciencias de la computación, sólo puede hacerse efectiva si nuestras sociedades se liberan de los tiempos ralentizantes de la política deliberativa e institucional y confluyen con los tiempos del mercado, que por su propio nervio constitutivo tiende a aumentar los márgenes de optimización, ganancia y eficiencia.
Nuevamente, en este segundo espacio problemático, el de las formas organizacionales contemporáneas, estos autores se adelantaron programática y proyectivamente a una certeza que nuestro propio prejuicio “politicista” no nos permitía enunciar abiertamente: la de que tal como los entendíamos, tal como hoy los ocupábamos, nuestros Estados tampoco funcionaban.
En cualquiera de los dos espacios problemáticos que presentamos (el de la política y la democracia, y el de las formas organizacionales), las nuevas derechas no temieron en formalizar un conjunto de dudas, temores, preocupaciones concretas de nuestras sociedades. En una forma extraña de inversión, fueron estas experiencias reflexivas las que se dedicaron a pensar las “cuestiones de labor filosófica”, interpretadas como deshabitadas u olvidadas por la crítica institucionalizada de la filosofía y las ciencias sociales. El “rodeo” de las nuevas derechas fue doble: no sólo un rodeo filosófico que les permitió revisar tradiciones políticas que en los tiempos contemporáneos habían sido ridiculizadas o tomadas por anticuadas, sino también un rodeo político, haciéndose cargo de la “Salida sin Voz” a la que fueron empujadas por las “maneras” y “modales” de la política liberal y burguesa, para emprender luego un regreso, siempre desde las redes sociales y diversas plataformas digitales, y luego desde expresiones políticas partidarias concretas.
De nuestro lado, la sospecha según la cual habitábamos el “mejor de los mundos posibles” —que nos obligó a diseñar programas de reformas modestas del Estado bajo la idea de que se trataba de nuestro único “cordón sanitario” contra formas insospechadas del caos— nos limitó política y reflexivamente para ofrecer respuestas a estos problemas. A medida que los Estados, y siempre a partir de nuestros “parches” paliativos, se volvían con las décadas monstruos burocráticos cada vez más inclasificables e ineficaces, cada vez más ineficientes y profundamente lentos en su operatividad, nuestra capacidad creativa, de reacción y de imaginación propositiva se volvió estática. En poco tiempo, y montados a una posición política reactiva y defensiva, comenzamos a correr “detrás” de la historia, y ya vaciados de las herramientas para resolver las “cuestiones de urgencia crítica” verdaderamente acuciantes: el hambre, la pobreza, la indigencia, el estado decadente de nuestros sistemas públicos de salud y educación, la perpetua inestabilidad económica y financiera, las crisis inmobiliarias y de salud mental, el agotamiento, la apatía, la anhedonia, el mito de la movilidad social ascendente, el mercado laboral, el complejo sistema tributario, la entronización del dinero como nueva experiencia espiritual, los sistemas judiciales corruptos, etcétera.
Poco importa, al menos para el texto, la displicencia y simpleza con la que las propuestas de Land y Yarvin abordan temas sensibles de la problemática política contemporánea: desde el rol o la “función” de la mujer en nuestras sociedades al modo en que el discurso que exalta la identidad afro no es sino uno de los síntomas de la decadencia de las democracias occidentales; desde las preguntas por las especificidades genéticas de las “razas” del mundo a las propuestas eugenésicas de control de natalidad de los sectores populares. Resulta un tanto lamentable: al menos discursivamente, siempre ha sido bastante más simple volcarse a una práctica “destructiva” y “aniquilante”, incapaz de percibir las especificidades, los matices, la dinámica verdadera de la multiplicidad en operación efectiva y la complejidad del mundo que nos rodea; al menos siempre más fácil que embarcarse en la producción de un sistema de pensamiento que busque encontrar soluciones de conjunto movilizadas en abordajes filosóficamente rigurosos y teóricamente sistemáticos.
En cualquier caso, lo relevante para nuestro análisis, al menos en este momento, son los “efectos” de estas intervenciones en el discurso político contemporáneo y, específicamente, los mecanismos a partir de los cuales estos efectos se dinamizan en nuestras comunidades políticas.
El rodeo
A principios de 2010, gran parte de las militancias fascistas, misóginas, supremacistas y xenófobas de los Estados Unidos desaparecieron de la escena pública. Las calles las habían, inexplicablemente, tragado: dejaron de circular de forma súbita en los rallys, en las marchas con hombres vestidos de negro, desaparecieron las banderas de la Confederación del Sur (aquella región estadounidense que fue a la guerra civil para defender sus derechos esclavistas), los estandartes con esvásticas y las capuchas blancas puntiagudas. Quienes vieron en este mutismo repentino un síntoma extraño no tardaron en preguntarse lo obvio: dónde estaban, a dónde habían ido. La respuesta a esta incógnita no tardó sino unos años en aparecer. No se habían esfumado, no habían sido desarticuladas; no habían sido barridas por el debate público impulsado por gobiernos progresistas. No habían perdido terreno frente a una aparente “democratización” de la opinión civil generalizada. Seguían vivas, pero bajo otra forma, tanto más etérea, pero igual de consistente. Sólo habían cambiado el área de su influencia.
El año 2016 —amén de los atentados de los que hablamos antes, que todavía eran considerados meros “casos aislados”— fue determinante para entender qué había pasado. El 23 de marzo, Microsoft lanzó para Twitter un bot de conversación e inteligencia artificial llamado Tay. La empresa lo había creado con el objetivo de que fuera una forma de divertimento lúdico y de ensayos de programación sobre inteligencia artificial, pero no cumplió con su fin. En muy poco tiempo, Tay se encontraba respondiendo y publicando tweets que negaban el Holocausto, que defendían el supremacismo blanco, que enaltecían las figuras de Hitler y de Trump. Tay aprendió lo que parte de la comunidad de Twitter, muy conscientemente, quiso “enseñarle”: a ser una inteligencia artificial fascista, mediante un flujo masivo de ataques como el repeat after me.
En menos de 16 horas, y 96.000 tweets después, Tay fue dado de baja.
Esta intervención, lúdica sin dudas, pero todavía dañina, y que habría de repetirse en los años siguientes con demostraciones cada vez más drásticas, no era más que un síntoma: el de la aparición de nuevos sujetos políticos por fuera de la regla institucionalizada, con sus respectivas ideas, propuestas e ideaciones de futuro, ya de algún modo articuladas en la virtualidad, pero que todavía no habían encontrado un referente público claro.
En ese magma (el del “pueblo” o “lo común” transformado en “público”), apareció Trump, que, como nadie en el tiempo contemporáneo, se lanzó a una campaña presidencial con una honestidad brutal. Entonces, dijo: “He visto de primera mano cómo el sistema está amañado (rigged) en contra de nuestros ciudadanos”. Y también: “Nadie conoce el sistema mejor que yo. El sistema está amañado. Lo sé porque lo he usado para beneficiarme”. De repente, un empresario exitoso, ahora político outsider, había decidido revertir la situación de la “Salida sin Voz” que algunos pensadores de derecha habían advertido, y entrar en lo que Yarvin llamaba “la Catedral”, para hacerla explotar “desde adentro”.
Este rodeo (de la arena pública a la arena digital para volver a la arena pública), consciente o inconscientemente, terminó resultando tácticamente exitoso. Ahora bien, ¿en dónde estuvo verdaderamente el acierto y cuáles fueron las herramientas de estos nuevos espacios?
¿Por qué no habríamos de leer esta experiencia como aleccionadora o pedagógica? ¿Bajo qué criterios, sin duda altaneros, podríamos negar la posibilidad de que sujetos políticos no pertenecientes a nuestra tradición de pensamiento hayan llegado mucho antes que nosotros a soluciones más efectivas? ¿Existe la posibilidad de aprender algo de sus tácticas? ¿Qué de todo esto puede resultarnos útil para ingresar nuevamente a la batalla cultural de nuestros tiempos?