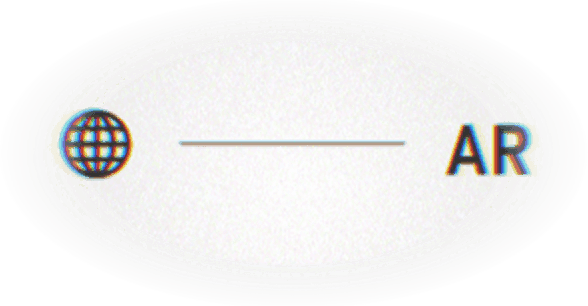A la mañana siguiente, Guillermo estaba en la puerta. Tenía la camioneta en marcha bajo la copa enorme de la lenga y una sonrisa impaciente en la boca. Leila levantó la persiana de su habitación y lo vio: se acomodaba la gorra, se frotaba las manos enguantadas, hacía ademanes y señalaba hacia atrás, en dirección al bosque, mientras intercambiaba palabras mudas con María. La caja de la camioneta estaba vacía.
Guillermo sacó algo del asiento del acompañante, una caja larga. Un cartón de cigarrillos. María dio un saltito. Lo abrazó. Después lo hizo pasar.
Leila se cambió rápido. Cuando bajó, lo encontró sentado a la mesa, tomando un té caliente, mientras María llenaba un tupper con el guiso del día anterior. El cartón estaba intacto sobre la mesada, a la espera de un momento propicio.
—¡Abrieron la ruta! —dijo, nomás verla bajar.
—Aleluya. —Leila le devolvió la sonrisa.
—Entregué las provisiones. —Señaló orgulloso hacia afuera.
—¿Me llevás al Ministerio?
Guillermo se atragantó con el té por un segundo, hizo un esfuerzo para tragar y la miró a María, suplicando:
—Acabo de llegar.
—Dale, desayuná y llevala —intercedió María.
—¿Qué querés hacer en el Ministerio?
—Pedir balas.
—Ya te dieron balas, no te van a dar más.
—Nunca me dieron balas. Las que tenía eran mías. Las traje yo con la carabina.
Guillermo levantó las cejas.
—Mari me contó lo de ayer.
—¿Lucio dónde está? —reaccionó Leila, acordándose.
—Se pasó a mi cama a la noche. Duerme todavía —dijo Maria, mientras escondía los cigarrillos en el fondo de una alacena. Después metió el tupper en una bolsa y agregó—: Ya vengo, voy a encender el auto para que vaya calentando.
—Pobre angelito —dijo Guillermo cuando María salió—. Vos estabas ahí. Lo viste todo.
—Sí, pero no pude hacer nada. Si no fuera por Patricio…
—Ah, pero te lanzaste con todo, me contaron.
—Pobre María, se pegó un porrazo. La ayudó la esposa de él, no me acuerdo...
—Cristina, esa vieja palo seco.
Leila se rió y Guillermo se rió con ella.
—¿Qué? Es cierto, es un palo seco.
—Un palo al que le floreció la punta. —Se señaló la cabeza. Él se rió de nuevo. María volvió a entrar:
—No enciende, ¿podés creer?
—¿Querés que te lo mire?
—No, ya estamos tarde. ¿Vos terminaste de desayunar? —Leila dijo que sí con la cabeza mientras apuraba el último sorbo de té—. Vamos, tirame en lo de Miller. Dejen todo así que yo limpio cuando vuelvo.
Se levantaron.
En el trayecto hasta la camioneta, Guillermo insistió:
—No te van a dar balas.
—Las que tengan, me las tienen que dar.
—No tienen.
Hicieron el camino hasta el observatorio en silencio. Solamente la radio murmuraba una estática suave, más suave que el sol, que ya caía sobre todas las cosas como sin darles importancia. A medida que la camioneta trepaba la cuesta, la estática empezó a chisporrotear un poco más.
—Gracias, chicos. Suerte en el Ministerio —dijo María, y se bajó, con el tupper en una bolsa y la mochila donde llevaba el cambio de ropa.
Guillermo puso marcha atrás, pero Leila de pronto tuvo curiosidad:
—¿Qué hay más arriba? —preguntó, señalando el parabrisas.
—¿Querés ver?
—Ajá.
Cambió a primera y aceleró. La camioneta respondió con un rugido y siguieron subiendo.
El camino se cortaba a los trescientos metros, después de una curva. Moría en un terraplén circular, bordeado por una tapia baja pintada con cal. Luego, el terreno caía a pique y se derramaba en un valle inmenso. Un manto de nieve cortado por árboles y salientes de piedra, una ruta que se perdía entre la ladera de dos colinas superpuestas. Detrás de las colinas, un poco más altos, se erguían los cerros.
Se bajaron y caminaron hasta el borde. La vastedad hizo que el corazón se le encogiera. Lo sintió caer en el pecho como si hubiera dado un paso en falso, y quiso abarcarlo todo. La tierra lejana. Aquel cielo azul.
Guillermo se sentó en la tapia y le extendió algo: los anteojos de sol. Leila le agradeció y se los puso. El paisaje cobró profundidad, sombras, detalles. Pero de golpe se volvió lejano. Pensó en los astronautas que habían ido a la Luna, siempre atrapados en ese traje hermético, ese casco polarizado. Habían ido a la Luna y no habían estado en la Luna. Ella quería estar en la Luna.
Se sacó los anteojos y respiró el aire helado. Después buscó el sol: lo tenía a la izquierda.
—Entonces, allá es… —Señaló al sur, los cerros que se tragaban el camino.
—¿La pausa? Sí, es para allá. Atrás de eso empieza.
—Estamos literalmente en el fin del mundo.
—Uno de tantos.
Un pájaro negro pasó por encima de sus cabezas, hacia los cerros. Lo vieron alejarse durante unos segundos. Después corrigió la inclinación, cambió de altura dos veces, indeciso. Al final viró, describió un círculo y regresó de nuevo hacia el norte.
—Vamos —dijo Leila.
Salieron del pueblo por el camino principal y tomaron la ruta hacia la izquierda. Pasaron primero por debajo de los cables de alta tensión: la fila de gigantes seguía impertérrita sosteniendo su carga y desde allí no se veía al compañero caído.
Después, la ruta entró en declive y quedó encajonada entre dos paredes de nieve durante un trecho, hasta que la subida los volvió a sacar a la superficie.
La cabina de la camioneta era agradable. No le sorprendía que Guillermo estuviera a gusto ahí, yendo y viniendo. Una podía sentirse viva mientras estuviera en movimiento, el motor vibrando y generando calor, las líneas blancas pasando una tras otra. Eran cincuenta kilómetros hasta la ciudad, viaje corto. El dial seguía clavado en el centro de la franja, pero Leila no comentó. No preguntó. Se dejó llevar. Cada tanto, abría un filo en la ventanilla para dejar que el viento le cortara la cara.
La ciudad apareció de a poco. Primero unos corralones al costado de la ruta, algunas calles que se desprendían y subían o bajaban en busca de construcciones derruidas, galpones abandonados, un semáforo parpadeando en amarillo. Más allá, el cementerio y una estación de servicio en funcionamiento. Una camioneta parecida cargaba nafta. En la caja se apretaban siete u ocho hombres jóvenes, envueltos en camperas de fajina, abrazados cada uno a sí mismo. Parecían pelotas que alguien hubiera soltado en la caja y dejado que se acomodaran por sí mismas, trabándose unas con otras. También se veían los mangos de unas herramientas como de labranza, pero Leila no supo si en el otro extremo, que quedaba oculto, esos mangos correspondian a palas, rastrillos o qué cosa. Imaginó picos. Picos afilados, con la parte inferior serrada, para poder romper hielo.
Una de las pelotas levantó la cabeza: dos ojos encapuchados los miraron pasar y después bajaron de nuevo. Leila también bajó la mirada. De pronto, sentía la necesidad de buscar sus papeles, tener lista la credencial de cazadora, el documento de identidad, estaba todo en su bolsillo, el bolsillo de la campera que había elegido para viajar, para venir hasta acá, por voluntad propia.
Doblaron en una calle angosta. Algunas personas caminaban a destiempo, como si alguien estuviera jugando con la velocidad del metraje: se metían por puertas que se abrían y se cerraban rápido, pero cruzaban la calle en cámara lenta, intentando no resbalarse. De la ventana flaca al costado de un local de comidas se escapaba vapor. En la puerta del local, sobrevivía todavía el cartel que decía “CAFÉ”. Leila bajó la ventanilla y olfateó, pero no olía a nada. Agua hervida.
La calle desembocó en una plaza cuadrada, con cierto declive. Guillermo estacionó y se bajaron. Mientras cruzaban la plaza, Leila se dio cuenta de que no había árboles. Estaban los juegos infantiles, esqueletos geométricos de caño, demasiado fríos para tocarlos, pero todavía ahí, disponibles a pesar de que les faltaban las partes de madera, los asientos de las hamacas, las tablas del tobogán. Pero de los árboles quedaba aún menos: algunas raíces anudadas, tierra cicatrizada, contracturas en la superficie de la plaza. Habían sido saqueados —le contó Guillermo— unos años atrás, durante un invierno dentro del gran invierno, una temporada más dura. La vez que pensaron que la pausa iba a crecer, y al final no. Por ahora no.
Frente a la plaza, el edificio del Ministerio los esperaba. Era la única construcción de cuatro pisos. Una escalera breve, con una rampa para discapacitados que iba y venía, ofreciendo un plano inclinado suave y accesible dentro de una ciudad construida casi a 45 grados.
Empujaron la puerta de vidrio y entraron a un hall breve. Un mostrador con un único guardia que se puso de pie y les hizo un gesto para que se acercaran.
—Buenos días —dijo Leila, alcanzándole los documentos—. Vengo al segundo piso.
—¿Motivo?
—Solicitud de munición.
El guardia miró primero la carabina que le colgaba del hombro. Después a Guillermo.
—Tiene que dejar el arma acá.
Leila entregó la carabina. El guardia chequeó la recámara. Cuando comprobó que estaba vacía, apoyó el arma a un costado y le devolvió los documentos.
—El ascensor no anda. La escalera es por la puerta gris —señaló—. Segundo piso, a la derecha.
—Conozco, gracias.
En el segundo piso tuvieron que esperar. Un pasillo ancho, con una alfombra azul gastada, bordeado de sillas plásticas negras. Al fondo del pasillo, otro mostrador. Un cartel impreso a computadora tenía las siglas: PPCA. Detrás de ese mostrador, una secretaria agarraba expedientes de una pila, los revisaba, ingresaba datos en la computadora y los ponía en otra pila. En la hilera de sillas, un hombre gordo había hecho una almohada con su abrigo y la había trabado entre su cabeza y la pared. Dormitaba con la boca abierta.
Se sentaron lo más lejos que pudieron para no molestarlo. En la pared de enfrente, una cartelera sostenía anuncios de distintas épocas, el tono de los papeles iba cambiando acorde al paso del tiempo. Una infografía daba consejos para protegerse de la hipotermia. Otro cartel recomendaba revisar la estructura de los hogares para evitar colapsos y despejar la nieve de los techos todas las semanas; al final, ofrecía el teléfono del departamento de Infraestructura para consultar el listado de arquitectos autorizados. En un papel escrito a mano, alguien reclamaba la aparición de un teléfono extraviado. El afiche más grande era del sindicato: convocaban a un paro sincrónico en todo el país, exigiendo la inmediata remoción de la ministra. El paro, en efecto, había ocurrido, pero tres años atrás. El afiche sobrevivía pegado como testigo del paso del tiempo, de la buena calidad de la cinta (ahora amarillenta) que lo sostenía o de la pereza del delegado sindical de aquella sede que nunca lo había bajado ni considerado necesario anunciar otra cosa encima. Tres años. Leila miraba y no lo podía creer. ¿En qué se habían ido esos tres años? Pensar que en aquel momento habían creído que el invierno se terminaba. Y ahora… ahora habían perdido terreno. La franja de mundo habitable se había reducido un par de miles de kilómetros. Fuera de esos límites, el invierno se había tragado todo, a lo largo de siete años implacables. Dentro de esos límites, la gente seguía trabajando, colgando carteles, tipeando expedientes.
Guillermo la codeó y le señaló el cartel con las siglas.
—Programa de Poblaciones Caninas Asilvestradas —explicó Leila—. Todo el mundo le dice “pepeca”.
—¿Pepeca? —repitió, en voz alta.
—¿Willy?
La secretaria había levantado la cabeza y los miraba.
Guillermo sonrió y se acercó.
—Ey, ¿qué hacés acá? Pensé que seguías en el subsuelo picando piedras.
Se saludaron con un beso.
—¡Me mudaron! Ahora pico piedras acá. —Señaló con la cabeza la pila de expedientes.
Guillermo se acodó sobre el mostrador. A Leila algo le molestó: algo en su actitud corporal, o los ojos perfectamente delineados de ella, el hecho de haber tenido que quedarse sentada sin saber si levantarse también, seguirlo, porque habían venido juntos, o no, porque ella no la conocía, ella estaba contratada, esperando que la atendieran. Pensó, por un momento, que eran celos. ¿Había algo entre ellos dos? ¿Le importaba? Un calor vergonzoso le subió por el cuello. ¿Cómo podía ser que le importara? ¿Se notaba mucho? Respiró. Miró para abajo. Pero entonces, Guillermo la llamó.
—Vení, te presento una amiga.
Leila sonrió y se acercó. Pasó junto al hombre gordo que seguía durmiendo sin enterarse de nada.
—Ella es Tamara. Leila es cazadora. Vino a buscar munición.
Tamara frunció los ojos.
—Me parece que… a ver, esperame. —Empezó a revolver entre la pila de expedientes, abrió cajones, revisó papeles—. Vos sabés que no… creo que no están reponiendo.
—Sí pero es que a ella no le dieron nunca.
—No, mirá, había una circular que llegó el viernes. Capaz la tiene Gus. —Giró en la silla como si fuera a levantarse, pero la puerta cerrada de la oficina del fondo la disuadió—. Está con alguien, ahora cuando salga le pregunto.
—Dale, nosotros esperamos, no te preocupes —dijo él. Tamara fue hasta un escritorio y buscó en otros cajones, pero volvió con las manos vacías.
—Es un lío esto, perdoname. En algún lado tiene que estar. Mirá toda esta pila de expedientes, la tenía que sacar para hoy y no pude porque me rebotaron toda esta otra pila que saqué ayer. Así que ahora tengo dos pilas que…
—¿Hace mucho que estás acá? —preguntó Leila.
—No, una semana. Hasta ahora me devolvieron todos los expedientes que mandé así que no creo que dure mucho acá tampoco. No sé para qué acepté el traslado. Pensé que me iba a hacer bien salir del subsuelo. Ahí teníamos un sistema de archivo más fácil. Todo interno. Acá tengo que coordinar con dirección ejecutiva y mesa de entradas de central y…
Leila agarró un expediente de la pila. Fue directo a la última página y leyó a los saltos. Pasó una página para atrás. Se detuvo en la providencia de traslado. Enseguida se lo puso enfrente a Tamara y le señaló con el dedo un campo:
—Estás cargando mal los remitos. El código de Mesa de entradas de allá es 3800, no 8300.
Tamara abrió los ojos, fascinada. Guillermo se rió como un pájaro y el hombre dormido se revolvió en la silla. La puerta de la oficina del fondo se abrió entonces y un tipo salió con la credencial de cazador en la mano. Pasó sin saludar.
—Ahora sí, pasen, pasen —dijo Tamara. Y mirándola a ella, agregó—: Gracias.
Guillermo entró primero. Leila lo siguió con el pecho erguido y el sabor dulcísimo de una victoria inútil, ínfima, la euforia sin bordes de ganar una batalla contra nadie.
La oficina a la que entraron era un cubo relativamente pequeño. La decoración se resumía a los mismos afiches envejecidos de la cartelera de afuera y algunos recuerdos de viaje. En el fondo, una ventana sucia daba al patio interno del edificio. La poca luz que entraba por ahí se licuaba bajo los tubos fluorescentes y la pequeña lámpara verde, como de banquero, que ocupaba demasiado espacio en el escritorio.
Del otro lado de la lámpara, un hombre de traje sin corbata. Era de contextura normal, pero en cierto modo parecía un duende gigante. Cuando les extendió la mano, Leila entendió por qué: tenía las manos grandes y rechonchas, con dedos que terminaban ligeramente en punta.
Los hizo tomar asiento.
—Estamos cortos de personal —fue su saludo—, así que me van a tener que disculpar. ¿Esperaron mucho?
Leila negó con la cabeza. La punta de la nariz se le rebeló ante el perfume que le llegaba ahora cruzando el escritorio, algo que parecía sandía y a la vez se negaba a conciliar con el recuerdo que ella tenía del olor a sandía.
—Me renunció el empleado así, de un día para el otro. Estoy atendiendo yo porque no tengo a quién poner —siguió hablando—. Se supone que los jefes de departamento estamos para otra cosa, pero ¿quién atiende a la gente entonces? A la piba no la puedo poner, todavía no agarra una. Capaz más adelante. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Gustavo Baigorria soy yo. Díganme. ¿Vos sos cazador?
Guillermo sonrió.
—Yo —dijo Leila.
—Ah, bien, vos. ¿Sos de acá? No sos de acá vos.
—No.
—Te mandaron. Acá el tema de las poblaciones caninas está complicado. Se reproducen como conejos. Y el hambre los está enloqueciendo. —Puso la palma de la mano de duende hacia arriba y apretó el puño, como si estuviera estrujándole el estómago a un perro. O a un conejo, Leila no estaba segura—. ¿Mataste algún perro ya?
—Ninguno, todavía.
—Bueno, no te demores mucho. Si por cada uno que matamos se asilvestran dos, en un año nos comen. Miren, el último relevamiento...
Baigorria hablaba, pero Leila lo dejó de escuchar. En la pared, perdido entre los afiches, había un diploma. Según el cuadrito, Gustavo Baigorria se había recibido de abogado dos años antes de que comenzara el invierno. Le intrigaba saber qué camino lo había llevado desde aquel día hasta hoy, qué forma tenía la línea que unía ese diploma con ese escritorio. De haber podido, se lo habría preguntado a las cartas.
—Necesito balas —lo interrumpió.
Baigorria la miró estupefacto. Después sonrió:
—Balas no tenemos.
—Pero necesito balas.
—A ver, credencial.
Leila le alargó el carnet y Baigorria lo examinó.
—Mauser… —murmuró—. Siete seis... No tenemos. De estas no tuvimos nunca igual, pero ahora menos. ¿Qué pasó con la munición que te dieron?
—No me dieron. Traje la mía.
—¿Y qué pasó con la tuya?
—La gasté.
—Entiendo… ¿Cuántos perros me dijiste que mataste?
—Ninguno.
Apenas lo dijo, pudo sentir cómo se ponía colorada. No había sentido vergüenza ni en el momento de los disparos, ni al contárselo a María o a Simón. Ni siquiera cuando lo admitió ante Miller. Había errado cuatro tiros ante un blanco en movimiento, enterrada en la nieve, con los dedos fríos y el pulso estremecido. Cosas que pasan. Y sin embargo, decirlo ante ese hombre, en esa oficina, se sentía grave: una anomalía, la violación de una norma oscura. Mientras intentaba mantener la compostura, se preguntó cuán profundos eran los resortes, cuán intrincado el dispositivo burocrático que iba a tener que ponerse en marcha para procesar y corregir la falta. Su falta.
Baigorria le devolvió la credencial. Sonreía sin dientes.
—Balas no tenemos —repitió. Leila supo que la frase estaba medida. La inversión en la sintaxis era a propósito, un modo de suavizar la negativa, proyectar una idea implícita: justo eso que el interlocutor quiere es lo que no hay. Que en realidad, la otra persona tiene de todo para ofrecer. Que al final del día, la culpa es del que hace la demanda. Ella había recibido el mismo curso de capacitación. Y sabía que no funcionaba.
La vergüenza se transformó en furia. Antes de darse cuenta, se había inclinado sobre el escritorio como un perro a punto de saltar.
—¿Y quién mierda me va a dar a mí las balas si no son ustedes?
Baigorria se echó hacia atrás, sin miedo, como quien restablece la distancia correcta. La midió por encima de los anteojos.
—¿Vos sabés quién hace las balas?
—¿El ejército? —preguntó Guillermo.
—Exacto. —Baigorria lo señaló con un dedo—. Pero imaginate que vos sos el ejército —señaló a Leila— y tenés que fabricar balas. Necesitás pólvora, ¿no? Entonces vas y le pedís a dos o tres empresas —señaló a Guillermo— que te den lo que necesitás. Las empresas te lo venden, porque hay un montón. Son cosas fáciles de conseguir. Te lo venden y vos hacés balas. Todos felices —abrió las palmas—. Hasta que llega el invierno. Cuando llega el invierno vos —señaló de nuevo a Guillermo— te das cuenta de que el azufre, el carbón y el nitrato de potasio ya no son cosas tán fáciles de conseguir. Tenés que romper suelo endurecido, mandar a romper la montaña con maquinaria especial y los mineros se te mueren dos por tres. Gastás en seguros de vida y en abogados más de lo que ganás. Todo se te hace más lento. Entonces subís los precios. Y vos, el ejército, ¿qué hacés? ¿Pagás más? Primero sí. Después te hinchás las bolas y resolvés más fácil: con orden del ejecutivo, ponés un techo —hizo el techo con la mano—: no pagás más de acá. En el medio, vos —señaló a Guillermo— creciste mucho. Sos demasiado fuerte para dejarte extorsionar. Entonces cortás el suministro. Lock out, le dicen. No hay más balas.
Guillermo quiso intervenir, pero la explicación no había terminado.
—Pero vos —Baigorria señaló a Leila— tenés un problema más grande que este. Mirá que te vas a dejar doblar el brazo en pleno invierno. Vas y decomisás todas las armerías del país y te hacés un lindo stock. Sos el ejército, mirá que te vas a quedar sin balas. Entonces, ahí entro yo —se señaló el pecho—, que soy el Estado, y te obligo a proveer al Ministerio, o sea a mí —se señaló el pecho otra vez—. Me tenés que dar balas. ¿Para qué? Ah, para matar perros. ¿Para matar perros? ¿Sos el ejército y tenés que regalar munición para que vayan a matar perros? Ni siquiera te piden que vayas vos, porque vos estás para otras cosas. Cuidar la frontera, los barcos pesqueros, apagar focos de insurrección. Entonces, un día, como quien no quiere la cosa, hacés lo mismo que te hicieron a vos: cortás los víveres. No más balas para nadie. Y a mí me mandan una circular. Esta circular. —Sacó el papel de adentro de un escritorio. Tenía el membrete del Ministerio y un texto en formato epistolar que ninguno de los dos se molestó en leer—. Y te dicen que no hay más balas. No hay. Tenés que matar perros pero no hay balas. ¿Qué hacemos?
Baigorria se tiró para atrás en la silla y respiró.
—Son nenes peleándose por una pelota —dijo, como si eso zanjara la cuestión.
Guillermo le tocó el brazo a Leila y se levantó.
—Vamos —dijo.
—Tratá de no errar la próxima —agregó Baigorria mientras salían.
—Sí, no te preocupes —respondió, sin darse vuelta—. Lo voy a matar con la indiferencia.
En el viaje de vuelta, Leila no hablaba. Miraba para adelante y no hablaba. Se daba cuenta de que Guillermo quería decirle algo, lo que fuera para no prolongar el silencio, pero ella no estaba dispuesta a escucharlo. No miraba para adelante porque estuviera ensimismada, sino porque quería estarlo. Quería conseguir balas. Quería cumplir con la misión. Quería resolver el problema y, sobre todo, quería no fracasar. Porque si fracasaba… ¿entonces qué? No había nada más allá. Si mataba al perro, podía pasar a lo siguiente, fuera lo que fuera. Podía quedarse, o volver, pensar en algún tipo de vida. Podía decir: fui al sur y maté al perro. Fui hasta el borde del mundo y regresé.
Pero si no mataba al perro… Más al sur, no había nada. Se iba a quedar para siempre atrapada en ese instante. Si no mataba al perro, se iba a quedar para siempre a la espera de matar al perro.
La radio crepitó. Una descarga rápida y clara, seguida de otras dos. Leila llevó los ojos al dial, automáticamente. Seguía en el mismo lugar. La fritura se repitió, pero ahora fluctuaba, como si el sonido tuviera algún tipo de modulación. ¿Había alguien transmitiendo?
Subió el volumen. La radio había vuelto a enmudecer.
Al final de la ruta emergían colinas como una franja oscura que se curvaba hacia el oeste. Una suerte de bahía que prometía refugio y a la vez un límite definido. El fin de cualquier travesía.
Guillermo se levantó en el asiento y trató de mirar más adelante. Se le iluminó la expresión.
—¿Querés saber algo que sólo yo sé?
—Sí.
Giró el volante y la camioneta entró en un camino de tierra endurecida que se abría a noventa grados. En esa dirección, las colinas eran más bajas pero estaban más cerca. Atrás, a lo lejos, se veía un pico nevado, como cortado a cuchillo. Una atracción lejana, la meca turística de la provincia vecina. Leila se dio cuenta entonces de que, a pesar de la distancia, era la primera vez que veía un volcán. Un coloso dormido desde hacía cien años y que seguro dormiría cien más. Aun así, era emocionante.
La visión duró unos pocos kilómetros. Apenas las primeras colinas se acercaron, el pico del volcán quedó tapado y hasta la luz del sol pareció atenuarse, aunque apenas era mediodía.
El camino se volvió sinuoso y la camioneta empezó a traquetear entre piedras, subiendo y bajando. Las ruedas hacían un ruido de mortero, como si estuvieran quebrando el suelo a su paso. Se preguntó si iban a poder volver.
Después de un rato, pararon junto a una pared rocosa. Guillermo puso el freno de mano y se guardó las llaves en el bolsillo de la campera. Bajaron.
Afuera el frío parecía haber aumentado. El viento hacía esquina junto a la pared. Una capa de escarcha cubría la piedra.
Guillermo abrió la caja de la camioneta y sacó una pala chica. Leila pensó primero que era para defenderse del perro y se encomendó a santos indefinidos en los que no estaba segura de creer. Recién después, cuando rodearon la roca y atravesaron un pasaje donde la nieve se acumulaba, cayó en la cuenta de que la pala cumplía otro propósito. Que estaban lejos de los dominios del perro y que, en aquel paraje, no habría mucha más vida que la que podía vivir bajo tierra, amparada por el calor que viniera del centro.
Anduvieron unos minutos, siempre en subida, hasta coronar el filo de la pendiente. Ahí el viento se hacía sentir más fuerte, cortaba las mejillas y amenazaba con desestabilizar un equilibrio de por sí precario, asentado sobre nieve apelmazada. Guillermo caminaba adelante, seguro, envuelto en viento. Y Leila lo seguía. A lo lejos, detrás de las primeras ondulaciones, se apreciaba una cadena montañosa enorme. Una muralla con picos altos que corría de sur a norte. Del otro lado, lejos, muy lejos, había otra Tierra, otras leyes, otra gente luchando por su propia supervivencia. Leila pensó que ellos tendrían su propia pausa. Su propio borde. El frío había hecho que el mundo se volviera más pequeño, pero también parecía haberlo quebrado en partes discretas: países como reinos, ciudades como aldeas, pueblos como feudos. Toda frontera era un abismo. Y a la vez, flotaba esa sensación de que todo seguía igual. De que todo había sido siempre un poco así.
—Llegamos.
El camino los había llevado hasta un alambrado. Detrás, un terraplén blanco, cortado de golpe, misteriosamente geométrico. Guillermo levantó la punta del alambrado y abrió un hueco. Leila pasó agachada. Después pasó él, rasgándose la punta de la campera con el alambre. Un fleco verde de tela quedó colgando y el relleno sintético blanco, expuesto.
—Mierda —dijo—. Bueno, igual nunca llueve.
Tomó la delantera otra vez y caminó sobre el terraplén, hundiéndose en la nieve hasta los tobillos. Clavó la pala en distintos puntos, hasta que escuchó un ruido metálico. Despejó la nieve con la pala y dejó a la vista una compuerta de hierro oxidado, que a cada golpe rechinaba como dientes secos, muelas antiguas frotadas entre sí.
La compuerta tenía un ojal para un candado, pero no había candado. Guillermo clavó la punta de la pala en una esquina y apalancó para levantarla. Un cuadrado negro se abrió ante ellos, y emergió un aliento cálido, una nube de vapor que se fue para arriba, volviéndose visible al entrar en contacto con la atmósfera. Olía a azufre y a humedad.
Le alcanzó la linterna a Leila y le pidió que alumbrara. Los primeros barrotes de una escalera de mano se dibujaron en lo negro y Guillermo empezó a bajar. Poco después, había llegado al suelo. Era una caída de tres metros, y Leila sintió vértigo cuando fue su turno de hacer pie en la escalera.
—¿Dónde estamos? —preguntó, mientras le devolvía la linterna. Guillermo se alumbró la cara desde abajo, sonriendo:
—Es una sorpresa.
Se giró y avanzó. Leila buscaba entender el lugar a partir de los recortes que el haz de la linterna le mostraba al pasar. Por lo pronto, habían descendido a algún tipo de habitación de mantenimiento. Había estanterías metálicas con herramientas y algunos artículos de limpieza. La mayoría de los objetos, sin embargo, le resultaron imposibles de identificar, meras siluetas cubiertas de polvo que no alcanzaban a definirse antes de que la luz estuviera en otro lado.
Cruzaron una puerta y avanzaron por un pasillo. Las paredes estaban pintadas de verde y el suelo era de cerámicos.
Hacía calor. Un calor húmedo y sofocante, que la hizo parar.
—No me gusta acá —dijo—. Volvamos.
—Vení, vamos.
Leila hizo un esfuerzo por continuar. La humedad le hacía gotear la nariz. No se parecía a la humedad de la selva, no le traía recuerdos de la tierra bajo las botas ni el ruido de plantas corriéndose a su paso. Tenía algo claustrofóbico, de vapor encerrado entre paredes. Le traía la textura de las alfombras y el lamento histérico de los grillos. Y también algo nuevo: un olor amarillo, que conocía pero no lograba identificar.
Se abrió la campera. Doblaron un recodo y salieron a un hall amplio. Guillermo lo recorrió con la luz, buscando. A la izquierda, un mostrador. Detrás, un cuadro enorme con un paisaje donde convivía lo árido con lo verde, una suerte de oasis montañoso. Leila creyó ver una pila de folletos sobre el mostrador, pero enseguida la luz estaba en otro lugar, paseaba por unos sillones, arrancaba un destello de la lámpara del techo y caía sobre una puerta doble, vidriada. Pero la puerta no daba a ningún lado, sólo a una pared blanca, una pared de nieve. Era evidente que aquel lugar había quedado tapado por una avalancha, lo cual explicaba por qué estaba abandonado y por qué acababan de entrar por el techo. Parecía un hotel, pero los hoteles no olían a azufre.
Otra puerta los llevó a un corredor diferente, más amplio. A los costados, algunas puertas numeradas del uno al seis. Al final, girando otra vez, se adivinaba la luz del día. Otra puerta vidriada, pero esta vez no daba a una pared de nieve. De hecho, Leila no sabía a dónde daba. La humedad empañaba el vidrio y le impedía ver para el otro lado. Sólo veía que había luz. Y que el vidrio estaba tibio.
Guillermo empujó la puerta.
Una pileta enorme y caliente se extendía, primero bajo un techo cavernoso y luego, de la mitad para adelante, al aire libre. La nieve llegaba hasta los bordes y humeaba en contacto con el agua. Más allá, la ladera caía y el paisaje se abría en todo su esplendor. El pico del volcán dominaba la quietud, todavía distante, pero imponente y frío. Absurdamente frío en comparación con la piel del agua, que se estremecía en ondas bajo el viento y parecía empecinada en evaporarse, liviana.
Se acercó. El agua estaba verde pero lucía limpia. Era el color de los minerales, de la tierra volcánica. El color del agua libre de gérmenes. Era la sangre tibia del volcán, una pira bautismal a la espera de sus cuerpos helados.
Guillermo se desnudó primero. Varias capas de ropa térmica, algodón y poliéster. A medida que se las sacaba, se iba dibujando un cuerpo flaco y curtido. Leila lo miraba como se mira a un escultor trabajando. Paso a paso, abandonaba la forma tosca del camperón y los pantalones de fajina e iba ganando geometrías más diversas: bíceps, cuádriceps, pectorales. No era un cuerpo de atleta. Y de seguro no era el cuerpo de un niño. Era un cuerpo de trabajador, ligeramente hambreado. Era un cuerpo moldeado por el frío.
Cuando sólo quedó el calzoncillo, se miraron. Leila se rió. Él también.
—Permiso —dijo, y se lo sacó—. Se llega a mojar y me queda crocante.
Después se metió al agua, caminando despacio por el suelo de la pileta a desnivel, hasta que el agua le llegó al pecho.
Suspiró.
—¿No vas a entrar?
—¿Vos decís que me desnude y me meta ahí con vos?
—Me parece la mejor idea.
Tuvo que volver a reírse. Había algo encantador en ese niño hombre, en el desparpajo con el que intentaba seducirla.
—¿Es como tu jugada esto? O sea, acá traés a las que te querés…
—Sos la primera persona que traigo. Y hace mucho que no vengo.
Se sentó en una reposera y lo miró nadar hasta la punta de la pileta y de regreso. Guillermo se acodó en el borde.
—No me creés.
—¿Cómo descubriste este lugar?
—Yo no lo descubrí. Estuvo siempre acá. Cuando yo nací este lugar ya existía.
—Cuando yo nací era verano. Sabés a lo que me refiero.
Guillermo sumergió la cabeza y salió escupiendo un chorrito de agua.
—Uácala. —Tosió.
Un cóndor los vigilaba desde lo alto, curioso por el movimiento de esos animales demasiado grandes y anfibios.
—¿Qué pasó? ¿Hubo una avalancha?
—Sí. Una avalancha. Fue el segundo año del invierno. Te imaginarás la cantidad de gente que venía, estaba a tope todo el año y los precios por las nubes. La gente pagaba fortunas por un poco de calor. Se entraba por la ruta nacional, el camino que hicimos nosotros ni se usaba en aquel entonces. Un día hubo tormenta y la gente quedó atrapada. Se cayeron las comunicaciones y no pudo venir nadie. La comida se acabó y empezaron a volverse locos. Mucha paranoia. Un pibe se quebró allá —señaló una parte de la pileta— y las cosas se pusieron más tensas. Había algunos que se lo querían comer al pibe. O sea, literalmente. Comerle la pierna. Bueno, lo normal en estas situaciones. Al final los rescataron a todos, menos a uno que la quedó. Pero el lugar lo cerraron para siempre. No era seguro, decían.
—¿Y los dueños?
—Levantaron toda la guita y se fueron al norte.
Leila miró alrededor, tratando de imaginar la gente, el chico lastimado, la muerte. No quedaba nada de eso. No quedaban huellas que no se hubiera comido el frío o el tiempo.
—¿Vos cómo sabés todo esto?
—Durante una semana no se habló de otra cosa en la radio. Imaginate, no se habló de otra cosa en el pueblo. Ahí pude reconstruir un poco la historia completa. Pero la mayoría lo sé porque yo era el pibe que se quebró. A mí me querían comer —dijo, sonriendo, y volvió a sumergirse en el agua.
Leila esperó a que emergiera. No sabía por qué, ella también contenía la respiración. Cuando Guillermo volvió a asomar, la cabeza le humeaba y Leila sintió que la sorprendía un frío más profundo, un frío que le reptaba por la piel y le mordía la espalda. Se paró.
—Es una historia oscura, ya lo sé, pero ahora que te la conté, te toca contarme la tuya.
—¿Cuántos años tenés?
—Veinte.
—Me estás mintiendo. Pero está bien —respondió, y empezó a desvestirse. El frío se convirtió en un fantasma ubicuo, una nube que la envolvió, sofocándola. Pero no paró hasta estar desnuda. Entonces, entró también al agua.
La temperatura era perfecta. Un par de grados por debajo de caliente. Un murmullo que la abrazaba y le drenaba el frío de los huesos.
Contar mi historia, pensó. Cómo contar mi historia. Su historia había desaparecido de su conciencia a fuerza de callarla. La había expulsado. Había construido un muro para separarse de su propia historia y ahora venía alguien y le pedía que saltara el muro, que volviera a recuperar el jardín perdido.
Miró al cielo azul, limpio. El cóndor había desaparecido.
Se empujó en el fondo con la punta de los pies y se dejó mecer por el agua en la parte honda. Había algo reconfortante que la hacía sentir segura y a la vez pequeña, un feto nadando en el útero.
Cerró los ojos.
El cielo vibró apenas. Un escalofrío iridiscente, pero Leila no lo vio. Suspendida en el agua, su memoria se rasgaba.