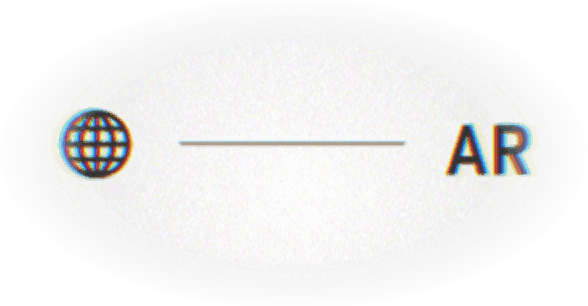Lo que más quería era acercarse. No sabía bien para qué, suponía que para tocarlo. Si pudiera tocarlo, Jonás entendería. Si pudiera mirarlo a los ojos de cerca, él iba a saber.
Pero no podía. Las sillas estaban dispuestas de modo tal que la testigo quedara de espaldas al juez, de frente al público. Al costado, el jurado: una docena de caras adustas con ojitos morbosos. Frente a ella, antes del público, los escritorios donde se sentaban la defensa y la querella. Una única ventana, que daba al contrafrente del edificio, dejaba ver un cielo cerrado, nevando apenas, el quinto año del invierno desgranándose despacio sobre el río.
La defensa estaba compuesta por tres hombres, todos con trajes negros o grises. La querella era, básicamente, una mujer joven y enérgica enfundada en un traje azul de dos piezas, y Jonás, que miraba invariablemente un punto fijo en el suelo.
Le quería hablar. Pero no la habían dejado. Durante catorce meses, mientras los preliminares del juicio se sucedían, el juez había dispuesto el aislamiento de los testigos y los imputados. Su abogado había estado de acuerdo. Vas a tener tiempo de decir todo lo que quieras en el juicio, le explicó. Pero cuando ella le respondía que lo que quería era pedirle perdón, él le decía que no. Eso no. Tenía bastante libertad para contar las cosas como las recordaba. Pero no tenía permitido asumir ningún tipo de culpa, menos delante del jurado.
El jurado. Leila los miró de reojo. Se preguntó cuántas de esas personas habían pisado el Ministerio. La mayoría, probablemente. Cuántos de esos nombres, que la ley le impedía conocer habían estado realmente en sus manos en algún momento, impresos en un expediente, encabezando una solicitud. El pueblo, esa palabra enorme sin rostro, que ahora intentaba expresarse en las facciones de doce personas concretas y fracasaba. Los miró bien. Ninguna de esas caras parecía la cara del pueblo. Y sin embargo, ahí estaban.
Un hombre mayor le devolvió la mirada y ella tuvo que correr la suya. Volvió a fijarse en Jonás. No había nada entre ella y él, excepto el escritorio y una franja de salón vacía. Un espacio en blanco, una abertura en el pequeño mar de gente. Cuatro metros. Parecía un abismo. ¿Tres? Eran tres. Sabía calcular distancias muy bien. Se lo había enseñado su abuelo en un pasado remoto y verde, antes del invierno, por lo menos cinco años antes del invierno, cuando ella era todavía una nena y el calor agobiante había empujado a los animales a salir, a reproducirse. Entonces era un deleite cazar en la casa del abuelo, en el norte selvático, hacer trampas para vizcachas y pararse a contraviento para perseguir animales más grandes y más astutos. Ahora no había vizcachas y el viento venía de todos lados al mismo tiempo, y se golpeaba idiota contra las ventanas del juzgado.
Leila intentó mirarlo fijo para que él le devolviera la mirada, para que se diera cuenta, como se acababa de dar cuenta el tipo del jurado. Pero la mirada se caía en el abismo como una piedra arrojada que pierde fuerza. Ambas miradas, si se encontraban, lo hacían allá en el fondo, contra los cerámicos del suelo, en ausencia de sus dueños.
El fiscal se acercó con un expediente en la mano. Había estado hablando. ¿Había estado hablándole? Al parecer sí, porque ahora callaba y esperaba que ella respondiera. ¿Pero qué tenía que responder?
—Perdón —dijo. Era exactamente lo que quería decir, sólo que no a él.
El juez le preguntó si se sentía bien.
Respondió que sí. El fiscal volvió a preguntar.
—¿Reconoce este expediente?
—Reconozco que es un expediente. Desde acá, no sé cuál.
El fiscal se lo dio.
Leila miró el número. Empezaba con tres dígitos, el código para el tipo de trámite. En este caso era un proyecto de disposición de la Dirección Ejecutiva del Ministerio. El número que más había visto en sus últimos meses como secretaria de la Ministra. Luego de un guion, venía el año. El año pasado. El número que seguía era la identificación de ese expediente en particular, pero ese número no le decía nada. Era un número de serie, único e irrepetible, y por lo tanto igual a todos los otros. Por último, estaba el dígito verificador. Parecía un nueve o un cuatro, pero sabía que no era ninguno de los dos. Era la letra A.
Abrió el expediente y pasó las páginas.
Se lo devolvió al fiscal.
—¿Reconoce el expediente?
—No.
La abogada del traje azul se frotó los ojos por debajo de los lentes. Jonás no se movió.
Leila quiso corregir el rumbo:
—Es decir, no puedo asegurarlo. Creo que lo reconozco. No vi muchos expedientes que terminaran con una letra y este termina con una letra. Pero no recuerdo bien el interior.
Sabía que en ese momento su cabeza era un alfiletero en el que todo el mundo tenía clavados los ojos: el juez, el jurado, el fiscal. Todos menos Jonás, que seguía mirando el suelo. Sabía que ese era el expediente. Pero no podía estar cien por ciento segura.
El fiscal cambió el ángulo:
—¿Puede contarle al jurado cómo era su relación con la acusada?
La acusada no estaba presente. Sus abogados habían presentado los certificados médicos necesarios para justificar que siguiera el juicio a distancia, a través de una transmisión privada, con su salud controlada por profesionales debido al profundo estrés que toda la situación le generaba. Para Leila, mejor así. Sin embargo, la inquietaba saber que desde algún lugar la estaba mirando. Una presencia invisible, un fantasma encerrado en un circuito de televisión.
—Formal —respondió—. Buena, supongo. En realidad, era un poco difícil. Me obligaba a quedarme fuera de hora sin explicarme por qué. Se encerraba en su oficina durante días. Y todo el tiempo estaba la calefacción prendida y los humidificadores, y yo me asfixiaba, pero no tenía permitido apagarlos. A veces me ponía auriculares… para tapar el ruido de los grillos.
—¿Grillos?
—Una pecera enorme. Repleta de grillos. Pero a ella no le gustaba que usara auriculares. Si salía y me los veía, me decía que me los saque. Que daba una mala imagen. Que era poco profesional. Un día me dijo que si los tenía puestos todo el tiempo, no iba a poder escuchar a Dios cuando me hablara.
—A Dios cuando le hablara —repitió el fiscal—. Una funcionaria pública, de un Estado laico.
—Objeción —dijo uno de los hombres de la defensa—. Es una opinión personal, no una medida de gobierno. La acusada tiene todo el derecho del mundo a profesar una religión.
El juez hizo un gesto impreciso para que continuara.
—Fuera de eso… era buena —dijo Leila, mirando al hombre. Si levantara la mirada, podría ver que estaba profundamente dolida por decir eso, que lo último que quería era hablar bien de la Ministra, pero que tenía que decirlo, porque era un poco cierto, porque la justicia tenía que llegar por medio de la verdad. ¿O no?
Pero el hombre no levantaba los ojos. No le daba ningún indicio.
—¿Cómo finalizó su relación laboral en el Ministerio?
—Me despidieron.
—¿Puede desarrollar las circunstancias?
Leila narró la historia tal como la había ensayado con el abogado: un expediente se le había traspapelado y no podía encontrarlo. Lo buscó durante dos días hasta que la Ministra la llamó al interior de la oficina. Contó que le dio un plazo: 48 horas más para encontrarlo, o estaba despedida. En ese momento, la defensa interrumpió para pedirle más precisión sobre su relación con la Ministra, particularmente corroborar si era cierto que para el día de la secretaria le había regalado una caja de bombones. Era cierto. Aclaró que se trataba de bombones baratos, pero eso no estaba ensayado y se sintió superficial. Entonces, sin que nadie se lo pidiera, volvió a decir que la Ministra solía encerrarse en la oficina durante días enteros. Y que ella no toleraba la humedad, que la sofocaba, que se sentía aliviada cuando salía del trabajo y pisaba la nieve. Pero que la Ministra le había prohibido hablar de eso. Que la hacía llegar temprano e irse tarde. Que una vez le pidió que rezara con ella, sin que estuvieran claras las consecuencias de no hacerlo. Eso sí lo había ensayado con el abogado. Por último, contó que el expediente no había aparecido y que entonces la Ministra, cumplido el plazo al minuto exacto, abrió la puerta y le dijo:
—Juntá tus cosas y andate.
Y esa había sido la última vez que habían hablado. Y eso había sido dos semanas antes del incendio.
El fiscal le preguntó entonces, de nuevo, si ese expediente que le estaba mostrando era el que ella había perdido, la razón por la cual la habían echado.
Quiso decir que sí. Después de todo, tenía derecho a su porción de venganza. Quería poner un clavo ella también, firmar adjunta la condena de la Ministra. Quería justicia para Jonás, que contemplaba el abismo.
Distinguió en el público una cara conocida. Unos ojos más penetrantes que el resto. ¿Cómo se llamaba? Emilia. Se llamaba Emilia. Ahora lo recordaba.
Entonces abrió la boca para mentir, y dijo la verdad:
—Si pudiera reconocer el expediente, no se me habría traspapelado.
Los viernes le provocaban un terror asordinado. Podía levantarse, ducharse, preparar un té y ponerse ropa. Podía chequear el estado de su cuenta, aunque no necesitara hacerlo, aunque fuera consciente del monto que iba erosionando de a poco con los gastos normales. Desde que el juicio había terminado, los meses se parecían demasiado unos a otros. Antes había citaciones, pedidos, recusaciones, fechas que flotaban como boyas en un océano de tiempo, océano que, ahora, parecía extenderse sin fin en todas direcciones a la vez. Ahora no había nada. El correo no traía cartas documento, el teléfono no sonaba, nadie requería de su testimonio. La indemnización se había convertido en su reloj de arena, una forma como cualquier otra de medir el tiempo. Lo que no lograba era conectar emocionalmente con la perspectiva de que un día la arena se iba a acabar. La intranquilidad que sentía no provenía de ahí.
Consideró, momentáneamente, hacer otro intento por buscar trabajo. No tenía sentido, nadie entrevistaba un viernes. Menos en diciembre.
Durante todo el día había tenido el corazón agazapado, haciendo equilibrio en el borde del pecho, amenazando con saltar al vacío. Y si saltaba, si de pronto el ladrido de un perro doméstico o la vista de una barredora mecánica del gobierno le daban el empujoncito final, tenía que parar donde estuviera y sentarse en la nieve hasta que pasara el ahogo. El terapeuta le había dicho que, en esos momentos, agarrara dos puñados de nieve y se los frotara en las mejillas. La técnica funcionaba. Era el mismo principio por el cual los buzos de profundidad nunca entraban en pánico. Se preguntaba si las personas que morían congeladas lo hacían en calma, en contra del instinto más básico, que sería, en cambio, entrar en pánico para lidiar apropiadamente con la situación. El asunto la perturbaba. Lo mejor era no pensar en eso.
Ese viernes, el empujoncito se lo dio la vista del Ministerio. Una mole cuadrada de diez pisos que apareció al doblar la esquina. No la sorprendió el edificio en sí —sabía que iba a estar ahí, esperaba que estuviera ahí—, sino la gente que entraba y salía, el aspecto de absoluta normalidad, con sus ventanas selladas y sus vértices blancos. La punta de la antena de la terraza asomando hacia el cielo como un dedo levantado hacia Dios.
Se puso en cuclillas, agarró dos puñados de nieve y se los llevó a la cara. Frotó. Alguien que pasaba le preguntó si estaba bien, pero siguió camino sin esperar respuesta.
Estaba bien.
Encaró hacia la puerta, atravesó el pequeño palier donde se acumulaban los fumadores. Sus pasos, más decididos de lo normal, chapotearon un poco en la nieve derretida por el sistema de calefacción subterráneo. Empujó la puerta de vidrio y dio al hall. Se posicionó detrás de la última persona de la fila de informes y esperó mirando la cartelería.
En la pared de la izquierda, los lectores de huellas dactilares parpadeaban en rojo a la espera de que los empleados pusieran sus pulgares para registrar entradas y salidas. Encima, un cartel con la estética del Ministerio señalaba metas y desafíos para el séptimo año del invierno. Ni las metas ni los desafíos constituían el corazón del mensaje. Por el contrario, el objetivo del mensaje estaba en lo que daba por hecho, es decir, que aquel era el séptimo año del invierno y no, como sostenían algunos, el octavo. El gobierno se negaba a reconocer el primer periodo invernal como parte de la temporada, alegando que las temperaturas de ese entonces habían sido las normales. Sostenía que ese invierno, el invierno largo, el que justificaba la mismísima existencia del Ministerio, en realidad había comenzado en enero, el primer enero en que la temperatura no subió de forma proporcional. Algunos incluso hablaban del año cero para referirse a ese invierno normal, el último antes de que empezara a nevar. Así la cuenta se volvía siempre inestable.
A un costado, brillaba el bronce de una placa conmemorativa. Había sido colocada en una puerta cancelada que estaba pintada del mismo color que la pared. Leila sabía lo que decía. Lo había visto en las noticias.
Veinte minutos después, había llegado hasta el mostrador. Miró el suelo. Estaba parada sobre una mancha negra, la huella de un incendio. El mostrador, sin embargo, lucía nuevo. Levantó la vista como esperando, de algún modo, encontrarse con Soto, con el pelo rojo, los trapecios marcados y la sonrisa corta. Pudo verlo como se ven las cosas en las pesadillas: antes de que aparezcan, con la vaga conciencia de estar fabricándolas en el acto mismo de temerlas. Pero el personal de seguridad también era nuevo.
—¿Podés avisarle a Sofía López que estoy acá? Recursos Humanos. Interno seis cero cuatro.
El empleado levantó un teléfono y marcó.
—¿De parte?
—Leila. Decile que la espero afuera, por favor —dijo, y se fue sin esperar a que le confirmaran.
Sofía salió a los diez minutos. Había logrado encontrar un estilo práctico y elegante: los borcegos y el suéter con cuello alto se llevaban bien con el saco recto de neoprene y el bolso del mismo tono petróleo. Como Sofía era rubia, podía dejar que su propio pelo levantara una vestimenta en general oscura. Y los labios bien rojos distraían la atención que en general se habría llevado una nariz más bien desviada. Era una buena estrategia, pensó Leila. En su época, ella también aplicaba esos recursos. En su caso, el bolso tenía que ser más grande porque la Ministra le exigía que anduviera con tacos en la oficina, pero en general tenía cierto margen de acción con los colores. El pelo oscuro le daba más recursos.
Sofía la abrazó con fuerza, sin dejar de sonreir.
—Estás divina —le dijo.
—Parezco una linyera.
—Nada que ver. ¿Qué estuviste haciendo? Perdón si me escribiste pero no me está andando el celular. No agarra señal. Debe ser la compañía porque el celu es nuevo. No tiene un mes.
—Por lo menos parezco una desempleada —insistió, convencida de que el elogio de Sofía no hacía más que corroborar el mal aspecto que tenía.
Sofía torció la boca y frunció el entrecejo. Era su cara chistosa, la que siempre la hacía reír. Leila, en efecto, sonrió. Pero si Sofía apelaba a esos recursos tan temprano, entonces su aspecto era peor del que creía.
—Vamos a almorzar.
—No, está bien, escuchame, vine porque…
—Tengo hambre. Yo invito.
Sofía la metió en un restaurante de pescados, con ventanas chicas y manteles de tela. Cada mesa tenía dos juegos de copas dadas vueltas y dos juegos de cubiertos simétricamente dispuestos. La atmósfera era un murmullo de conversaciones y metales chocando contra losa, algún silbido de vapor que se filtraba desde la cocina.
Se sentó a la mesa con la soltura del habitué, tras colgar el saco en el respaldo de la silla y acomodar el bolso junto a los pies, donde no se viera.
—¿Probaste el sushi caliente?
Negó con la cabeza. No recordaba haber probado el frío tampoco.
—Es lo más. Lo hacen con el pescado crudo, como la receta tradicional, viste, pero lo calientan al vapor. Entonces el sabor se resalta. Igual no lo comas en cualquier lado. Tiene que ser todo súper fresco, y hay que comerlo enseguida porque no lo pueden tener ahí esperando, todo tibio… en fin. Te estoy hablando de sushi, andá a saber por qué. ¿Vos cómo estás?
Un mozo se acercó a ofrecerles la carta. Leila extendió la mano, dispuesta a buscar lo más barato de la carta, pero Sofía le interrumpió el gesto y le despachó el pedido de memoria al mozo.
—Confiá en mí —dijo cuando el mozo se fue—. Yo sé lo que está bueno en este lugar.
—Necesito un dato —dijo entonces, segura de que si no disparaba así, de golpe, no iba a poder nunca penetrar el muro de palabras de Sofía.
El disparo entró como una flecha por una tronera.
—¿Qué dato?
—Dirección.
—¿Qué te dije cuando me pediste el teléfono?
—Que no.
—No, no te dije que no, así, a secas. Te dije que no puedo. Que es ilegal, que no quiero quilombos.
—Sofi…
—Es un empleado.
—Exempleado.
—No, sigue vinculado. A vos te echaron, a él le abrieron carpeta psiquiátrica. Perdoname la franqueza, pero es así. ¿No va a volver nunca más? Probablemente. Pero de momento sigue estando en la nómina. Y para el caso es lo mismo, no sé qué te hace pensar que si te dije que no al teléfono, te voy a decir que sí a darte la dirección. Es peor aún.
El mozo volvió con una botella de agua y sirvió ambas copas en silencio. Leila esperó a que dejara la botella y se fuera para responder:
—Ya terminó el juicio, ya puedo hablarle.
—Que puedas hablarle no significa que debas hablarle.
—Necesito hablarle.
Sofía enderezó un tenedor que estaba imperceptiblemente fuera de escuadra. Después dijo:
—Lo que vos necesitás es un trabajo. ¿Estás buscando?
—Sí. No encuentro nada.
—¿Y tu abogado? ¿Qué te dijo sobre la recontratación?
—Que viene lento. Desde Legales dicen que mi despido no fue injustificado, por más que la Ministra estuviera haciendo algo ilegal al mismo tiempo, así que no hay una verdadera obligación de volver a contratarme. Igual tampoco sé si quiero. Yo no quiero volver a trabajar ahí.
—Pero Pugliese es copado, eh. Tiene buen perfil, buena historia.
—No, no importa. No me veo entrando en el edificio todos los días. No pude quedarme ni cinco minutos recién a esperarte a vos, imaginate. Ni aunque me pongan en otra oficina. No quiero.
Sofía tomó un poco de agua mirando el resto de las mesas y Leila tuvo la sensación de que lo había arruinado. Su terapeuta insistía en que tenía que cuidar las amistades que le quedaban, tal vez lo mejor iba a ser no contarle de esta conversación.
—Conseguime la dirección —insistió—. Te prometo que no voy. Te prometo que sólo le mando una carta.
—Escuchame… ¿y un trabajo en el Ministerio pero lejos del Ministerio? Todo lo lejos que vos quieras. Pero algo que te mantenga ocupada y, sobre todo, que te haga entrar algo de guita.
—¿Como qué?
—Están cortos de cazadores. Me lo dijo un amigo que tengo en el pepeca. No dan abasto. Y vos me contaste que de chica cazabas. Si vos te inscribís, yo de mínima consigo que te tengan en cuenta. Después vemos cómo hacemos para que te manden al norte. Esa parte es más difícil, es donde menos trabajo hay y donde quiere ir todo el mundo, pero bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos ahí.
Leila miró por la ventana a la gente que iba y venía. La luz del sol rebotando contra la nieve hacía que toda la ciudad pareciera el interior de una heladera.
—Al sur —dijo—. Me gustaría ir al sur.
El mozo trajo dos platos rectangulares con piezas de sushi quirúrgicamente cortadas como un pan en rodajas. Emanaban un vapor suave, casi tropical. A Leila se le cerró el estómago.
—Vos estás loca.
Cruzó la mesa con la mitad del cuerpo sin preocuparse porque el pelo y la ropa se apoyaran en la comida y le agarró las manos a Sofía, que puso una cara de pequeño espanto, un escándalo discreto.
—Conseguime la dirección y te juro que no te vuelvo a pedir nada más. Me voy a cazar perros al fin del mundo y no vuelvo a aparecerte por acá con mi pelo sucio y mi cara de querer tirarme abajo de la primera barredora de nieve que pase. Te lo prometo.
—Ay, por favor, qué decís.
Leila la soltó. Se recompuso. Pero insistió:
—Conseguime la dirección y te libero de mi amistad.
—Sos una estúpida, yo no quiero liberarme de tu amistad —dijo Sofía, y se llevó una pieza a la boca.
Media hora más tarde, Leila esperaba en la boca del Ministerio, respirando el humo de segunda mano de los fumadores. Sofía bajó con un papel rosa enrollado entre los dedos, como si ella también fuera a encenderlo y fumarlo, y se lo dio.
—De paso hablé también con mi amigo del pepeca. Llená el formulario online, que te van a llamar.
—Te lo prometo. Voy a cumplir mi parte. Gracias.
—Basta, no me trates como si yo quisiera sacarte de encima.
—No, tenés razón, disculpame.
—Así está mejor. Besos. Cuidate. Y no hagas ninguna estupidez.
Leila sonrió. Sonrió de verdad.
Tocó el timbre del portero eléctrico y esperó. Se había levantado viento y las nubes se movían a una velocidad inusitada, cambiando de forma a cada segundo. Los últimos días habían sido de sol, incluso el frío había amagado con retroceder siquiera un poco. Ahora, lo más probable era que el viento virara al sudeste, levantara la humedad del mar y amasara otra tormenta. Pero para ese momento, ella ya estaría de nuevo en su casa. Tranquila. Habiendo hecho lo último que le quedaba por hacer. Y podría dormir todo el fin de semana, dormir la tormenta entera.
Tocó de nuevo.
Una voz crepitó en el parlante.
—¿Hola?
Se presentó. Dijo su nombre. Su nombre completo.
—No conozco a ninguna… —dijo la voz. Sonaba joven, acaso demasiado joven—. ¿A quién buscás?
Leila juntó valor. El viento helado se le metió en la boca cuando la abrió para hablar y la hizo toser. Del otro lado, colgaron el auricular.
Respiró profundo y tocó el timbre de nuevo. Apenas sintió que la conexión se restablecía, se apuró a hablar primero:
—Jonás Acosta —dijo.
—¿Quién?
—Estoy buscando a Jonás Acosta. Necesito hablar con él. Me conoce, por lo menos me conoce del juicio. La secretaria. Por favor, decile que soy la secretaria y necesito hablar con él. Necesito… —Se interrumpió consciente de golpe de que no había nada que pudiera decir que no fuera dar vuelta sobre las mismas frases.
Hubo un segundo de silencio. Después:
—No, equivocado.
Y cortaron de nuevo.
Sintió que las lágrimas empezaban a condensarse. Se convenció de que eran lágrimas de rabia, y se las limpió de un manotazo. Estaba a punto de apretar el timbre de nuevo, cuando sintió que le hablaban.
—Se mudaron hace dos meses.
Era el encargado del edificio, que había dejado de barrer y ahora metía la llave en la cerradura de la puerta de entrada.
—¿A dónde?
El hombre le dio una dirección aproximada, lejos del centro. Era todo lo que sabía, todo lo que le habían dicho.
—La verdad, mejor. Este es un edificio residencial. Acá la gente quiere estar tranquila.
Después empezó a quejarse de la gente que organizaba las mudanzas para días que no eran sábado. Pero Leila ya no lo escuchaba. Musitó un gracias deforme y se fue a buscar una boca de subte.
Tuvo que combinar dos veces, primero hacia el sur, después hacia el oeste. Los tubos fluorescentes del vagón le hacían doler los ojos, así que los cerró. Se dejó mecer por el traqueteo constante, percibiendo con el cuerpo cada vez que las vías hacían una curva. Las palabras de Sofía volvían entonces a ella: me contaste que de chica cazabas. Cazaba animales indefensos. Vizcachas. Perdices. Se ponía en contra del viento y avanzaba de a poco, atrás del abuelo que iba siempre adelante, agachado un poco, lo que la artritis le permitía. El calor lo hacía transpirar y ella podía sentir el olor que emanaba. Pero era un precio justo. El abuelo le había dado su propia carabina y la dejaba llevarla cargada. Era un arma larga y pesada, necesitaba toda la fuerza que tenía para calzársela al hombro y apuntar, pero le fascinaba. Era consciente del aura que emanaba, la madera un poco agrietada por el tiempo, la fina película de aceite que cubría las partes metálicas, el cerrojo que a duras penas lograba accionar. Era un arma sublime. El abuelo la tenía desde su juventud, desde que había sido recluta en la frontera, lejos, muy lejos, en montañas altas que ella nunca había visto. Amaba preguntarle y amaba que el abuelo le contara historias de esa época. Pero no ahora, ahora tenían que hacer silencio y avanzar. Ella con el arma siempre apuntando hacia abajo y al costado. Él con un pistolón a perdigones, para defensa y para asegurar la presa cuando ella errara el tiro y la perdiz pretendiera tomar vuelo. Pisando con cuidado porque la naturaleza era exuberante y en los pastos altos se escondían más que perdices: se escondían mosquitos y víboras, así que sin importar el calor que hiciera, había que aprender a moverse con botas y pantalones largos. Y ella aprendía. Daba pasos pequeños y seguros, siguiendo la huella que el abuelo iba abriendo a sus pies, y leía las señales que le hacía con la mano. Entonces, cuando el momento era el correcto, se llevaba la carabina al hombro y apuntaba. Soltaba todo el aire. Corregía la puntería. Disparaba sin volver a inspirar.
Las puertas se abrieron y una voz anunció el final del recorrido. Bajó a una estación amplia con andén central, subió las escaleras mecánicas y después unas fijas que daban a la superficie. Desde el túnel, lo primero que vio fue el cielo ennegrecido.
Caminó varias cuadras hasta llegar a la esquina que le había dicho el encargado. Una vez ahí, no tuvo más remedio que preguntar en los negocios de cercanía. Eventualmente, le señalaron una casa.
Una puerta de madera, alta y angosta, aprisionada entre dos medianeras. Aun sin abrirla, se adivinaba que daba a un pasillo largo y que la vivienda quedaba más adentro, tal vez incluso en el corazón de la manzana.
Apretó el timbre y esperó. Por fin, escuchó pasos. La puerta se abrió apenas y alcanzó a ver a Emilia. Era y no era ella. Eran los mismos ojos penetrantes que recordaba del juicio, pero emplazados en una cara cansada, el pelo desarreglado, las huellas del insomnio, ropa de entrecasa.
Emilia la miró fijo durante tres segundos.
—No —dijo, y cerró la puerta.
Antes de que se pudiera alejar, tocó el timbre de nuevo.
—No está para nadie, andate —le llegó la voz del otro lado. Pero igual dejó el dedo en el timbre hasta que la puerta se abrió de nuevo.
—¿Vos querés que te cague a trompadas?
Leila bajó el dedo.
—Perdoname, Emilia. Necesito hablarle.
—Ahora todo el mundo se sabe mi nombre. Mirá, me la paso yendo y viniendo de esta puerta de mierda porque nunca sé si es algo importante o no. Voy a terminar haciendo un surco en el pasillo, te juro. Cada tanto nos mandan un psiquiatra para evaluarlo y hay que abrirle la puerta. Pero el noventa por ciento de las veces es un estudiante de periodismo que quiere sacarse un diez. No sé de dónde sacan el dato pero lo sacan y vienen. Y no puedo más. Y él tampoco. Necesitamos paz.
—No soy periodista.
—Sé exactamente quién sos. Sé lo que hiciste. Y no soy estúpida, sé lo que estás viniendo a buscar. Pero él no te lo va a dar, ¿me entendés? No se puede perdonar a sí mismo, no te va a perdonar a vos. Así que si te sirve, te lo digo yo: no fue tu culpa. Andá tranquila.
Una sombra negra se le filtró entre los tobillos y ganó la calle. Emilia puso el grito en el cielo y salió detrás. De pronto Leila había quedado frente al pasillo largo y abierto, desplegado ante ella, oscuro al final. Y sin saber bien de dónde estaba sacando el valor, dio un paso y entró.
El pasillo se internaba, en efecto, hasta el corazón de la manzana. Varias puertas se iban sucediendo, pero sólo la última estaba entreabierta. Daba a un living absolutamente normal, con una biblioteca, un televisor y un juego de sillones. Los pelos negros del gato resaltaban contra el tapizado gris y en uno de los apoyabrazos se apreciaban cicatrices profundas, heridas abiertas por las que asomaba un relleno sintético. Una puerta daba a un baño de servicio y tras un arco y una mesada se veía la cocina con cacharros acumulados en la bacha, limpios, dejados para que se sequen. En un estante, dos portarretratos: un primer plano del gato y un recuerdo de vacaciones en pareja, Emilia y Jonás, recortados contra un cielo azul, un mar azul, una playa de arena gruesa.
Una escalera angosta y metálica trepaba hasta el primer piso. Fue hasta el pie y miró a lo alto. No se veía ni se escuchaba nada. Subió un escalón y aguzó el oído, pero sólo le llegó más silencio. Subió uno más.
Emilia entró con el gato en brazos y la expresión desencajada.
—¿Qué mierda estás haciendo? —Habló con los dientes apretados, como gritando en voz baja. El gato saltó al piso y corrió a refugiarse.
Leila bajó los dos escalones en un instante, avergonzada, súbitamente consciente.
—¿Cuál era el plan? ¿Qué pensabas hacer después? ¿Te le ibas a aparecer en su habitación?
Leila se largó a llorar. Parada en aquel lugar extraño, intentando hacer el menor ruido posible, se puso a llorar. Gemía con la boca tapada y repetía perdón, perdón, perdón, para adentro, siempre para adentro. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer?
La mujer cambió de cara. Fue hasta un cajón y volvió con algo en la mano. Se lo alcanzó.
Leila trató de ver a través de las lágrimas: era una cajita de cartón, azul, con adornos.
—Yo no te puedo ayudar —escuchó que le decía—. Jonás menos todavía.
Ahora que empezaba a entrar en foco, vio que tenía en las manos un mazo de cartas de tarot.
—A mí ya no me hablan —dijo Emilia—. O yo no sé leerlas. O perdí la fe, no sé. Capaz a vos te ayuden. Y si no, tiralas. Pero es todo lo que puedo hacer por vos. Andate. No vas a encontrar respuestas en mi casa.
Esa noche, de nuevo en el departamento, puso el mazo boca abajo y lo desplegó. Esperaba formar una cascada lateral, recta y prolija como había visto hacer a los magos, pero su movimiento fue torpe y la cascada quedó rota. Una carta en particular se levantó de costado, destacándose. La dio vuelta:
Un hombre feliz y distraído caminaba hacia un precipicio, con el sol en la espalda. De fondo, una cadena montañosa anunciaba la altura mortal de la escena. Un perro pequeño intentaba advertirle del peligro inminente, pero el hombre no hacía caso. Caminaba igual hacia el precipicio, una rosa blanca en la mano, los ojos en el cielo.
Abrió la computadora y buscó el nombre de la carta: El loco. ¿Qué significaba? La búsqueda del absoluto, el camino que se despliega adelante, la iluminación. Pero también el presente inmediato, el paso que puede hacerlo caer, la ignorancia del ser humano. Todo tenía un anverso y un reverso. Dos interpretaciones. Margen de acción.
Suspiró.
No quería margen de acción. Quería que alguien le dijera lo que tenía que hacer.
Sacó otra carta: el ocho de copas. Aquello no le decía nada. Sacó una más: nueve de espadas. Iba a tener que leer, iba a tener que entender. Había figuras acompañando los palos y los números: una barca, un cáliz, una familia con niños bajo un arcoíris, hombres luchando con bastones, un viajero, una persona colgada de los pies. Nada tenía mucho sentido. Empezó a sentir que el corazón quería saltar de nuevo. El ahogo. Intentó respirar pero el aire se quedaba atorado en la garganta, los pulmones apretados como puños.
Sacó otra carta:
El mundo.
Entonces, los pulmones se relajaron y Leila supo que aquel departamento era pequeño. Muy pequeño.
Puso los dedos sobre una carta más. La última, se dijo. Que esta lo defina. Que sea un emperador, que sea la muerte, que sea la luna, que sea la fuerza, la templanza, el horror delirante del diablo. Que sea el diablo, dijo.
La giró.
Un hombre, en una barca. Un niño. Una figura misteriosa. Seis espadas que se alejaban.
Sintió que esta vez la carta le hablaba y que lo hacía sin rodeos.
Volvió a la computadora y abrió la página del Ministerio. Tardó cinco minutos en registrarse como cazadora. Después abrió la ventana y dejó que el viento le tirara la lluvia en la cara, el olor a azufre, la humedad calurosa y esa sutil alteración en la gravedad de los cuerpos sumergidos. Sacó la cabeza a la superficie. Chorreando. Abrió los ojos al cielo limpio.
Los bajó hasta Guillermo.
—Voy a cruzar —dijo.
—¿A dónde?
—La pausa. Voy a cruzar la pausa.