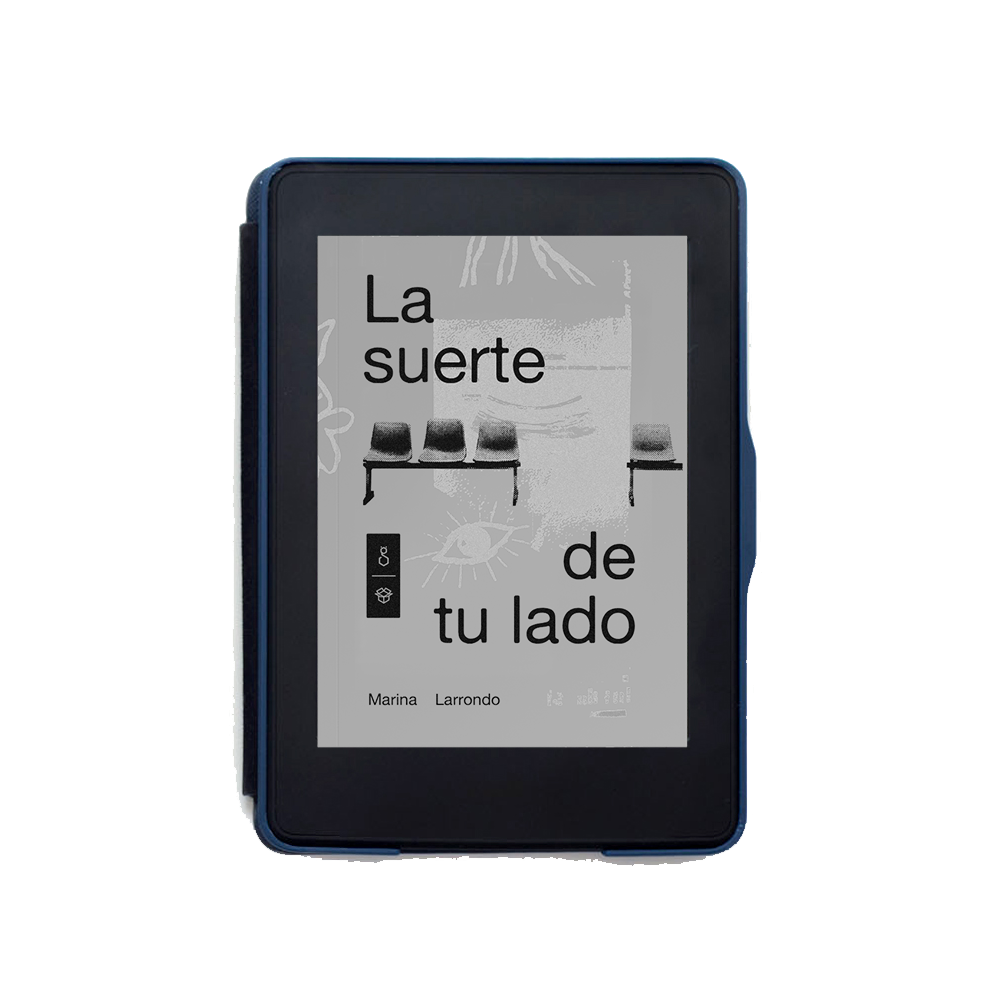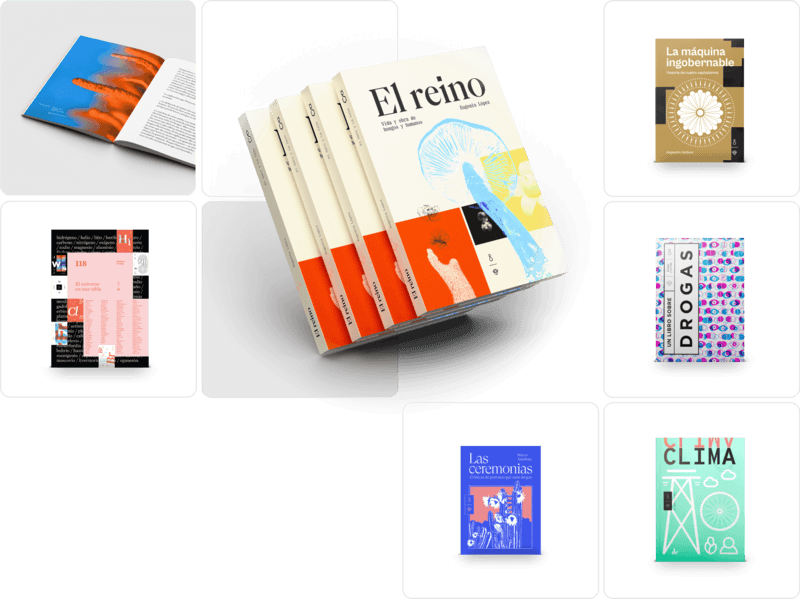Alternativas
Encontré un perfil de Facebook con la imagen de una alegoría de la Madre Tierra, acompañada por una frase en hindi y palabras como consciente, ciclos y fertilidad natural, junto a la foto de una chica embarazada haciendo meditación. Envié un mensaje. A los pocos días estaba sentada frente a Analía, la chica de la foto, en los sillones desvencijados de un garaje devenido living, en una casa enorme de Villa Ortúzar. Todo olía a óleo 31. Analía, amorosa, tenía un cuerpo delicado y pequeño envuelto en varias capas de modal. Parecía rigurosa en su metier. Me ofreció mate con miel, naranja y cedrón. También me ofreció frutas orgánicas y frutos secos. Elegí una manzana.
Le conté de mis pérdidas naturales y de la desilusión del tratamiento que habíamos intentado, sin tardar en ponerme a llorar, al tiempo que ella me contaba su historia. Analía había buscado un hijo durante varios años. Con un problema en sus ovarios, y contra todo diagnóstico y pronóstico —los médicos, según dijo, le proponían un tratamiento innecesario—, quedó embarazada naturalmente. Pero su caso se diferenciaba de otros, y del mío: según me explicó, ese embarazo no había sido producto, como parecía, del azar biológico ni de 5 años de sexo sin protección, sino el resultado de un largo proceso de transformación espiritual que tenía que ver con conectar con la naturaleza, la esencia femenina, el Universo, con las plantas medicinales, practicar yoga, perdonarse y perdonar a sus ancestros (no dijo de qué). En todo caso, me explicó, su embarazo era el resultado de una fertilidad en sentido amplio, lograda a partir de estas múltiples conexiones y recorridos. Esta vida integrada incluyó la renuncia a su trabajo en una empresa que la ponía muy en piloto automático y también la práctica de una nueva forma de alimentación consciente que yo ya conocía por unos videos de YouTube. De espaldas al negocio de la medicina y al estrés, nació su hija.
Al descubrir la trampa de aquello que nos quieren hacer creer y las infinitas posibilidades que habilita el cuerpo femenino y su poder, decidió emprender y brindar acompañamiento en este camino a mujeres en el mismo proceso. Analía ofrecía algunos interrogantes y puntas para pensar: “¿Hubo abortos en tu familia? A veces nuestro cuerpo habla por quienes no hablaron antes o dice lo que nosotros callamos”; “hay que ver si uno tiene realmente el deseo y el lugar para alojar a otro ser humano, o si estamos muy ocupadas en alojarnos a nosotras mismas”.
En mi segundo o tercer encuentro, le hablé a Analía del libro The Impatient Woman’s Guide. Las estadísticas sobre edad y fertilidad le interesaron, de hecho las guardó y comenzó a usarlas como ejemplo. Sobre el método, me dijo que esas cosas no servían para nada y enfatizó un rasgo particular ni bueno ni malo que había descubierto en mí. Al venir de la universidad, para ella, yo era muy racional: “Acá veo muchas chicas así como vos, un hijo no te tiene que pasar por la cabeza, pasa por el cuerpo”. La racionalidad, la desconexión cuerpo-mente, junto con el estrés, era lo que, en su visión, atentaba contra mis embarazos y los de otras chicas como yo. Además, calcular las fechas de ovulación no era recomendable, existía el sexo fértil. Eso quería decir que cuando estás conectada de verdad con tu pareja podés tener ovulaciones espontáneas, fuera de la fecha de ovulación. Aunque esa afirmación o saber alternativo me pareció un disparate, decidí mantener una actitud abierta: uno puede no compartir ideas con gente que piensa distinto que uno y aún así entablar una relación de genuino respeto. En definitiva, yo era una usuaria activa, iba a seguir con el método de The Impatient Woman’s Guide, que no me parecía incompatible con explorar estas otras formas de conexión que mostraba Analía.
Luego de algunas charlas que yo pagaba casi lo mismo que mis sesiones de terapia, me propuso varias cosas: que conectara con mi ciclo menstrual y con lo sagrado que hay en él, que tomara clases de yoga, que cuidara plantas, que armara un altar y leyera algunos libros. Leí uno, un best seller cuyo contenido eran variaciones sobre una misma tesis: ciertas emociones o traumas, incluso ciertas personalidades, generan enfermedades. Así, la endometriosis o los pólipos o el cáncer uterino provienen de emociones no resueltas, posiblemente resultado de abusos, mala relación con las madres, abortos de una abuela y otros. A mí nada de eso me resonaba porque no tenía ni quistes en los ovarios, ni pólipos en el útero, ni cáncer ni endometriosis. Pero también porque pensaba en mi amiga Rosa, triatlonista, a quien habían operado de pólipos hacía poco y era una de las mujeres más felices y en paz con su vida que conocía. Igual, trataba de sacar algo. Aunque dudaba: la endometriosis es habitual, no tiene cura y suele comenzar alrededor de los 12 años. ¿Cómo serían estas emociones que causaban que millones de mujeres distintas, en distintos continentes y de distintas clases sociales sufrieran dolores insoportables? ¿Tendrían algo en común que justo causaba lo mismo y no otra cosa? Enseguida, recordaba la importancia de no ser tan racional y darle una oportunidad a otras formas de entender el cuerpo, porque todo pasa por algo y los occidentales siempre creemos que podemos controlar y saber todo. Y así me había ido a mí. Los orientales tienen otro modo de vincularse con el cuerpo y con la naturaleza, aunque en Japón se hubiera inventado el toyotismo. Y también el harakiri.
Conectar con mi naturaleza y conocerme era la clave de todo, pero a mí se me volvía cada vez más indescifrable porque conocerme y conectar, según Analía, tampoco parecía ser aquello que hacía cada martes en el diván de Daniela. Había un mundo de posibilidades de sanación que yo ignoraba y, a diferencia de otras donde intervenía alguien externo, acá todo el poder estaba dentro de mí. Sólo tenía que descubrirlo.
Analía sugirió revisar mi árbol genealógico. Le dije que estaba dispuesta a hacer el ejercicio, aunque yo creía que ya había trabajado mucho mis vínculos familiares en terapia. Hacía psicoanálisis desde los 19. Aparentemente, eso no alcanzaba porque muchos conflictos se instalan en el útero sin que nos demos cuenta. A Daniela le hablaba de mi incursión en este mundo alternativo, pero lo relataba tomando cierta distancia o, a veces, siendo irónica. Nunca fui clara con ella acerca de qué importancia le daba a estas teorías. Yo tampoco lo tenía claro.
Por las dudas, me puse a buscar los datos para el árbol: nombres, fechas de nacimiento, causas de muerte de mi padre, abuelos y bisabuelos. Con esa información, Analía hizo algunos números y me reveló quiénes eran mis dobles y gemelos según las fechas de nacimiento y las letras de los nombres. Mi alma gemela era mi abuela Margarita, la madre de mi madre, a quien yo le había profesado cariño pero no tenía esa devoción que sí tenían, por ejemplo, mis primas. Nunca tuve una conexión especial con mis abuelas. Mis padres no me lo inculcaron demasiado, mis abuelas eran muy viejas y tenían otros nietos, yo fui una de las últimas. A pesar de mi esfuerzo, el árbol, mi abuela, los dobles y los gemelos tampoco me resonaron mucho.
El ciclo menstrual era otra cosa a revisar, porque era la esencia de la feminidad y comunión entre mujeres. A mí no me representaba nada en especial, pero tampoco me significaba un problema: los análisis de sangre —que si te ponés a fijar siempre algo da mal— me daban bien, tenía regularidad, podía calcular las fechas y maximizar mis posibilidades de búsqueda. Analía insistía en que esto era señal de una vida sexual utilitaria, alejada del placer y la espontaneidad. Mi opinión era que sólo alguien que no ovula o que no tiene sexo puede pensar que tener sexo en las fechas de ovulación es aburrido y alejado del placer. Pero decidí no discutir ni polemizar y, en cambio, me esforcé en repensar mi ciclo menstrual y encontrarle algún otro significado trascendente.
Por entonces tenía algunos kilos de más y quise comenzar a caminar de modo sistemático. Pato, un poco a pedido mío, me regaló un cuentapasos digital. Durante los primeros días lo usé contenta, parecía un juego: a partir de 8000 pasos, se considera que una persona es activa y no sedentaria, y que el ejercicio que realiza es aceptable. Analía lo vio un día colgado de mi pantalón.
—¿Qué es eso?
Le expliqué. Se rio, mordiéndose los labios y revoleando los ojos.
—¿Qué?
—No nada… ¡vos siempre queriendo medir todo!
Además de los encuentros personales, yo asistía a un círculo de mujeres que facilitaba Analía. En mi barrio, hay círculos de mujeres de todo tipo: de mujeres gestantes, en crianza, en puerperio, en búsqueda, en espera, etcétera. Este círculo estaba conformado por otras chicas que querían ser madres y no quedaban embarazadas o habían tenido pérdidas. Todas teníamos entre 39 y 43 años. Había que llevar algo para compartir y yo me esmeraba en cocinar recetas saludables y con buenos fitonutrientes: galletitas de maní y avena sin azúcar, budín de coco sin harinas refinadas o pepas con frutos rojos. Nos sentábamos descalzas, bebíamos té de hierbas o mate con miel mientras humeaba el palo santo entre fotos de diosas hindúes y símbolos de los cuatro elementos. Antes de comenzar, hacíamos un ejercicio de respiración y relajación, de conexión con las ancestras y entre nosotras, desconocidas hasta entonces pero unidas en hermandad entre mujeres. Además de las conversaciones sobre cómo iban nuestros procesos y las anécdotas, las críticas a la reproducción asistida y a los médicos, las historias de mujeres indígenas y su poder y saberes ancestrales, se incluían algunas actividades como dibujarnos a nosotras mismas, a nuestro útero o armar un altar colectivo. Una vez hicimos un ejercicio de danzas guiadas por música de un tambor. En otra reunión, Analía propuso una actividad que me resultaba familiar: pensar una pregunta, abrir al azar la página de un libro, leer la primera frase que aparecía y ver cómo nos resonaba esa frase en función del interrogante.
Los círculos eran el espacio por excelencia en el que Analía desplegaba algunas de sus explicaciones sobre lo que nos ocurría. Una de las más sólidas tenía que ver con el estrés y sus efectos en el cuerpo. Al igual que en muchas circunstancias de la vida, cuando las mujeres deseamos demasiado, buscamos demasiado, nos alejamos de la naturaleza y del bienestar, y desatamos el mecanismo del estrés. El enemigo es, justamente, el deseo. Más aún: el deseo intenso. Así, el cuerpo, mediante su función de autopreservación de la vida que ya está en la Tierra, detecta ese desequilibrio emocional y psíquico, y anula el mecanismo de concepción. El cuerpo, para preservarnos a nosotras, nos priva de lo que más queremos, así de sabio es. Para Analía la edad no era determinante en la fertilidad: eso era una obsesión de los médicos y formaba parte de todo aquello que, como mujeres, nos había desconectado de nuestra esencia. Pero ¿cómo podía ser que en los campos de refugiados, o en sociedades en las que la mayoría de la población sufre una pobreza extrema (por caso, en la India), las mujeres viven en un estrés permanente, mal alimentadas, a veces enfermas, y quedan embarazadas igual?
Mi gran hallazgo del espacio de Analía eran las clases de yoga para la fertilidad, que eran también las primeras clases de yoga de mi vida. Ahí mis dudas se aquietaban y realmente entraba en otra dimensión gracias a la música, el aroma de los aceites, mi propio viaje mental a un templo zen, a cascadas y cañaverales de bambú. Respirar, llevar el aire a las costillas, a cada parte del cuerpo, visualizar los ovarios, detenerse en el útero, fuente creadora, canal de vida, llevarle luz blanca y amor. Cada sesión de yoga era una esperanza renovada, una conexión con el cuerpo en el que me sentía, además de relajada, poderosa y confiada. No sabía si eso era lo espiritual, pero estaba segura de que se le parecía bastante y que nunca lo había experimentado antes, al menos de ese modo. Algo pasaba en ese lugar que se me volvía mágico y algo adictivo, aunque también un poco áspero, y a veces bastante opaco. Imposible de soltar.
El tercero
Más o menos conectada, mi propia gestación llegó tres meses después de ver a Analía por primera vez, de ir al círculo, de usar el método del libro para mujeres impacientes y el cuentapasos. Me enteré de mi tercer embarazo un día antes de viajar a un congreso en Barcelona. Todo indicaba que hacerme otras preguntas, la meditación y el yoga, aun con todas las dudas, habían hecho su efecto en mi cuerpo. Le pregunté a Pato si le parecía mejor cancelar el viaje. Me dijo que no: hasta la semana 7 no íbamos a poder saber nada.
Llegué a Barcelona por la noche. Fui a cenar sola, pedí un pulpo sin hacer la conversión de euros a pesos y evité las verduras crudas por si acaso. Era primavera y estaba ideal para dar un paseo por el Poblenou, entre la brisa del Mediterráneo y los faroles. El universo parecía conspirar, al fin, a favor de mi felicidad absoluta. Tan era así que en esa caminata sentí las primeras náuseas.
Al día siguiente le envié un mensaje a Analía, contándole que estaba embarazada. “¡Guau! ¡Guau!”, me respondió. Me dijo que estuviera tranquila. Que conectara con el porotito, que todo iba a estar bien. Que no sintiera miedo porque era contraproducente. Que comiera frutos rojos para favorecer la implantación. El universo parecía, también, darle la razón a ella.
Luego del congreso me encontré con Pato y pasamos unos días de vacaciones. Era mi primera vez en París y todo lo veía recubierto por una neblina hecha de un temor que no me dejaba en paz, pero también estaba exultante y me esforzaba en sostener la versión de que todo era demasiado perfecto y que sólo era un miedo inevitable y lógico, y por qué no, miedo a que todo fuera bien. Durante los días que estuve sola en Barcelona, me había sometido a un ritual adictivo, íntimo y frenético: me hacía uno o dos test de embarazo por día, y así me fijaba si la raya del test iba aumentando en intensidad de color. Esa era la única señal que podía tener de que el embarazo seguía en curso. Pero ese método no era nada preciso y se acercaba la hora de la primera ecografía. A pesar de que tenía náuseas todo el día, y eso era una buena señal, volví a Buenos Aires muerta de miedo.
Entré al centro de diagnóstico y me senté en el sillón blanco de la sala de espera. Tenía taquicardia. En el televisor del consultorio transmitían un partido del mundial de Rusia 2018. Una chica con una panza de 7 meses sonreía, su marido le dijo algo al mío, buscando complicidad entre varones. Estaban esperando que les imprimieran la foto de su bebé. Me llamaron y pasamos. Miré la pantalla y vi el embrión. Reconocí las manchas que formaban los ojos y la silueta con forma de camarón de la que salían unas rudimentarias manitos, tal como se ve en los libros de biología. Esa imagen me devolvió un primer alivio, pero enseguida reparé en la seriedad de la médica.
—Mirá, no encuentro los latidos, vamos a probar de nuevo —dijo, mientras me volvía a untar con gel. A veces cuesta oír, nada más. Comenzó a pasarme el rodillo con gel por la panza. De un lado y del otro. Volví a ver sus ojos serios.
—Está detenido, chicos. Sí. Esto pasó hoy, o ayer, a lo sumo. Tiene las semanas de embarazo que corresponden por el tamaño, pero ya no tiene latidos. Lo siento.
—Me tengo que ir al baño ya —dije.
—Andá, me retiro un momento, vuelvo enseguida, tranquilos.
Corrí al baño, que quedaba pegado al ecógrafo, donde estaba mi ropa. Escuché a Pato darle una trompada a la pared. Su frustración y su furia enseguida me ubicaron en lo irreversible de la situación. Sentada en el inodoro, veía una película peor que las anteriores: mi amiga Clara, de mi misma edad, estaba embarazada con dos semanas de diferencia. Ella se había hecho su ecografía y estaba todo bien. El bebé de Clara iba a nacer, el mío no. Clara iba a tener una panza, yo no. Lo que quedaba para mí era, otra vez, el loop de pastillas de misoprostol, contracciones, chuchos de frío, coágulos y duelo, con el agravante de que esta vez iba a ser testigo, paso a paso, del nacimiento de otro bebé de la misma edad que el mío. Tomé mi primera decisión: desaparecer de ese lugar, de la vida de Clara y de todo embarazo ajeno. La vela que había encendido en Notre Dame días antes y todas las que había encendido con Analía para darle una oportunidad a la magia no habían podido torcer el destino de un embrión defectuoso. ¿Por qué hacía de cuenta que sí? ¿Por qué me esforzaba en ser lo que yo no era? “Bueno, basta”, me dije. No pasa nada, lo vuelvo a intentar las veces que sea necesario, total me quedo embarazada rápido. Develado el misterio. Fin de la incertidumbre: me pasó otra vez. ¿Qué sigue?
Salí del baño. Cuando logré componerme, la médica ecografista entró.
—Este bebito seguro tiene un problema genético, chicos, no es nada que hayan hecho ustedes, que dependa de ustedes. Traten de hacer una punción, así saben bien por qué pasó esto. Nada. Esto pasa, ustedes ya saben. Pero tratá de hacerte la prueba porque ya si es el tercero… No tiene por qué volver a pasarles, igual. Pero traten de hacer el estudio, tiene que ser ahora porque lo podés perder, ¿sabés?
Al salir a la calle decidí no hacer lugar a la desolación y me dediqué a gestionar turnos y órdenes médicas: ni siquiera había llegado a mi casa y ya había conseguido un sobreturno en un centro de genética para ese mismo día a las 4 de la tarde. La punción de vellosidades coriales consiste en la extracción de pequeños fragmentos de placenta con una aguja fina y algo de anestesia local, para luego analizar su contenido en un laboratorio especializado. Cuando dijeron mi apellido, del consultorio al que entraba yo para pinchar y analizar lo que ya no iba a ser mi hijo, salía una adolescente con una panza gigante y toda su familia —madre, padre, abuela, hermanas y novio— emocionados y risueños: en el mismo consultorio en el que se hacían las punciones de los embarazos detenidos, se hacían las ecografías 4D, esas con las que la gente hace imanes para la heladera o souvenirs para baby showers.
Mientras me acomodaba en la camilla, en una pantalla de 25 pulgadas colgada en la pared, vi la imagen que había quedado de la ecografía de la chica: un feto de más de 30 semanas junto a las líneas ondulantes que marcaban el ritmo del latido cardíaco. La enfermera borró la imagen, que se volvió negra. Me untaron la panza con alcohol y seguí por la misma pantalla cómo la aguja se acercaba al embrión quieto. Fue doloroso, pero rápido. Mientras me ayudaban a sentarme en la camilla, me puse a llorar y la enfermera me acarició los hombros. “Cuando te sientas bien vas a poder volver a intentar. Ahora hay que pasarla”, me dijo.
Al salir del centro de genética nos subimos a un taxi. Pato me tomó la mano y me aseguró:
—Vamos a poder.
—¿Vos me lo prometés?
—Sí. Vamos a hacer todo.
Seres
Para Analía, los abortos eran seres que pasaban por nuestra vida aunque sea por un tiempo muy corto para darnos un mensaje. Este ya era el tercer ser que quería decirme algo. ¿Qué estaban queriendo decirme? ¿Que esto no era para mí?
Unos días después de la punción fui ansiosa a buscar los resultados. Fui sola. Me atendió una médica genetista. Preguntó mis datos básicos y anotó mi edad en un papel: 40.
—¿Tercera gesta?
—¿Cómo?
—¿Es la tercera pérdida?
—Sí.
—Bueno, mirá. Te voy a mostrar. Acá tenés el resultado. Es lo esperable: tu bebé no era normal. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, él tenía una trisomía en el cromosoma 14. —Miré la fotografía que me mostraba: unos palitos color gris, más bien similares a granos de arroz largo, ordenados de a pares. Algunos más pequeños, otros más grandes u oscuros. En uno de esos pares de palitos, marcado con un círculo, había un palito más. Tres. Tenía que haber dos. Por eso mi hijo no iba a nacer. Volví a escuchar.— Esa es la división celular, a medida que la edad de la mamá aumenta, hay más posibilidades de que se dividan mal y existan trisomías.
Abrió un cajón y, sin mirar, sacó una cartulina con unos números en una planilla de Excel. Estaba plastificada, era evidente que se trataba de un material didáctico explicativo destinado a los pacientes como yo, quienes quedábamos en el primer piso y no volveríamos al de arriba, el de las ecografías 4D, el de la pantalla con latidos, movimientos y comentarios sobre tamaños de manos y pies, y fetos que se chupan el dedo.
—¿Qué iba a pasar si hubiera nacido? ¿Iba a tener muchos problemas?
—No iba a nacer, es un error cromosómico incompatible con la vida. No es como el síndrome de Down, que es la trisomía en el par 21, que es frecuente. La gente no lo sabe, pero muchos fetos con trisomía 21 se detienen, como tu bebé. Debe haber uno o dos casos registrados de nacimiento con trisomía 14 y mueren al nacer. Pero lo importante es que esto que te pasó no necesariamente te va a volver a pasar. Es azaroso, de casualidad.
En la columna 1 del Excel, alcancé a ver la fila que me correspondía por edad. 40: 1/66.
—Como ves acá, esto quiere decir que de cada 66 mamás de tu edad, una va a tener una anomalía cromosómica.
—¡Pero no es nada! —le dije—. Esto quiere decir que hay 65 mujeres de mi edad que no van a tener problemas.
—Es un riesgo muy alto.
Me di cuenta de que para los genetistas, un riesgo alto o bajo no tiene nada que ver con aquello que sucedía en mis ilusiones. Alto o bajo tiene que ver con la frecuencia en la que ocurren anomalías según edad y la cantidad de veces que el riesgo aumenta. Pero para mí, 1 en 66 era, todavía, una gran oportunidad.
Cuando volví al círculo de mujeres de Analía, las chicas recibieron la mala noticia abrazándome y llorando conmigo. Aprobaron la idea de volver a intentarlo. Analía me propuso hacer un ritual de despedida para ese ser que había vivido 10 semanas conmigo. Me desilusionó un poco, parecía que Analía se había olvidado, pero ya habíamos hecho un ritual de reconocimiento y despedida de mis dos abortos anteriores, que también eran seres. Por las dudas, acudí a la cita para hacer este nuevo ritual, omitiendo las preguntas: ¿Cuántas veces hay que despedirse? ¿Debo despedirme de todos los abortos?
En el mundo de las mujeres que perdieron embarazos, hay muchas maneras de relacionarse con los seres. Algunas los llaman angelitos o bebés estrella. Muchas se consideran madres. Yo no sabía qué sentir al respecto y aunque mi pena era grande, no me sentía una mamá estrella. Algunas veces tenía intriga acerca de cómo hubieran sido estos hijos si hubieran nacido, pero enseguida pensaba que no tenía sentido meterme en esos contrafácticos.
El ritual para sanar la pérdida consistía en una variante de un ejercicio que ya había hecho otras veces en ocasiones normales, pero Analía repetía. No sabía si era una técnica universal de rituales o si se trataba de una distracción de ella. Igual, me tendí en una colchoneta con música suave, aroma a óleo 31, cerré los ojos, me dispuse a respirar y entrar en un estado de relajación profunda guiada por su voz. El recorrido debía llevarme a un bosque al que llegaba caminando muy placentera y lentamente para luego encontrar a este ser. Debía visualizarlo, imaginarlo y abrazarlo. Había que ponerle un nombre, decirle gracias y adiós. Luego, seguir caminando por aquel bosque calmo y encontrarme a mí, de niña. Mirar a esa niña y abrazarla, para luego decirle que todo estaría bien. Al fin, abrir los ojos. Todo terminaba en mi casa, cuando enterraba una piedrita —podía ser en una maceta— para completar la despedida. Ya era mi tercera piedrita, mi tercer ritual y mi paseo relajante por el bosque imaginario número mil.
Con Pato resolvimos cambiar de obstetra. Le pedí que él también hiciera un trabajo de investigación y que usara su criterio científico. Como anestesiólogo, conocía muchos obstetras y ginecólogos. Lo apuré:
—Necesito que le pongas cabeza a esto. Conseguime al mejor. A quien vos veas trabajando y te parezca el mejor de todos y fundamentame por qué.
—Podría ser Guillermo.
—¿Por qué? ¿Quién es, qué tiene Guillermo?
—Es sólido a nivel académico, hace alto riesgo, tiene mucho hospital público encima. Es criterioso.
Fuimos a su consultorio. Guillermo tenía mi edad y me cayó bien: lo suficientemente nerd y sensible como para tratar casos como el mío. Parecía actualizado y era amable. Mientras me explicaba cosas y firmaba órdenes para actualizar estudios, lo miré y traté de imaginar si tenía cara de ser el médico que me pusiera un hijo en los brazos.
Los estudios volvieron a darme bien así que continué con mi plan. Durante los meses siguientes, seguí asistiendo al círculo de Analía y a sus clases de yoga. Seguí aplicando el método de los test de ovulación y comí mucha palta, puro omega 3 para las mitocondrias de mis óvulos. Quedé embarazada dos veces más y las dos veces se detuvieron en las primeras semanas. El último embrión tenía una trisomía en el par 16 y me lo confirmó otra genetista, en la misma oficina, mostrándome el mismo Excel plastificado.
Fin de ciclo
Después de perder mi quinto embarazo, el tercero que transitaba y relataba en el círculo de Analía, me di cuenta de que la propuesta de fertilidad natural, de sanar y de esperar que mi cuerpo respondiera a otras formas más amorosas de vincularme con él ya no tenía mucho sentido. Me relajaba, tenía sensaciones maravillosas y una confianza siempre renovada y quizás, demasiado grande. Pero lo que hacía nunca alcanzaba o había un lugar al que yo no podía llegar. Los hechos eran los hechos, y en definitiva la única evidencia era que yo seguía embarazándome y abortando.
Le mandé un mensaje diciéndole que me iba a tomar un tiempo. Me respondió que le parecía bien y que podía volver cuando quisiera. Fue un audio a las apuradas: se escuchaba, de fondo, el llanto de su hija. Dijo que me llamaba en breve para hablar más tranquilas. Nunca lo hizo.
Supe que el círculo se disolvió a los pocos días de ese último intercambio. Les comenté a las chicas mi nueva pérdida y les expliqué que me iba porque estaba demasiado triste y confundida. Nos deseamos suerte en nuestras búsquedas y en los caminos que siguiéramos. Tuve noticias de ellas varios meses después. Ambas quedaron embarazadas pero no de modo natural: lo lograron, al fin, con un tratamiento de fertilización in vitro.
Punto de viraje
Fui a lo de Guillermo a que me controlara después de la pérdida y revisó una ecografía. “Ya pasó, está todo bien”, me dijo. Eso quería decir que no tenía que hacerme un legrado. Le pregunté si, entonces, ya podía volver a buscar.
—Eh, sí… no. Bueno, pará. A ver, hablemos. Ya son cinco veces, esto no es gratis para vos. Hay otras herramientas. Está el diagnóstico genético preimplantatorio, que bueno, vos sabés lo que es, es lo que vos ya hiciste una vez.
—¿Vos decís que vuelva a intentar con tratamiento?
—Y sí… Te vas a hacer pelota si seguís así.
Le pregunté por qué. ¿Exceso de misoprostol? ¿Alguna cosa relativa al útero? ¿Le hace mal?
—No, te lo digo por lo emocional más que nada.
Ese mismo día me bajé nuevos artículos sobre diagnóstico genético preimplantatorio y sus porcentajes de eficacia en mujeres de edad materna avanzada y aborto de repetición. Releí otras estadísticas sobre edad y tratamientos de fertilidad que tenían perspectivas algo distintas de aquellas que ofrecía la Guía de la mujer impaciente. Yo ya las conocía bien, pero había elegido dejarlas en suspenso por un tiempo. Decían verdades muy importantes para mi caso: casi el 55 % de los embriones producidos in vitro de las mujeres entre 38 y 40 años tiene anomalías cromosómicas, y este porcentaje sube a 80 % o más al promediar la década de los 40. Además compré un nuevo libro en Amazon, ya no sobre cómo quedar embarazada si sos impaciente, sino sobre mi problema: el aborto de repetición. Se llamaba Coming to term. Uncovering the truth about miscarriage y el autor era un periodista científico del New York Times que había atravesado, junto a su esposa, cuatro abortos seguidos. Hizo una profunda investigación médico-periodística recorriendo todas las causas a través de los estudios disponibles y entrevistas a especialistas, las respuestas que existían y las que no. También mostraba muchos casos de parejas y distintas formas de resolución. Todo parecía decirme lo mismo. Cinco embarazos detenidos era un montón, es más, a veces me asustaba cómo había podido llegar a eso. Si bien la biología es azarosa y todo puede pasar, y aunque las estadísticas seguían indicando que tenía chances, seguía metiendo la mano en la bolsita y sacando la bola negra. Ya no parecía razonable seguir apostando a un próximo embarazo natural que fuera normal y evolutivo. Y estaba la opinión de Guillermo, que era importante para mí, pero sobre todo para Pato. No había mucho más que pensar.
Volví al consultorio de Laura. No podía creer que hubiera perdido tres embarazos más y en tan poco tiempo.
—Lo voy a hacer de nuevo, pero quiero hacer un tratamiento con 30 óvulos. —Laura puso cara de sorpresa.
—Pero ¿cuántos hijos querés tener?
—¿Los números no son que por cada diez óvulos hay uno solo normal, a mi edad?
—Sí. Más o menos… sí.
—Quiero tener mis mejores chances. ¿Me puedo ir sacando óvulos varias veces y después los sumamos a los que ya tengo?
—Como poder, se puede.
Era bastante caro, pero consideré que ninguna otra cosa en la vida me importaba más y que ese era el momento. Una semana más tarde pedí un crédito en el Banco Nación. Pato me dijo que no hacía falta, que usáramos ahorros (que en realidad eran más suyos que míos). Pero yo necesitaba sentir que ese dinero era algo que yo también podía conseguir y que tenía el total control de, al menos, un recurso. Nunca había pedido un crédito y hasta me parecía justo, una especie de deber, hacerlo para la cosa que más trascendencia podía tener en toda mi vida. Me imaginaba que me obligaba a asumir un compromiso mayor, una ilusión de seguridad de no darle explicaciones a nadie de por qué quería hacerlo de ese modo. Algo mío.
Mientras firmaba los papeles, le dije al oficial de cuentas que ese crédito era para algo muy importante. “Qué bueno, ojalá te salga”, me respondió.
30 óvulos: 10 a 1 para llegar a tres oportunidades.
La compañía secreta
El día que me hicieron la extracción de los ovocitos para el primer tratamiento, ese que yo creía que sería un trámite, en la sala de espera del quirófano había una chica. Estaba muy ansiosa, respiraba rápido. Tenía rulos negros y pesados, los ojos saltones algo perdidos y llorosos. La llamaron por su apellido y se levantó disparada: antes de atravesar la puerta vaivén se persignó y besó, con desesperación, una medalla que colgaba de su cuello. Era evidente que había estado ahí muchas veces y que, o bien no daba más, o bien estaba aún en su máxima capacidad de entrega a los intentos. Sentí una piedad infinita y enseguida me advertí a mí misma que mejor tener cuidado con ciertos sentimientos: yo estaba en el mismo lugar esperando lo mismo y una cosa muy triste que podía hacer era mentirme.
Mi recorrido también se trasladó a otros mundos y así empezó a sumar muchísimas horas de internet. Durante las madrugadas y los domingos en que Pato estaba de guardia, en sesiones non stop, fui amasando un núcleo duro de saberes y convicciones. Mi propio paradigma no estaba formado sólo por lo que había encontrado en el taller de Analía, en el diván de Daniela, en las verdades científicas de Laura o incluso en los acuerdos a los que había llegado con mi marido. Otro universo de posibilidades, recorridos e inspiración se abrió con mi investigación cualitativa: seguía blogueras, youtubers, instagramers y participaba en foros con mi seudónimo marula78. A veces contactaba a algunas foristas para conversar en privado. No distinguía entre quienes tenían el mismo problema que yo u otros parecidos: Aldonza, la youtuber mexicana que tenía endometriosis y llevaba cinco tratamientos, dos con diagnóstico genético preimplantatorio; Laura, mamaingeniera, la española que tenía baja reserva ovárica y luego de un tratamiento de fertilidad por el que nació su hijo quedó embarazada espontáneamente de mellizos; Claudia, suddenlythis, otra española que perdió un embarazo avanzado, buscaba a su segundo hijo por reproducción asistida y era experta en estudios de inmunología; Maru, la argentina que escribió un blog con su experiencia como paciente de fertilidad casi día por día; Luciana, la periodista que tuvo insuficiencia ovárica y quedó embarazada justo antes de optar por la ovodonación para tener a su segundo hijo; JennieAgg, otra periodista, inglesa, que era muy joven y había atravesado cuatro pérdidas gestacionales de primer trimestre; Rita, cercana a los 40 años, que hacía un tratamiento en la clínica Juana Crespo en Valencia, promocionada —y muchas usuarias así lo confirmaban— como la clínica de los casos imposibles.
Pasé horas viendo videos de la mismísima Juana Crespo. Tendría unos 60 años, era flaca, elegante, hipnótica, muy dura y sin pelos en la lengua. En los foros de España la amaban o la odiaban. No había términos medios con Juana, era una verdadera estrella. En un reportaje, interpelaba “el arroz sí se pasa”, a propósito de la edad en que las mujeres de hoy día están queriendo ser madres. No se entendía si esto lo decía en tono de reto, de lamento o de descripción. No obstante, invitaba a no llorar sobre la leche derramada y a confiar en la ciencia y sus herramientas. Su caballito de batalla era que, en su clínica, cada paciente recibía un tratamiento que “cosían como un traje hecho a medida”. En particular me daba esperanza un video en el que explicaba los últimos hallazgos en un congreso estadounidense de fertilidad: parecía que las abortadoras recurrentes teníamos endometrios ultrarreceptivos. Es decir: todos los embriones —aun los defectuosos— tendían a implantarse en nuestro útero, mientras que las mujeres normales tenían endometrios capaces de censar estos embriones anormales y rechazarlos, y, por ende, no se embarazaban de ellos. La ventaja, decía Juana, era que las pacientes como yo, una vez que aparecía un embrión sano, sea por concepción natural o por tratamiento (con diagnóstico genético preimplantatorio), tenían un útero bien receptivo para recibirlo. El primer día en que la vi, Laura también me había hablado de esa hipótesis que circulaba en la academia.
Claudia, Rita, Aldonza, Maru, Luciana, Jennie, Juana Crespo y las anónimas con las que intercambiaba marula78 en los foros: todas ellas conformaban un coro tan real como imaginario que me marcaba un camino con el que yo estaba absolutamente comprometida: llegar hasta el final. El final era claro y unívoco: un bebé sano en mis brazos y gestado por mí o bien, que siempre hubiera otra oportunidad para intentarlo una vez más. Nunca un punto final. Ellas eran mi mejor compañía en la cruzada y también mi mayor secreto.
En mi vida offline, Daniela y Analía tuvieron una sola cosa en común. En sus intervenciones abrían, a veces, la posibilidad de pensar que mi historia podía no tener el final que yo esperaba. Por supuesto, lo hacían desde lugares discursivos muy diferentes. Nunca las pude ni las quise escuchar. Pensar en esa alternativa me sacaba de eje y me llevaba a mi lugar más oscuro. Más oscuro, aun, que el instante posterior al no hay latidos de algún ecografista. Al menos, en esa escena había acción, movimiento, algo que hacer, próxima vez. Imaginar el día en que yo misma dijera no doy más, esto no es para mí y seguir el resto de mi vida entre gente con hijos me parecía peor que morirme. Se lo dije a Daniela en esos términos con la ilusión de hacerla desistir de ese tipo de intervenciones. Ella me respondió que, en efecto, era una alternativa que yo aún no podía pensar. Pero que el hecho de no poder pensarla no quería decir que no existiera y que no ofreciera un tipo de vida posible y que, quizás, fuera también una buena vida.
Cuando aparecían esos fantasmas volvía a aferrarme a dos cosas: el vamos a poder de Pato, y mis testimonios favoritos de internet, mujeres que habían perseverado hasta el final y lo habían conseguido después de uno, cinco, doce intentos. Es decir, que habían logrado una carrera exitosa.
Carrera
Durante mis años de estudiante, uno de los textos que más me gustó leer fue Outsiders: hacia una sociología de la desviación, de Howard Becker. Este autor desarrolla la idea de carrera: una sucesión de etapas en el curso de una vida, a través de las cuales las personas van llegando a nuevas posiciones. Cada una de estas etapas implica causalmente a la anterior y lo interesante es que estos cambios de posiciones —por ejemplo, un ascenso laboral, el inicio de un determinado consumo, la aparición de un diagnóstico— producen cambios subjetivos: tienen consecuencias en la imagen de sí mismo, en los deseos y aspiraciones propios y, también, en la imagen que proyectan los demás sobre uno. Al final del recorrido, las personas llegan a ser otra cosa, tienen una nueva identidad o categoría social y se integran a nuevos grupos de pertenencia en los que se puede estar o no a gusto, pero, en cualquier caso, con los que se comparte un código. El concepto de carrera se usa para entender todo tipo de fenómenos: cómo se llega a ser, por ejemplo, político profesional, desocupado, activista ambiental o paciente de fertilidad.
La carrera de los pacientes de fertilidad tiene muchos pasos y puntos de viraje típicos, diagnósticos típicos y soluciones típicas. No es verdad lo que decía mi gurú real e imaginaria Juana Crespo, no existen tecnologías secretas, sólo disponibles en pocos lugares del mundo, ni saberes tan exclusivos y de vanguardia que redunden en un tratamiento personalizado y único, un traje a medida.
La carrera típica es más o menos así: primero vienen los intentos naturales. Luego los tratamientos de baja complejidad, que sólo se hacen en pacientes jóvenes que reúnen ciertas condiciones. Luego, la fertilización in vitro, con o sin diagnóstico genético preimplantatorio del embrión. Adicionalmente, quizás se agreguen algunos estudios o estrategias extra (plasma rico en plaquetas, vitaminas, alguna dieta), pero que no modifican los procedimientos esenciales. Si estas técnicas fallan, puede deberse a una muy mala calidad del esperma o de los ovocitos (o son muy pocos, o no fertilizan, o no pueden formar buenos embriones) y esto último suele tener que ver con la edad de la paciente, aunque hay muchos casos de chicas jóvenes que tienen algunas patologías que afectan la calidad de sus óvulos y también necesitan tratamiento.
Cuando llega este nuevo punto de viraje en la carrera, es decir, cuando los tratamientos no funcionan luego de varios intentos, por el motivo que sea, los médicos empiezan a hablar de aquello que la enorme mayoría no quiere escuchar: ovodonación (donación de óvulos) o donación de esperma. En esa bifurcación, continuar la carrera o parar depende de lo que quieran o puedan hacer los pacientes. El rechazo a esa propuesta marca un camino, y la aceptación abre otro panorama con un nuevo vocabulario: duelo genético, donante, epigenética. A veces aparece el enojo y el sentimiento de falla, y otras, una nueva ilusión y el alivio.
En ciertos casos bastante puntuales, algunos médicos, de modo irresponsable o descuidado, no lo sé, anticipan en la primera consulta: tu caso es para ovodonación. Es que más allá de los 44 años, el porcentaje de éxito de un tratamiento con óvulos propios es demasiado bajo, explican. Los foros de tribus de fertilidad y reseñas de Google estaban plagados de relatos de mujeres indignadas denunciando a médicos y clínicas porque habían querido venderles la ovodonación en la primera consulta o antes de tiempo. En mi caso, Laura me había mencionado que esa opción existía, me habló de sus porcentajes de éxito, pero también me dijo que hasta el momento no parecía necesaria.
Mi carrera como paciente de fertilidad había empezado, paradójicamente, quedándome embarazada, y casi sin darme cuenta. Claro que enseguida ese comienzo tomó forma: me enteré de algo parecido a un diagnóstico oficial sin que mediara una palabra, al leer una orden para hacerme un estudio que me había mandado mi ginecóloga luego de perder mi segundo embarazo. Decía abortadora habitual, la categoría médica y sociológica que inauguraba mi carrera, aunque yo no sabía todavía que era el comienzo de una.
El aborto recurrente genera mucha impotencia en los pacientes pero también en los médicos, porque sus causas pueden ser múltiples y no se conocen con mucha precisión. Además pueden no ser las mismas en cada episodio: es la definición misma de mala suerte.
Lo que sí se sabe con certeza es que aumenta exponencialmente con la edad materna —porque aumenta el riesgo de anormalidades genéticas en los embriones, eso que me había dicho Laura y me confirmaban siempre las genetistas del Excel plastificado—, aunque le puede pasar a cualquiera a cualquier edad. Y la otra evidencia que llega a ser desconcertante para quienes lo sufren, sobre todo a la hora de tomar decisiones, es que el 80 % de las parejas que siguen intentando logra más tarde o más temprano un embarazo exitoso sin intervención médica. O sea, sin hacer nada. Esa es la información completa de la que me hablaba Laura. Información completa también significa que nadie sabe si ese 20 % que no lo logra nunca va a ser donde una termine cayendo.
A diferencia de otro tipo de carreras, la de los pacientes de fertilidad puede cortarse y finalizar de modo repentino en cualquier momento, contradiciendo el sentido de todo el recorrido, incluso, de lo hecho y lo dicho: cualquier pareja, de cualquier edad, en cualquier momento y aun con el peor diagnóstico, puede lograr una gestación espontánea y exitosa, sin explicación. O mejor dicho, con la explicación más obvia del mundo: es biología y funciona así, aunque parezca impredecible y caprichoso. ¿Acaso no conocemos miles de historias de parejas que tuvieron hijos a pesar de haber sido desahuciadas por los médicos? Los relatos de estas mujeres y de estos casos, perfectamente posibles, parecen refutar la evidencia y demostrar que los médicos se equivocan y que la naturaleza los toma por sorpresa, que tienen intereses creados en que la gente se sienta incapaz o que la ciencia es muy imprecisa y la naturaleza muy sabia. Es el tipo de casos de los que se valía Analía. Ella misma era el ejemplo y por eso mostraba que el discurso médico generaba heridas emocionales a través de sus miradas hostiles: es violento que te digan que tu cuerpo no sirve.
Analía mostraba en sus páginas web mujeres de más de 40 que con un verdadero trabajo de integración y/o sanación se quedaban embarazadas. Eso sí, ni yo ni las otras chicas del círculo figurábamos como ejemplo de nada. Pero la verdad es que no se trataba sólo de Analía: yo misma tenía mi colección de casos refutadores de la estadística médica, como mi tía Ñata, madre a los 47 años; mi mamá, que fue madre a los veintis y a sus 39 me tuvo a mí; y mi propia abuela, madre a los 42. A mis ancestras las saqué a relucir durante mucho tiempo con su fertilidad asombrosa, hasta que fui consciente de que yo no tenía esa herencia alojada en el útero y no iba a poder ser como ellas.
Punto para Analía: es cierto, los médicos suelen no tener tacto para tirarte por la cara lo mal que vienen tus óvulos, tu útero, tus espermatozoides, por causa de tu edad, tu peso, tus valores de laboratorio. Punto para el negocio de la medicina: al menos te dicen cuáles son tus chances reales y estas no son un caso que nadie imaginaba ni un testimonio, sino los casos que fueron en función de los que no fueron. Aproximadamente, sólo el 30 % de los tratamientos de fertilidad con óvulos propios termina con un recién nacido, y si se calcula por edad, después de los 40 años este porcentaje baja a un 12 % o menos. Es decir: junto con la violencia de decirte que tu cuerpo no sirve (como decía Analía), te dicen que es muy posible que, si querés llegar a buen puerto, necesites varios intentos. La chica de 44 que se relajó en las playas de Buzios y después de 9 meses parió mellizos rozagantes puede existir, pero a la mayoría no le va a pasar eso. Después uno se maneja como quiere con los caminos del autoengaño para tomar decisiones o para inventarse retrospectivamente una historia heroica de uno mismo si cayó en el caso positivo: es así como una meiosis adecuada deviene en logro personal.
Veía mucho esa versión en algunas mujeres que habían tenido embarazos exitosos a edad avanzada y no podía dejar de contrastarlo con la humildad de mi familia: cuando mi tía Ñata quedó embarazada de su último hijo, a sus 47 años, todos estaban preocupados y mis primas fueron caminando a Luján para pedirle a la Virgen que todo saliera bien. También entendí por qué los relatos sobre el nacimiento de mi primo tenían un tono tan festivo. No era porque había nacido un varón después de cuatro mujeres. Mi primo nació en 1980, no existían las ecografías de rutina ni los análisis genéticos. La pista de que todo iba bien sólo era la consulta con el obstetra: los latidos cardíacos, medir la panza y alguna maniobra exploratoria manual. Para los pacientes y sus familias, quizás sólo quedaba pensar en positivo y, en la mía, la fe en la Virgen de Luján o en Santa Rosa de Lima.
Al igual que en otras cuestiones vitales, la fertilidad es un espacio ideal para cultivar la ilusión de que uno puede ser la excepción, el caso favorable, y creer que se tienen chances especiales que no son las de la mayoría y que, además, eso se puede adquirir haciendo alguna cosa distinta. Así se venden cursos, métodos de alimentación alternativa, círculos, invitaciones a creer y a crear, a forjarse destinos únicos. Y es verdad, todos podemos estar en los extremos de la campana de Gauss, pero lo más probable es que estemos en el centro de la curva y que nadie pueda asegurarnos de antemano dónde vamos a caer.
Yo empecé mi carrera creyendo que mi problema era especial, que yo era una excepción, una paciente que iba a una clínica de fertilidad aunque no lo necesitara para quedarse embarazada, que venía de una familia de mujeres hiperfértiles, una rareza. Pero fueron cabiéndome, una por una, todas las generales de la ley.
Estigmas
Mientras se acumularon los test de embarazo positivos y las ecografías sin latidos, con Pato fuimos encerrándonos en nuestra casa, en nuestra vida juntos que, en medio de la incertidumbre y la frustración, seguía siendo feliz aunque no fuéramos felices. Nos divertíamos con el gato, hacíamos viajes románticos y hasta compramos una casa.
Nuestro problema dejó de ser íntimo: uno puede ocultar que está buscando un hijo y no lo consigue. Pero perder tantos embarazos seguidos empezó a ser inocultable: hay que explicar por qué no vas a trabajar, por qué estás en cama, por qué tenés que hacerte estudios, por qué estás triste y, por la fuerza, tu deseo y tu problema quedan expuestos a la vista de todos. Y el mundo responde: a veces con palabras cariñosas y llenas de afecto; otras, con datos y experiencias propias muy útiles; y otras, con todos los prejuicios y estigmas posibles, aun viniendo de personas con la mejor intención, o sin intención de hacer daño pero con un talento enorme para hacerlo. Una vez hablaba con la esposa de un colega de Pato, madre de dos niños divinos, sobre las pérdidas y lo difícil que se estaba poniendo todo. Mientras le daba la teta al más chiquito, deslizó: “Sí, es terrible lo que les toca… encima estas cosas van destruyendo la pareja”. Me quedé atónita. Le contesté que no, que todo lo contrario, que a nosotros nos había unido. O sea: ¿además de tener un problema biológico para concretar tu mayor deseo, encima estarías condenado a perder a tu pareja por decantación de la propia desgracia? También me pasó que una conocida me dijera: “Ay, cuando vi lo que te estaba pasando a vos, me re apuré para ponerme a buscar”. Mi problema parecía resultar muy útil a la humanidad y la gente consideraba muy adecuado notificarme de eso.
El otro comentario muy aceptado y celebrado socialmente era el clásico: “Y si tantas ganas tienen de ser padres, ¿por qué no adoptan? Yo adoptaría”. Este tenía, además, una interpelación moral bastante acusatoria que me sacaba de quicio porque yo ya la conocía muy bien, y también conocía con qué tipo de costura estaba confeccionada esa sospecha. Sugerirle adoptar a gente que está atravesando un problema biológico para tener un hijo presupone varias cosas. En primer lugar, que la adopción es un mecanismo de asignación de hijos para gente con problemas biológicos y no una manera de formar o ampliar una familia que está abierta a cualquier persona capaz de brindar amor y refugio, con o sin la biología a favor. También presupone que a quienes tenemos un problema biológico para concebir o para que nuestros hijos lleguen a término, nos corresponden obligaciones especiales de las que el resto de las personas están eximidas, como por ejemplo, tener clarísimo el deseo de tener un hijo y, además, que ese deseo tenga un formato correcto, unívoco y moralmente intachable. Yo quería —y me lo pedía todo el cuerpo— un bebé que creciera en mi panza, parirlo, llevar a término un proceso biológico que hasta ahora había acabado siempre en una hemorragia en el baño de mi casa. Podía hacerlo. Y si no, no quería nada: no quería un hijo con todo lo que eso implica. Y no le debía explicaciones a nadie por tener ese deseo y por no tener otros.
Pero no se trataba sólo de las cosas más o menos crueles que los otros decían, con o sin intención, sentidas o lanzadas al aire sin pensar. A pesar de creer que nuestro refugio estaba bien pertrechado, bastaba una reunión, un anuncio de embarazo o una foto con una incipiente pancita en las redes sociales de algún conocido para desplomarnos, de nuevo, en cualquier contexto: Pato dio de baja su cuenta de Facebook por esa razón. Además, él anestesiaba embarazadas y participaba de la llegada al mundo de bebés saludables recibidos por parejas felices a las que tenía que felicitar casi todos los días. En general no le daba importancia, pero había días o situaciones especiales en que sí, por ejemplo, cuando se trataba de parejas que tenían nuestra edad o una historia parecida. A veces, estas historias le daban ánimo, a veces, temor.
Detrás de cada noticia de un embarazo o nacimiento, venía la envidia y el resentimiento, y enseguida la culpa por no poder alegrarnos y compartir la felicidad con gente querida. El resentimiento, el miedo, la angustia y la culpa: un verdadero combo del infierno. Determinamos que, si nuestra vida iba a ser así, íbamos a preservarnos y a pasarla de la mejor manera posible. Mejor solos. Y me aferré al mensaje de una psicóloga random de YouTube a propósito de cómo afrontar la noticia de un embarazo ajeno, porque sí, también googleaba qué hacer con eso: “La envidia y el malestar son normales porque te rememoran lo que no tenés y azuzan los fantasmas de no alcanzarlo nunca. Esto que te pasa hoy no va durar para siempre”, decía.
No sabíamos cuándo, pero en algún momento, de alguna manera, esa vida se iba a terminar.
Como sugería Daniela.
La ruta de la boludez
Cuando mi mejor amiga se enfermó de cáncer, no me agarró desprevenida en algunos asuntos. Yo estaba con ella cuando recibió los resultados de la biopsia: la acompañé para que no fuera sola, pero daba por descontado un resultado de falsa alarma, así que fui dispuesta a ir a buscar el sobre a modo de trámite menor para que pasáramos enseguida a hacer mis pavadas favoritas, como tomar un chai latte con budín de banana para mí y un pan de queso para ella, porque ese era el plan para hacer con una amiga a la que el resultado le iba a dar negativo. Como ella es cirujana y opera pacientes oncológicos, cuando llegué dos minutos tarde y la encontré llorando con el sobre abierto y el papel temblando en sus manos, no me quedaron dudas de lo que decía ese papel, ni de que ella sabía cuáles eran las derivas de todo eso.
Además de maldecir para siempre la esquina de Paraguay y Azcuénaga, me puse a pensar qué cosas podía hacer yo de verdad por ella, algo que fuera útil y valioso y que no fuera un genérico acompañar. Ese año no paraba de empeorar, y aunque su enfermedad e incertidumbre eran algo realmente difícil y nodal, y al lado de lo que decía ese sobre mi problema quedaba reducido a una circunstancia, yo no podía dejar de sentir que algo teníamos en común: el azar de las células que se dividen mal para cagarnos la vida. El problema de Natalia era grande y consideré imperioso no empeorarlo. Así que en función de mi experiencia, se me ocurrió una idea que me parecía muy sencilla pero fundamental. Me propuse no decirle nunca, jamás, alguna explicación o sentencia motivacional o de autoayuda o de los lugares comunes que conforman la colección destemplada de fórmulas que suelen recibir las personas con cáncer, del estilo es el estrés en el que vivimos o las emociones que no pudimos sacar afuera enferman o tenés que ser fuerte para lo que sigue o tenés que estar positiva para dar pelea y otros sinsentidos varios. Identificar ese veneno, combatirlo. Me puse a investigar sobre aspectos técnicos de lo que ella tenía para no decir boludeces y para estar informada de los eventuales hechos concretos que implicaba el tratamiento o el desarrollo de la enfermedad. Me hice experta en detectar ciertos vocabularios y en disuadir cualquier atisbo propio, de ella o ajeno que tuviera alguna vinculación con lo que yo llamaba la ruta de la boludez.
Así que cuando ella me decía que tenía miedo, yo le decía que sí, que yo también tendría y que era una mierda el presente, que sólo quedaba pensar que iba a pasar rápido y que el año que viene ya iba a tener unos 12 centímetros de pelo, porque el pelo crece a razón de un centímetro por mes. También planificamos viajes (que jamás hicimos) a la Virgen del Cerro en Salta o al padre Ignacio en Rosario porque no nos iba a venir mal a ninguna de las dos.
Proyección
Antes de iniciar mi segundo tratamiento, mi segundo intento con mis pretendidos 30 óvulos con los que me obsesioné, fuimos a ver a un urólogo para que revisara unos estudios de Pato. Su consultorio particular quedaba en otra clínica de fertilidad, un edificio parecido a la clínica de Laura. Estábamos en la sala de espera y no había mucha gente. Vi entrar a una pareja espigada y elegante, muy regios los dos y, obviamente, me detuve a mirar la ropa de la mujer. Ambos pasaban los 50 años. Reconocí su acento: eran uruguayos, uruguayos chetos. Hablaron con la recepcionista acerca del horario del barco y de algún contratiempo que habían tenido con el pago con sus tarjetas de crédito. Logré escuchar que era su primera consulta. Traté de imaginar las razones por las que habían ido a una clínica en Buenos Aires y no en Montevideo, donde seguramente habría las mismas tecnologías que aquí, los médicos harían sus fellows en lugares parecidos, actualizándose con la misma bibliografía y trabajando con las mismas empresas proveedoras. Quizás lo hacían porque era más barato, pero según había escuchado, los honorarios para extranjeros eran en dólares. Quizás seguían el consejo de algún amigo que había obtenido un resultado exitoso y los impulsó a consultar en una clínica en Buenos Aires. Me preguntaba cuál sería su historia: si ya tenían hijos y ahora habían formado una nueva pareja y querían uno juntos, si no tenían hijos y arrastraban una carrera larga de fracasos y frustraciones previas, o si quizás era una inocente primera consulta, en la que escucharían cuáles eran sus posibilidades de tener un hijo a los 50 años. Y por supuesto, también me pregunté dónde iba a estar yo a esa edad.
Dijes
No pude llegar a 30 óvulos en total, llegué a 27: casi. Algunos estaban congelados desde hacía dos años. Todos fueron fertilizados y se convirtieron en tres embriones (blastos) a los que biopsiaron y analizaron. Veinte días más tarde, recibí un mensaje de Laura: “¡Buenas noticias!” y, adjunto, un PDF. Lo abrí. En otro cuadro de Excel, decía que de los tres embriones, dos tenían 46 cromosomas (o sea, eran normales) y eran XX: femeninos. El tercero, con una anomalía, era un XY, varón. Cada uno de los embriones normales, según el laboratorio, tenía alrededor de un 60 % de posibilidades de generar un embarazo. Dos oportunidades.
Llegó la pandemia y todo se canceló, así que tuve que esperar. Seis meses más tarde, entré al quirófano de la clínica. Hacía frío y estaba iluminado con luz tenue. La vi a Laura terminando de cambiarse para hacer la transferencia y apareció una chica con un ambo, una carpeta y una cofia con dibujitos. Se presentó como la bióloga y me preguntó mis datos. Recité mi nombre y mi número de documento, que ella cotejó con unos papeles. Mientras, yo le miraba fijo los dos dijes que colgaban de su cuello: dos nenitos dorados, esos que usan las madres. Con un tono algo solemne, me dijo:
—Te vamos a poner un embrión y el otro va a quedar guardado.
—¿Se descongeló bien? —pregunté.
—Sí, sí, la calidad se mantuvo.
Y se fue. Supe que era mi última vez en ese quirófano.
Un mes más tarde, Laura me mostró en la pantalla del ecógrafo de su consultorio un embrión con latidos y frecuencia cardíaca normal. Me arrebató el celular y le sacó fotos. Filmó. “Es que no sé si va a nacer, no me quiero ilusionar”, le dije. Pero ella estaba segura: “¡Va a nacer!”.
Me hizo ecografías en su consultorio por tres semanas más, una vez por semana. Me dijo que era un protocolo especial para pacientes con aborto recurrente. En la última cita, me preguntó si teníamos el nombre elegido y me dio el alta: el embarazo era evolutivo y tenía que seguir con el control médico de cualquier embarazada.
—¿Tenés obstetra?
—Sí, tengo.
Ese mismo día hicimos dos cosas: yo busqué una artesana platera en Instagram y me mandé a hacer mi propio dije, como el que tenía la embrióloga. Pato le mandó un mensaje a Guillermo pidiéndole un sobreturno:
Mari está embarazada, nueve semanas ya. Fue con tratamiento, 46 XX.
Peinados nuevos
En la semana 35 de mi embarazo, un laboratorio mostró que me habían subido unas enzimas hepáticas. Algunos días después me empezó a doler el costado derecho y supe que era para ir a la guardia. El tensiómetro marcó 150 de sistólica y 100 de diastólica y lo siguiente que escuché fue: “No hay más margen, nace ya, afuera esa placenta, ¡se viene!”, en un tono más alegre que alarmado. Pregunté si no podíamos esperar un poco, si realmente no quedaba otra, aunque sin mucha convicción porque sabía que la respuesta tenía que ver con los riesgos de un combo muy bien documentado en la obstetricia (las enzimas hepáticas, la presión, el dolor en el lado derecho) al que mejor no conjurar ni tentar. El monitoreo estaba perfecto, así que de las mejillas a los pies me fue bajando un calor más de decepción que de miedo y acepté que había hecho de todo y recorrido mucho, que así iban a ser las cosas, que hasta ahí pude llegar: “Que por lo menos no vaya a neo”, me dejé como resto.
Intentaba componerme en el baño mientras me ataba la bata blanca con pintitas azules tipo ponchito para entrar a la cirugía y digería que mi embarazo se iba a terminar de golpe, con una cesárea de urgencia, apenas una semana antes de llegar a término, cuando me miré la panza por última vez y me despedí, con la certeza de que eran también mis últimos minutos con el cuerpo más hermoso que jamás tuve. Mi mente fundió a negro y se desplazó a otra galaxia, una que estaba hecha de una aleación de pánico, de una intuición incómoda y de un veneno tan específico como innecesario que tenía esta fórmula: yo no me merecía esto.
En menos de una hora, Guillermo sacó de mi panza una bebita que tardó en llorar. Me la mostró y dijo:
—¡Mirá quién está acá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! —le acarició los piecitos y le contó los dedos.
Y entonces vi un bebé con vida.
—¿Está bien? ¿Está bien? Pero ¿está bien? ¡Es hermosa! — grité.
Jamás me imaginé que iba a ser tan hermosa. La pusieron en mi pecho. La acariciamos, la besé y se la llevaron rápido a neo. La intuición que había tenido minutos antes se materializó: algo no estaba bien con su respiración. Se solucionó enseguida y yo no vi nada, pero Pato, que estaba a su lado, pasó los peores minutos de su vida.
Los protocolos de la pandemia ordenaban que yo tenía que tener un PCR negativo para entrar a neo, y no lo tenía porque nada estaba programado, así que íbamos a estar separadas hasta que llegaran los resultados del hisopado que me hicieron en el momento.
Pasé las siguientes 24 horas en trance, mirando el techo de mi habitación totalmente resignada y confundida. No entendía, o no podía entender, si estaba todo bien o si estaba todo mal y nadie me quería decir. Pato sí podía ir, así que me mostraba fotos de ella, que estaba sin tubos, con un chupete, en unas sabanitas de broderie que me parecieron muy coquetas para un sanatorio, más un pañalcito diminuto con personajes de Toy Story. Finalmente, sí, estaba todo bien, pero a mí todavía me costaba creerlo. La que no estaba bien era yo.
No puedo recordar quién, pero alguien de la clínica se lamentó de que estuviéramos separadas y yo sentí bronca, un pensamiento instintivo: ¿quién dice y da por obvio que estar separadas es una pena? Maldije todo lo que había leído o me había llegado acerca de la importancia fundamental y determinante del contacto piel a piel las primeras 24 horas de vida. Cosas de gente sana, delicatessen de quien nunca tuvo un problema serio. En mi viaje mental, que seguía proyectándose en el techo de la clínica, resolví que si algo había aprendido en tantos años de estudio era que ninguna circunstancia, por más biológica y animal que fuera, puede ni siquiera arañar la subjetividad y el bienestar de un ser humano que es amado y tiene toda una vida por delante, que es pura potencia y posibilidad. Y así iba a ser con mi hija. Por favor, ni se va a dar cuenta, qué le puede importar que un par de horas esté yo, el padre o una enfermera, mientras esté viva, alimentada y sana. Quizás fue el único pensamiento sensato y lúcido que tuve en esas horas.
Yo deseaba una sola cosa: por favor, que me baje la presión. ¿Quién la va a cuidar si me pasa algo? Que me baje la presión. ¿En qué me metí, por qué hice todo esto? ¿Y si esto no era para mí? Yo quería una panza. ¿Creí que era joda? Que me baje la presión. Lloré con las enfermeras cada vez que venían a tomarme la presión y no me bajaba. Le lloré a una obstetra de guardia que me dijo que yo no tenía la culpa de estar hipertensa, que ella misma había hablado con los cardiólogos y que ellos no estaban preocupados por mí. Mi marido, que en otra vida no tan lejana fue cardiólogo, me insistía con que si realmente hubiera estado muy mal, me habrían llevado a terapia intensiva o puesto una bomba de infusión. Vino Guillermo, me habló un rato de la vida, de que el dolor postcirugía también tenía algo que ver con los registros de hipertensión y, como no logró convencerme, me dijo: “A ver, te la voy a tomar yo”, mientras me distraía. Logró que me diera un poco menos, aunque no tan bajo como yo quería. Me aseguró que no me iba a pasar nada, que él no tenía miedo por mí. Pero yo seguí llorando cuando se fue. Una puericultora me trajo un sacaleche y me pareció un lujo, un acto surgido de la estratósfera en ese contexto. ¿A quién le puede importar la leche con 180 de sistólica? A mí no.
A pocos metros, en una cunita, había una recién nacida. Esperándome. Casi no la conocía, pero tuve una certeza que me rescató: yo estaba segura de que ella me estaba dando tiempo para que pudiera recuperarme y prepararme para empezar mi nueva vida. La llegada al mundo de mi hija no fue un acto de entrega mío, fue al revés: ella me esperaba y ella me iba a recibir a mí.
Me llamó la jefa de neo a la habitación, preguntó mi nombre y a mí se me paralizó el corazón. Sólo quería decirme que ya estaba el PCR: covid negativo. Ya podía ir.
Mi encuentro definitivo con ella fue 24 horas más tarde de su nacimiento, cuando una enfermera la depositó en mis brazos. Alguien de neo le había peinado sus cabellitos —aún pegoteados de líquido amniótico— con una rayita al costado. La miré en detalle. Era mínima y blandita. Se mordía el labio inferior y traía puesto un osito con pintitas que yo misma había lavado a mano con jabón blanco. Me esfumé en la bomba atómica que acababa de explotar, que arrasó con todo lo conocido y me voló para siempre a un planeta del amor infinito del que no quisiera volver jamás.
No cambiaría nada del nacimiento de mi hija.