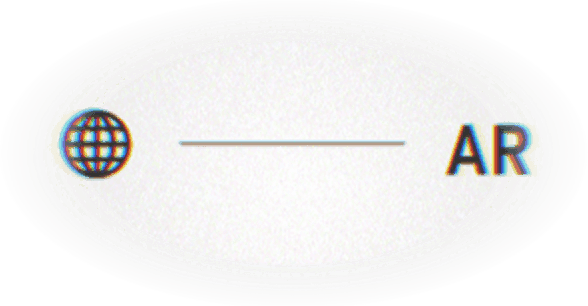Verónica se entera del cumpleaños de Julia casi por casualidad, cuando la acompaña a hacer el refuerzo trimestral a una de las Salas de Alimentación Parenteral y, mientras la mira rellenar el formulario de ingreso, ve su fecha de nacimiento. Se sorprende tratando de guardar el día en su memoria, como hacía antes, y se sorprende, de nuevo, cuando piensa en la posibilidad de organizar un festejo. Se acuerda, automáticamente, del último cumpleaños que organizó, el de otra Julia, su hija. En esa oportunidad, Verónica había forrado con afiche blanco tres cajas de distintos tamaños, que después apiló y pintó para construir una torta de utilería. Pedro compró velas y Marina hizo una tarjeta con cartulinas, que decoró con papel glasé y marcadores. En la parte del frente, con letra imprenta y los trazos infantiles muy entrecortados, escribió "JULIA" y después dibujó a su hermana al lado de una cama enorme.
Verónica se acuerda de cómo ese día, a las nueve de la mañana, ya había abierto las ventanas del cuarto de su hija más grande. Puso música en el living, lo suficientemente alto como para que pudiese escucharse en toda la casa, y colgó globos de colores por todas partes. En determinado momento, Marina le presentó la tarjeta a Julia con orgullo creador y Pedro ordenó las velas arriba de la torta de cartón, una al lado de la otra, y las prendió. Entre los tres cantaron, entonces, una versión más acelerada del feliz cumpleaños porque Marina, ansiosa por llegar a la parte de los deseos, se apuraba. Cuando la canción terminó, todos aplaudieron y Julia se inclinó sobre las velas, pero el aire que era capaz de soplar no le alcanzó para apagarlas. En un arranque de emoción, Marina completó la tarea y pidió que volvieran a prenderlas una vez más. “¡Otra vez, otra vez!”, dijo sin darse cuenta.
Ahora, mientras esperan que las atiendan en la Sala, Verónica aprieta las manos arrugando el papel del formulario y siente que es necesario reemplazar ese recuerdo con otro: crear algo nuevo y sin peso. Repite para adentro el día del cumpleaños de su vecina como una entonación, como intentando que ocupe toda su mente y borre todos los demás días que también significan algo. A los pocos minutos, la recepcionista las hace pasar y les entrega los análisis de sangre de Julia. Tiene bajo, sobre todo, el hierro, la vitamina C y el colesterol. Las enfermeras la sientan rápido en una silla ergonómica y preparan el suero. Cuando la pinchan, Julia apenas hace una mueca —la boca se le pone rígida en los bordes, los ojos se le cierran un poco—, que ni siquiera podría considerarse de dolor. Se recuesta contra el respaldo de la silla y cierra los ojos, mientras el suero decanta, gotea y se le mete en la sangre. El alimento la seda, como una caricia esperada, y se duerme.
El lunes Verónica se despierta temprano porque tiene un turno con Mariano, su psiquiatra del Centro de Bienestar. Es importante que lo vea porque después de la muerte de los perros estuvo teniendo sueños con los bordes demasiado filosos, demasiado parecidos al pasado, a su peor versión. Las pastillas pierden efecto o se parecen a la enfermedad del recuerdo. ¿De qué le sirve dormir si no puede dejar de soñar?
Camina lo más rápido que puede y abre las puertas del Centro, vidriadas y enormes. Del otro lado, un olor ácido y marino la recibe, y automáticamente se lleva una mano a la boca, a la nariz, en un intento por volverlo algo más opaco. Sobre el mostrador alguien pegó una hoja blanca que dice “Todas las actividades suspendidas”, y a su alrededor los empleados pasan trapos húmedos —remojados en desinfectante— por el piso, que está lleno de bolsas plásticas y negras, desbordadas con pilas de peces muertos. Amanecieron adentro del Centro, le dicen, y nadie sabe cómo hicieron para meterlos o de dónde vinieron. Verónica lo sabe bien. Los peces muertos son, apenas, la continuidad de otros peces anteriores: algo que se venía gestando en la oscuridad.
La oscuridad es terreno fértil para muchas cosas. Ciertas historias, algunas apariciones. La de los peces anteriores, por ejemplo. Al principio, eran dibujos azules que flotaban en las paredes de los edificios municipales. Con el tiempo, sin embargo, se extendieron sobre el resto de la ciudad. Puentes, plazas, monumentos: las líneas de cada dibujo chorreaban un poco para abajo, en hilos, por efecto de la gravedad. Habían sido hechos con rapidez, durante la noche, una vez que empezaron las primeras intervenciones. Alegoría: los peces tampoco tienen buena memoria.
La Cadena Nacional, en su momento, no mencionó nada acerca de los dibujos. Se convencieron de que una imagen presente nunca sería un símbolo. Ahora, la noticia se expande rápido. Aparentemente fue un hecho repetido, difícil de esconder. Un cardumen por cada Centro de Bienestar. Más tarde, cuando los saquen a la vereda con el resto de la basura, su olor ácido y marino invadirá las calles.
Mientras espera la llegada de Mariano, Verónica mira los peces muertos. Las cabezas y las colas plateadas sobresalen de las bolsas plásticas. Su idioma mudo es el de los ahogados, pero el silencio siempre dijo algo.
Lo más difícil es comprar los maniquíes. Son pocos los negocios de ropa que quedan y la mayoría ya no exhibe lo que vende. A través de una de sus compañeras del Centro, Verónica consigue el contacto de una mujer que solía importarlos antes de que se dispararan los índices y que todavía guarda, en un galpón, restos de mercadería. El miércoles a la mañana la visita. El lugar es grande y sus pasos hacen eco mientras lo recorre y selecciona cada muñeco de forma individual. Lo único que tiene en cuenta, a la hora de elegirlos, es la necesidad de variedad: cuanto más distintos, mejor. No quiere que la fiesta de Julia se parezca a la reunión de hermanos que ya no tiene.
Al final, se lleva un total de trece muñecos y alquila una camioneta para poder transportarlos. El precio de la nafta, sin embargo, es caro, y los cupones digitales que da el gobierno no le sirven. Los sueños que estuvo teniendo mutan, de repente, para convertirse en algo valioso: paga con pastillas, rojas, que ya no puede tomar. Cuando el hombre de la camioneta llega al galpón, Verónica le da un frasco naranja. Él la mira con cierta desconfianza que bien podría ser miedo, pero no dice nada. Verónica reconoce el gesto, híbrido, y trata de pensar en dónde lo vio por última vez. La cara de Marina, en los pasillos del PH, se asoma desde algún rincón de su mente y se expande como un elástico. Las facciones infantiles se deforman y se parece a su hermana, otra vez.
Mientras tanto, el hombre abre el frasco y vacía todo el contenido sobre la guantera de su camioneta. Cuenta con un dedo, que señala las pastillas mientras va repitiendo los números en voz baja: cinco, trece, veintidós. Después, levanta una y la sostiene con cuidado, la examina a contraluz buscando cierta densidad específica en el rojo, la marca de la fidelidad. Cuando la encuentra, se lleva la mano a la boca: traga. No debería, porque las pastillas rojas dan sueño, pero ya es tarde para advertirle sobre algo que seguramente conoce. Con ayuda de la mujer, entre los tres, apilan los muñecos en la parte de atrás de la camioneta y los atan con sogas.
Más tarde, cuando llegan al edificio, el hombre deja a Verónica en la vereda y ella sube los maniquíes hasta la terraza, sola y en tandas. En el camino se cruza con algunos vecinos, pero ninguno le presta demasiada atención. El mundo de ahora: la gente es inesperada todo el tiempo, y eso es la tranquilidad. Cuando termina de subir los muñecos, los viste con su ropa. Los adorna con elementos de cotillón y los acomoda en grupos de tres o cuatro. Algunos quedan sentados sobre sillas, otros parados contra la pared. A cada uno le pega un vaso plástico en la mano derecha, que llena con agua para la parte final, la del brindis. Después, organiza la mesa.
Hace varios días compró imitaciones de comidas clásicas, que empezaron a usarse como escenografía para decorar las cocinas. Se divirtió eligiendo, especialmente, todo lo que ya no puede comer. Ahora, llena bandejas con frutas, sánguches de miga y empanadas. Para la torta, eligió un cheesecake de maracuyá hecho con una especie de silicona blanda y anaranjada que tiembla cuando lo reacomoda sobre la mesa. Se olvidó del año de nacimiento de Julia, así que en vez de las velas numeradas eligió varias de las más comunes. Más velas, en faroles de cerámica blanca, iluminan la terraza desparramados por el piso. Cuando todo está listo, baja hasta el departamento de Julia.
—Feliz cumpleaños —le dice mientras le tapa los ojos con un pañuelo de flores y la lleva de la mano hasta el ascensor.
Arriba, por los parlantes, suena una canción de carnaval carioca en comunión con los sombreros y los collares hawaianos que tienen puestos los maniquíes. Julia los mira en silencio, con cierto temor, pero después sonríe lento y suelta una carcajada, como encantada. Su risa es un estallido sonoro entre la música, que se apaga cuando se corta la luz. Otra luz, la de las velas, se proyecta entonces con más intensidad sobre el ambiente y algunas sombras se estiran sobre las caras de los muñecos. Mientras pasean por la terraza, Verónica se los presenta a Julia, uno por uno: Gladys, Carola, Lucio. Todos tienen un nombre y una historia, que ella improvisa ya más entrenada en el arte de usar la ficción para confundir al mundo.
Más tarde, Julia se sienta en la punta de la mesa, al lado de dos maniquíes. Llena su plato con comida falsa que después se lleva a la boca. La muerde y a veces también la chupa. Cuando llega el momento de la torta, Verónica canta y aplaude sola mientras Julia mira las velas concentrada, piensa deseos y los enumera con la mano derecha. Uno, dos, tres: sopla. Verónica vuelve a aplaudir y entonces sirve café de filtro (1,45 T) y galletitas de coco (0,59 T), guardadas en una caja de cartón abajo de la mesa. También sirve las frutas plásticas, que Julia acaricia con la mano mientras toma el café y, de vez en cuando, vuelve a reírse. Tiene puesto un sombrero amarillo fluorescente que le robó al maniquí sentado a su lado y uno de los collares hawaianos ernredado en el brazo izquierdo, subiéndole de la muñeca hasta el codo. Parece alegre, y la alegría es un gesto tan novedoso en ella, que la convierte en alguien levemente familiar, alguien que Verónica podría haber conocido, o que conoció hace mucho tiempo y de quien solamente guarda alguna imagen aislada, algo salido de otra vida.
Cuando vuelve la luz, la música se reanuda en el mismo lugar en el que se interrumpió hace casi dos horas, como si la fiesta no hubiera ocurrido, todavía.
Existen distintas formas de tener hambre. Mientras miro las bolsas del supermercado, desparramadas sobre el piso de la cocina, pienso en eso y en que la costumbre no me deja nunca comprar lo que necesito, solamente. Acumulo, en el bajo mesada, paquetes de cosas que nadie va a abrir y a la noche abro los cajones de madera para asegurarme de que siguen ahí. El hambre es un mecanismo más complejo, ahora, pero para vos sigue siendo una escena particular: te pregunté, una vez, por las fiestas cuando eras chico.
“Algunas fueron lindas, pero otras…”, me dijiste mientras clavabas los ojos a lo lejos. Mirabas las baldosas del piso y por eso no te diste cuenta de que yo te miraba a vos. Esperamos y de repente juntaste mucho aire. Me contaste, después, sobre una navidad y sobre la pena de tu mamá cuando se olvidó la carne en el horno prendido. Había estado buscando a tu hermano en lo de los vecinos y, cuando volvió de la calle, el olor a quemado ya se había desparramado por toda la casa.
Tu hermano esa noche no volvió. Te pregunté dónde estaba, pero no sabías y no supiste. Tu vida siempre estuvo llena de agujeros como esos y, cuando tratabas de armar el rompecabezas del tiempo, la foto que construías quedaba incompleta. Entonces empezabas a inventar. “Fabulero”, decía Mamá, y se reía de vos.
Verónica estira la mano por la piel de su panza, tirante, y su estómago hace el ruido de un animal que es muy nuevo en el mundo —tal vez un gato— y fue abandonado durante la noche en una caja. Las paredes de cartón son altas y por eso no puede salir, tiene que esperar a que alguien pase caminando y lo encuentre, su vida depende de eso. Piensa en tomar pastillas para dormir, las pocas que le quedaron, pero enseguida descarta la idea: los sueños la persiguen, todavía.
Al final, no pudo encontrarse con Mariano. La aparición de los peces muertos en el Centro terminó cancelando su sesión y tuvieron que reprogramarla. Su estómago hace otro ruido, un reproche más. En la mesa de luz, adentro del primer cajón, el cuaderno verde reposa en la oscuridad con los números del día y son demasiados. En su mente, aparecen siempre de color amarillo radiactivo: el equilibrio entre la vida y la muerte es una suma delicada. Con cuidado, Verónica arrastra de nuevo su mano, desde la panza hasta las costillas de su costado izquierdo. Siente los lugares donde la carne se hunde, donde empieza el vacío.
Cuando eran chicas, con Lena compraban revistas para hacer tests. “Aventurera, relajada, generosa: descubrí tu tipo de personalidad”. Algunas venían con posters de algún actor o cantante y todas tenían publicidades de ropa. Las modelos eran pálidas y sus ojos oscuros parecían enormes en las caras angulosas. Heroin chic. La belleza estaba llena de puntas afiladas. Cuando estaban solas, Verónica y Lena se paraban en frente de los espejos y se apretaban el cuerpo en todos los lugares que les molestaban. Ahora, le parece que aquellas imágenes que se proyectaban en las páginas de las revistas adolescentes se adueñaron del mundo: los ojos enormes de hambre, los cuerpos alargados. Las personas se van hundiendo sobre sí mismas y es una forma lenta de desaparecer. Sus movimientos son mucho más pausados, también, y en la calle Verónica las mira casi arrastrarse de un lugar a otro. Fatiga muscular, nutrición insuficiente.
Con resignación, se levanta y camina hasta la cocina. Llena una botella de agua fría y se la toma entera, para engañarse. Su estómago hace otro ruido más, pero el resto del edificio está en silencio. Se pregunta qué estará haciendo Julia y decide ir a buscarla. Se pone un par de jeans que encuentra tirados en el piso y una polera que cuelga sobre el respaldo del sillón y que no es suya. Acerca la nariz a la tela y respira. Cuando sale al pasillo, apenas da cuatro pasos y toca tres veces la puerta del departamento de al lado, tres golpes secos que retumban en la oscuridad. Espera. Al minuto, Julia aparece. Las luces de las velas de su casa le iluminan el pelo castaño, que se llena de reflejos rojizos cuando se mueve para dejarla pasar, como las brasas de un fuego justo antes de apagarse. A pesar del calor, tiene puestos unos pantalones de polar y un buzo verde claro que le queda demasiado grande. Verónica camina hasta el sillón y se sienta, dobla las piernas contra el pecho y las esconde abajo de una frazada, mientras espera a que Julia caliente agua y la sirva en tazas.
—¿Querés que le ponga un sobre de azúcar (1,03 T) a la tuya? —le pregunta mientras inclina la pava y el movimiento deja al descubierto sus muñecas frágiles, salpicadas con manchas azules. Deberían empezar a desvanecerse dentro de poco, si todo sale bien, pero Verónica no quiere pensar en eso. Tampoco quiere pensar en la tos que le invadió el cuerpo hace varios días por un resfrío, en la forma en que se sacude cuando fuma y camina al mismo tiempo y que se parece tanto al pasado.
—Hoy ya no puedo.
Julia agrega un sobre en su propia taza y lo revuelve para que se disuelva. Después camina hasta el sillón. Esconde sus propias piernas al lado de las de Verónica, juntan calor entre las dos mientras toman el agua de a sorbos cortos y pausados. Hablan sobre el misterio de los peces muertos. Una semana después de haber llenado los Centros de Bienestar, aparecieron también enfrente del congreso empalados por la boca, en estacas de madera ordenadas en tres filas de quince y una de trece. Cincuenta y ocho: el ahogado.
Cuando terminan de tomar el agua caliente, Julia apoya las tazas vacías en una mesa redonda y pintada de amarillo que tiene al lado del sillón. El movimiento vuelve a descubrir sus muñecas y Verónica estira su mano derecha, pasa el dedo índice sobre la piel azulada de Julia, dibuja formas acuáticas que podrían ser peces. Julia, casi al mismo tiempo, cierra su mano libre sobre la polera que Verónica tiene puesta pero que es suya. Mientras inspecciona la tela y la reconoce, sus ojos enormes se vuelven frágiles, como un animal abandonado.