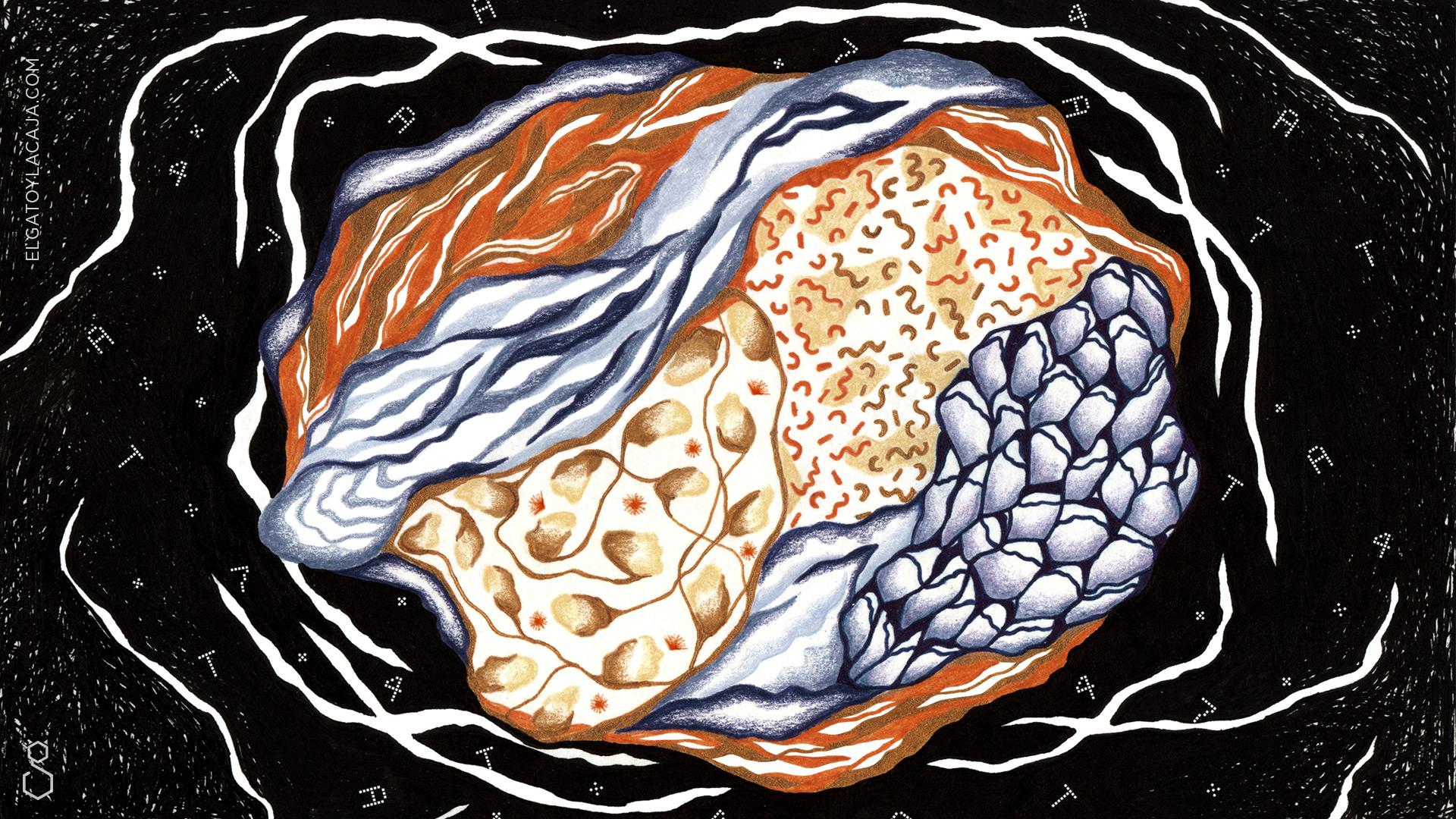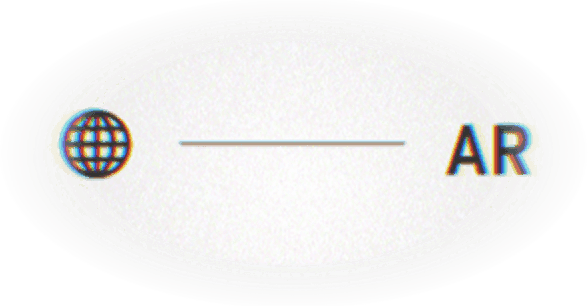– No hay que buscarle tres pies al gato – decía Treviranus, blandiendo un imperioso cigarro-. Todos sabemos que el Tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien, para robarlos, habrá penetrado por aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado; el ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece?
– Posible, pero no interesante -respondió Lönnrot-. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis.
Borges, “La muerte y la brújula”.
No sabés muy bien por qué, tal vez por los dos dólares que te ofrecieron, tal vez por amor a la ciencia, más probablemente porque viste entrar a unx flacx que está buenísimx y ahora te querés pegar un cxrchxzx, pero de repente te encontrás participando en un experimento en el laboratorio que parece ser un simple juego lógico y te sentís un gil por lo que te cuesta resolverlo. Es así: te ponen cuatro cartas sobre la mesa y te dicen que están impresas de un lado con una letra y del otro con un número; del lado que vos ves, una tiene una letra A, otra una letra T, otra un número 4 y la otra un número 7. Te dicen que tenés que verificar si una regla se cumple dando vuelta dos cartas. La regla es: si hay una A de un lado, del otro lado tiene que haber un 4. ¿Cuáles girás?
Tomate quince segundos para pensar antes de seguir leyendo.
Si sos más o menos normal (cosa que dudo porque estás leyendo el blog de estos pibes), es altamente probable que hayas pensado que si el A y el 4 son las cartas relevantes para la regla, deberíamos dar vuelta la A y el 4. Pero fíjate qué pasa si hacés eso: das vuelta la carta A y del otro lado hay un 4. Perfecto, por ahora se cumple todo y fue una buena decisión elegir esa carta, porque si del otro lado estaba el 7 se comprobaba que la regla no se cumplía. Ahora das vuelta el 4 y del otro lado está la letra T. Entonces pensás que se violó la regla, te sentís un crack y ya estás por tirarle a una presa que sabés perfectamente que está dos puntos por arriba tuyo. Pero refrená tus impulsos. Porque lo que te dice la regla es que si hay una A de un lado, del otro tiene que haber un 4, pero NO que si hay un cuatro de un lado tiene necesariamente que haber una A del otro. Dar vuelta el 4 fue inútil, porque hubiera lo que hubiera del otro lado, no era relevante para mi regla. Si había una A no me decía nada, y tampoco si había una T. Porque en realidad, lo que me importa es qué hay detrás del 7: sólo si damos vuelta el 7 y vemos que del otro lado hay una A, podemos decir que la regla se incumplió y si hay una T, que se cumplió. Independientemente de lo que haya detrás del 4.
El tipo de regla que nos dieron para verificar (“Si A, entonces 4”, que tiene la forma lógica típica: “Si p, entonces q”) se demuestra falsa solamente en el caso en el que se da “A” y no se da “4”; para comprobar, entonces, si se cumple o no, tenemos que dar vuelta el caso en que se da “A”, para ver si del otro está “4”; y el caso en que no se da “4” (o sea, el “7”) para ver si del otro lado aparece “A”. Planteado así, parece una gilada, pero resolver este problema nos cuesta una bocha: estadísticamente, el 90 % de las personas la pifian. ¿Cómo podemos ser tan malos para resolver problemas tan simples y transitar exitosamente este valle de lágrimas que es la lucha por la supervivencia?
La perspectiva es deprimente y vos te vas cabizbajx, sintiéndote un/a gil/a. Unos años después te invitan de nuevo a otro experimento, en el que caés porque está la misma persona que está buena, donde te plantean otro problema/o. Ya te olvidaste de lo que pasó hace cuatro años. Esta vez, un flaco acaba de sacar el registro y va a salir con una chica; el viejo le presta el auto por primera vez pero bajo la siguiente condición: “Te presto el auto, pero me lo devolvés limpito (esto es: después de hacer lo que tengas que hacer, me lo llevás al costado de Chacarita que por 50 pesos -una ganga, si lo comparás con lo que sale un telo- lo dejan impecable)”. Lo que tenés que verificar, como en el caso anterior, es si se cumple la regla que pone el viejo, y para eso tenés que dar vuelta dos cartas que representan situaciones posibles para ver qué hay del otro lado.

La regla es estructuralmente idéntica a la del primer experimento lógico (“si p, entonces q”), pero estoy seguro de que en esta te resultó muchísimo más simple: lo que tenés que ver es qué pasa del otro lado de “presta el auto” (p) y qué pasa del otro lado de “no lleva el auto al lavadero” (no q). Porque si no se lo prestan no está comprometido a llevar el auto al lavadero y si lleva el auto al lavadero el acuerdo se cumpliría independientemente de que se lo hayan o no se lo hayan prestado.
De acuerdo a lo que se verificó estadísticamente, en este tipo de problemas más o menos tres de cada cuatro personas dan la respuesta correcta, por más que sea, desde el punto de vista lógico, idéntico al anterior. ¿Por qué lo hacemos mayoritariamente mal en el primer caso y mayoritariamente bien en el segundo? ¿Qué es lo que cambia entre uno y el otro? Todo se vuelve más loco cuando se verifica que no es simplemente una cuestión de grados de abstracción: en todos los experimentos que se hacen, que son una bocha, cuando se plantea un caso de “si p, entonces q” en el que NO hay involucrado un acuerdo social entre partes (del tipo: “si vos hacés esto, te comprometés a hacer esto otro”), la gente pifia casi en su totalidad. Y esto se verifica en diversas culturas (entre estudiantes de secundario belgas y entre amazonas ecuatorianos, por ejemplo) y diversas edades (desde los tres años en adelante).
Hay muchísimas explicaciones posibles, como siempre, pero a mí me parece interesante, al menos a efectos exploratorios, la de una pareja que trabaja en la Universidad de California: Leda Cosmides y Jon Tooby. La propuesta de estos tipos, que usan los experimentos del tipo 1 y 2 como puntapié inicial pero que llevan todo muchísimo más allá, se convirtió rápidamente en la piedra fundacional de la psicología evolucionista, una rama muy pero muy joven que ya cuenta con cientos de estudios interesantísimos y que lo que intenta hacer, básicamente, es combinar los conocimientos que tenemos sobre la psicología humana con los que tenemos sobre la selección natural y la teoría de la evolución.
Los que trabajan dentro de este campo proponen dejar por un rato de pensar la mente con categorías creadas ad hoc, que no presentan evidencia de tener consistencia empírica, e incorporarla dentro del conjunto de los rasgos de nuestra especie pasibles de ser estudiados desde una perspectiva biológica y evolucionista. Esto no significa limitarse a la anatomía o el funcionamiento del cerebro: así como la postura erguida o el pulgar oponible pueden explicarse porque, al ser convenientes para la supervivencia, fueron seleccionados naturalmente, existen formas de pensar que pueden ser innatas y pueden haber sido seleccionadas en el último par de millones de años de evolución homínida. Hasta hace poco, dice Cosmides, se pensaba la inteligencia como una capacidad abstracta de razonar correctamente sobre más o menos cualquier cosa, una especie de caja de herramientas lógica que funcionaba, independientemente del contenido al que se aplicara, con un mismo programa metodológico. Esta idea, sin embargo, no resultó demasiado explicativa y existen evidencias de que, más que un programa general de razonamiento, la mente está compuesta por pequeños programitas específicos (módulos) capaces de procesar información y resolver problemas concretos de una manera híper-precisa y rápida.
La teoría modular de la mente es evolucionista en tanto supone que estos programitas neurocognitivos habrían sido seleccionados naturalmente, desde que empezamos a caminar en tarlipes al este del Valle del Rift hasta hoy, por ser extraordinariamente convenientes para nuestra supervivencia. Uno de ellos, el que explicaría por qué nos resulta tan fácil resolver el segundo experimento y tan difícil el primero, es el que Cosmides y Tooby llaman cheater detection module, o “módulo de detección de tramposos”. Este módulo, cuando se pone en funcionamiento, recibe como datos las representaciones de quienes intervienen en un contrato social (en el caso que puse de ejemplo, el padre y el hijo) y arroja rápidamente, como conclusión, quién es de fiar y quién no. Si una persona se beneficia por una acción por la que se comprometió a dar algo a cambio y todavía no dio ese algo, la mente de quienes lo observan lo cataloga como un chanta en potencia y lo somete a un escrutinio más minucioso; si finalmente incumple de manera definitiva con la promesa, se lo relega o se desconfía de él para siguientes intercambios. Así, el módulo de detección de tramposos sería un complemento esencial de la estrategia del tit for tat, aquella que resulta la más sensata para explicar los orígenes de la cooperación entre individuos que no solamente no comparten genes sino que son capaces de hacer trampa o traicionar un pacto. y que se basa en dar basado en lo que recibís.
En sociedades que necesitaran de la cooperación y la reciprocidad para sobrevivir, como fue el caso entre los pequeños y relativamente estables grupos cazadores-recolectores del Pleistoceno, aquellos individuos que poseyeran innatamente este módulo capaz de detectar rápidamente las violaciones de un contrato social se verían favorecidos y tendrían más posibilidades de sobrevivir y de transmitirlo a su progenie. A su vez, las sociedades que contaran con más individuos con este módulo desarrollado, tendrían mejores índices de cooperación y de reciprocidad y, por lo tanto, mayores aptitudes para evitar ser morfados por los amiguitos de los animales a los que se acabaran de morfar. De esas sociedades y esos individuos, después de millones de años, mucho bardo, cruzadas, holocaustos, guerras mundiales y Ricardo Fort, provenimos nosotros, que mantenemos el módulo intacto porque sigue siendo fundamental para determinar si conviene o no conviene confiar en el amigo que mira raro a tu novia.
Llegado este punto, una objeción resulta obvia: la idea de que exista un módulo innato de detección de tramposos resulta apresurada porque el hecho de que el razonamiento funcione bien en los experimentos de tipo 2 y no en los de tipo 1 no garantiza que vengamos programados con esta manera de pensar desde el nacimiento. Tranquilamente podríamos haber aprendido este tipo de inferencias porque en la vida estamos acostumbrados a usarlas en el ámbito moral y no tanto en situaciones descriptivas. Para verificar la innatez harían falta, por ejemplo, más experimentos (dificilísimos de diseñar, por cierto) para ver si esta capacidad está, aunque sea de manera incipiente, en bebés muy muy muy chiquitos.
Así y todo, los trabajos de Cosmides y Tooby -que llevan más de treinta años de refinamiento, de bancarse críticas y de responder a ellas convincentemente y con elegancia- tienen tres cosas que me parecen esenciales para el desarrollo del pensamiento científico: originalidad, una hipótesis muy interesante y la voluntad y humildad de explorar si están o no diciendo una boludéz. El hecho de que el progreso de la ciencia no sea lineal exige, muchas veces, que los investigadores se la jueguen y salten al vacío, como hizo Copérnico hace más de medio milenio, sin tener idea de lo que hay debajo. Que se unten contra el suelo o que caigan impecables cual rusa olímpica depende de los caprichos de una realidad pudorosa que se nos muestra en cuotas cuando la presionamos en los laboratorios pero, sobre todo, en nuestras cabezas.