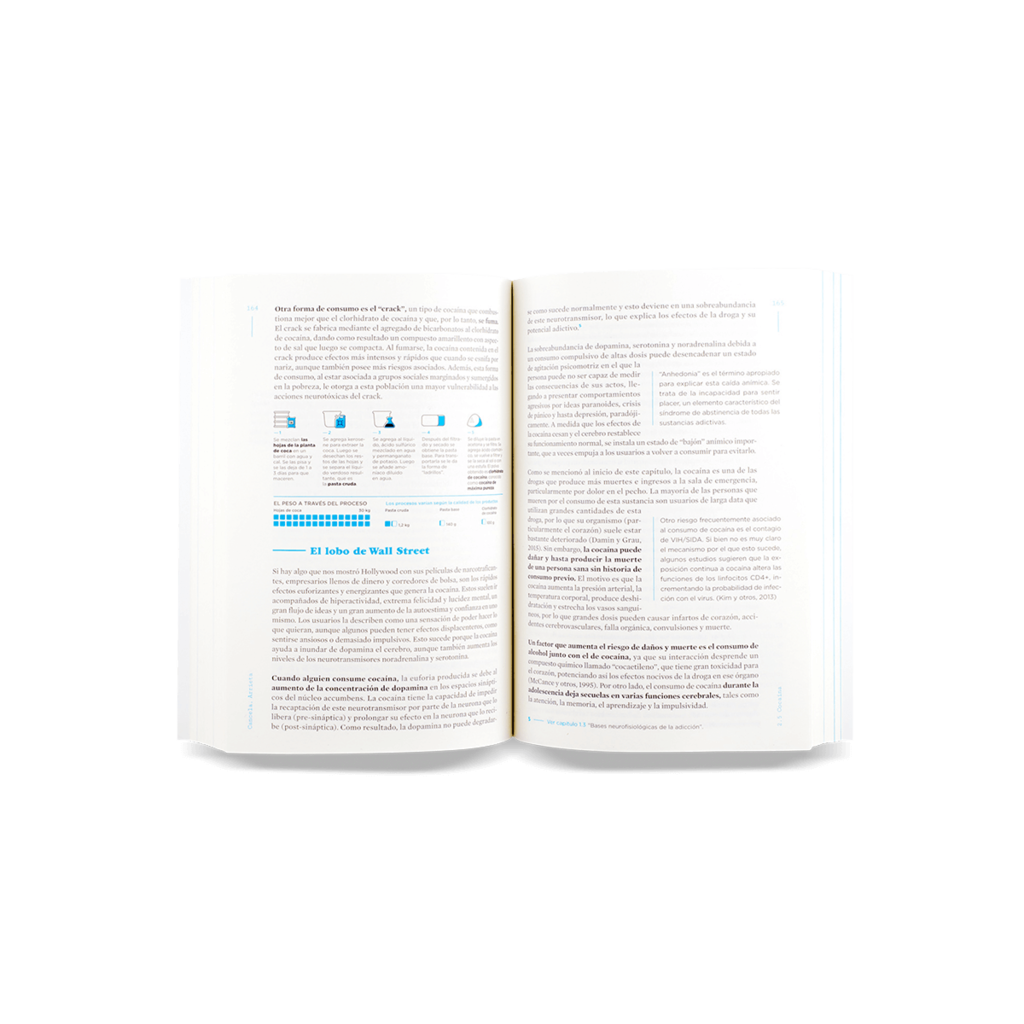Historia de lo prohibido
Que “las drogas” hoy sean sustancias prohibidas y perseguidas resulta para muchos sumamente lógico e indiscutible. Casi una obviedad. Son dañinas, enferman y, según informan los medios de comunicación, el grueso de las autoridades políticas y gran parte de la comunidad académica, constituyen un “flagelo” que debemos derrotar.
Aun cuando hoy se presenta como estrategia dominante y consolidada, el prohibicionismo es, en realidad, un concepto que tiene un poco más de cien años de antigüedad, que ha despertado distintos grados de adhesión y que, actualmente, se encuentra en estado de reconsideración. Para empezar a comprender este enfoque, es necesario saber que hablar de la prohibición obliga a hacer referencia al papel que la política estadounidense desarrolló en torno a la cuestión del uso de drogas, primero en términos internos y luego en la agenda internacional.
La expresión “prohibicionismo” hace referencia a una serie de ideas desde las cuales se establecen normas, reglas y sanciones en pos de resguardar y cuidar un determinado estilo de vida en lo privado y en lo social, que se considera bueno, verdadero y hasta puro. No por nada la prohibición fue históricamente una de las herramientas más poderosas en las distintas expresiones del puritanismo religioso de raíz sobre todo protestante. El origen de la expresión “prohibicionismo” en referencia al tema de las drogas se relaciona con los años en los cuales Estados Unidos estuvo bajo la llamada “Volstead Act” (1919-1933), conocida por nosotros como “Ley Seca” o “Ley de la Prohibición”, época en que se consideró ilegal la producción, distribución y venta de alcohol en el territorio estadounidense.
Históricamente, las drogas han sido una preocupación y un desafío para todas las sociedades modernas y sus gobiernos, los cuales han buscado controlarlas de alguna u otra manera. Por eso es errado señalar a
Isaac Campos, en su libro sobre la marihuana, Home Grown (2012), propone el concepto de “enigma psicoactivo” para romper con la creencia tan divulgada de que las drogas fueron prohibidas sólo por razones farmacológicas, es decir, por su potencial daño a la salud.
Estados Unidos como el “inventor de la prohibición”, aunque debemos reconocer que ha jugado un papel decisivo en la instalación del “enfoque prohibicionista” en los países occidentales a través de su influencia en organismos internacionales rectores en políticas públicas sobre drogas. La razón de esta preocupación por el control de las sustancias no responde sólo a argumentos sanitaristas. De hecho, el argumento de la “salud” es una fundamentación más bien reciente, con la que se respaldan posiciones de políticas restrictivas respecto al uso de drogas.
En realidad, los orígenes de la restricción sobre usos de sustancias psicoactivas son ante todo étnicos, sociales y políticos. Las raíces históricas más profundas de la prohibición del consumo de drogas en la modernidad se encontraron primeramente en el terreno de la etnofobia. Luego, las razones se constituyeron basándose en argumentos morales y de seguridad, y por último se instaló el discurso sanitario. Como en todo tema social, las transiciones no fueron muy claras ni marcadas, conviviendo a veces varias de estas razones en un mismo momento y lugar. Actualmente, por ejemplo, el discurso sanitario está en continua tensión con el discurso asegurativo.
El historiador Antonio Escohotado afirma en el primer volumen de su monumental Historia de las Drogas (1989) que la cruzada contra estas a inicios de la Edad Moderna no está emparentada con la química ni la salud, sino que tiene explicaciones más acabadas en los paradigmas religiosos de la comprensión de estas prácticas, a las cuales se calificaba antiguamente como “recursos del demonio”. Tomando como ejemplo la marihuana, se observa cómo en América su uso social y ritual logró su instalación hacia el siglo XVIII. Como era utilizada sobre todo por nativos, curanderos, esclavos y sectores marginales, cargaba con una mirada de desprecio por parte de sectores sociales posicionados y ligados al poder (Mansilla y Beltrán, 2014). En esta misma línea, en la actual ciudad de Río de Janeiro (Brasil), a mediados del siglo XIX fumar pango (marihuana) era multado. Las razones no eran otras que las de intentar desalentar prácticas consideradas denigrantes por estar ligadas a esclavos que habían ingresado, varios años antes, semillas de cannabis provenientes de Angola (África). En Argentina sucedió algo similar ya que, si bien la prohibición legal de la marihuana fue posterior, en el siglo XIX fumarla era considerado, por la sociedad dominante de descendencia europea, “cosa de negros”, justamente porque fue esa población la que ingresó a nuestro país la práctica de su consumo fumado, vía Brasil.
Diversos historiadores hacen referencia a cómo las colonias españolas de la “Nueva España” intentaron regular el consumo de marihuana y también del mascado de hojas de coca en el marco de una estrategia de colonización cultural (Marín Gutiérrez, 2003; Campos, 2012). Queda claro, entonces, que es errado señalar a Estados Unidos como “inventor” del prohibicionismo. Lo que sí hizo ese país fue tomar medidas ya existentes en otras naciones, resignificarlas y poner el tema en la agenda política del mundo occidental.
En 1875, en San Francisco (Estados Unidos), se prohibió por primera vez el uso del opio en jóvenes de clase media. Las fumatas se realizaban en casas frecuentadas y generalmente regentadas por personas de origen chino y también por personajes de los bajos fondos de la ciudad (Davenport-Hines, 2001). Los chinos no gozaban de buena reputación en Norteamérica y la práctica del consumo de opio era entendida por la alta sociedad estadounidense como una amenaza a la moral juvenil. De la misma manera que el rechazo a las prácticas de consumo de opio de los orientales aumentó la xenofobia de los norteamericanos sobre esta población, la costumbre de fumar marihuana por parte de los mexicanos contribuyó a que se ganaran el rechazo de la población sajona de aquel país. En el caso de la marihuana, esta ingresó al territorio traída por grupos sociales tan necesarios para el desarrollo económico de la nación como estigmatizados étnicamente: la introdujeron inmigrantes mexicanos a través de Texas y Nuevo México, y por la costa del Golfo la difundieron las comunidades aborígenes de la región. En un primer momento, el rechazo era de orden “estético”. Se desaprobaban estas costumbres, tan diferentes a las del pueblo de origen anglosajón, porque se temía que su poder seductor sobre la juventud degenerara una raza y estilo de vida que había que conservar.
Como afirma el historiador inglés Richard Davenport-Hines, el desprecio por el fumador extranjero de marihuana y opio se asemejaba, en un principio, al que los citadinos latinoamericanos y europeizados de hoy pueden sentir por el coya coquero. En el caso de la prohibición de la cocaína, por ejemplo, los negros norteamericanos ocuparon un lugar central. En el
imaginario estadounidense, el miedo a negros cocainizados abusando sexualmente de sus mujeres blancas acentuó el racismo (Ibídem).
Con el paso de unos pocos años, el rechazo originalmente estético derivó en la esfera de lo ético y, con cortos pasos, se cristalizó en el enfoque prohibicionista que conocemos hoy. La primera jugada de avance de la política imperialista estadounidense fue en 1898, cuando puso las Islas Filipinas bajo su control al quitárselas a los españoles (Vanaik, 2011). En ese entonces, las Filipinas padecían de un altísimo consumo de opio, ya que los españoles habían lucrado con licencias para venderlo cuando controlaban las islas. La intervención se propuso ejemplificar el modelo de una sociedad “libre de drogas” erradicando los puntos de venta de opio y sus fumaderos “por resultar repugnantes para las costumbres y principios del gobierno norteamericano” (Escohotado, 1989; Davenport-Hines, 2001). Pero el intento de prohibirlo paradójicamente aumentó su uso, por lo que un grupo impulsó volver a la regulación como en la época de los españoles. Ante el intento de retornar a las licencias de venta, el obispo filipino de la iglesia anglicana Charles Henry Brent escribió una carta al presidente Theodore “Teddy” Roosevelt para instarlo a que se opusiera a dicha iniciativa. Allí se lee “[E]l opio nunca será nutritivo, señor presidente, mientras que el alcohol tiene un alto nivel de calorías”. Roosevelt fue convencido por el obispo, pero sobre todo por un electorado de casi treinta millones de norteamericanos que se oponían a ese tipo de prácticas. La discusión sobre qué era la drogadicción dio el puntapié inicial a un tipo de pensamiento polarizado “blanco-negro” o “bueno-malo” sobre el consumidor de sustancias, que terminó traduciéndose en el diseño de políticas públicas signadas por la estigmatización y persecución de los consumidores.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, Inglaterra fue el principal productor de opio en las Indias Orientales. Su interés era preservar e incrementar el comercio de la droga, pero el gobierno chino buscaba restringirlo por los graves problemas de Salud Pública que estaba ocasionando. China se convirtió así en una molestia para el contrabando anglosajón. Los ingleses reaccionaron a la resistencia del gobierno chino, obviamente, sobre la base de los beneficios económicos que implicaba la venta de opio a ese inmenso mercado. Por esta razón, junto con otros países europeos, Inglaterra impulsó la Guerra del Opio, dando origen a un tipo de “guerra a favor de las drogas”, al mismo tiempo que China sufría la primera epidemia de consumo de drogas tal como la podemos definir en la modernidad. Su producción, distribución y patrón de consumo dejaron de estar asociados a rituales religiosos, o regulados por pautas culturales como hasta ese entonces, y pasaron a estar configurados por intereses lucrativos y variables capitalistas. El opio era una mercancía a defender por su rédito económico y la población era un potencial mercado a conquistar. Había nacido el “narcotráfico moderno” como lo conocemos hoy, en algún sentido “inventado” en ese contexto histórico por los ingleses, y había surgido un nuevo patrón de consumo estimulado por la presión de los intereses ligados a la oferta económica.
La preocupación por el opio y el crecimiento de su sucedáneo, la morfina; el avance del puritanismo norteamericano como reacción a prácticas socioculturales de grupos extranjeros; la mirada descalificadora del descendiente europeo en América hacia los nativos e inmigrantes asiáticos, latinos y negros, asociada a la estigmatización de sus prácticas de consumo de sustancias psicoactivas;
Los ingleses lucraron abiertamente con el opio, los españoles lo regularon con impuestos y luego los estadounidenses lo prohibieron. Así surgió lo que cien años después se definiría como la “guerra contra el narcotráfico”. Hoy, el prefijo “narco” engloba de alguna manera todas las drogas ilegales, aun estimulantes como la cocaína, la cual, por definición, es todo lo contrario a un narcótico.
la culpabilización de “las drogas” como el origen de males sociales como el delito y la atribución de su capacidad de “degenerar la raza blanca”; la construcción de una opinión pública adversa fogoneada por la prensa; el discurso político de que los “narcóticos” son la causa principal de los problemas sociales modernos y, por supuesto, los daños a la salud observados en los consumidores crónicos estuvieron entre el conglomerado de factores que ayudaron a instalar con fuerza la idea de la prohibición. Como resultado de esta sumatoria, el
La guerra de los cien años
Debería ya aparecer de manera clara que el origen y desarrollo de la prohibición no se explica únicamente desde los efectos del uso de sustancias psicoactivas en la salud, sino que estamos frente a un fenómeno sociocultural muchísimo más complejo. Todos estos factores descriptos −más otros obviados en este relato− pusieron en marcha a partir de inicios del siglo XX estrategias de control y prohibición de drogas que dieron origen a lo que hoy llamamos “prohibicionismo”. En 1909 se llevó a cabo en Shanghái (China) la primera Conferencia Internacional sobre el Opio, presidida por el obispo de Filipinas, Charles Henry Brent (el mismo que impulsó que Estados Unidos fijara por primera vez en la agenda internacional una postura prohibicionista sobre las drogas, fundada en cuestiones morales y culturales). Si bien esta conferencia no se tradujo en ningún instrumento legal específico, sí fijó las bases para la llamada “Convención Internacional del Opio”, firmada en La Haya (Países Bajos) en 1912, que constituyó el primer acuerdo internacional entre Estados con el fin de regular el comercio de estupefacientes y restringir su uso a los fines científicos y/o médicos.
Para 1912, en Estados Unidos seguía avanzando una cruzada contra las drogas en general. Fumar tabaco en público estaba prohibido en doce estados y pronto alcanzaría a veintiocho. El argumento seguía siendo una mezcla de preocupación moral, religiosa y cultural sobre todo: “El cigarrillo es destructivo para el alma y para las costumbres: la lucha contra el tabaco es una lucha por la civilización”. Por otro lado, las prohibiciones sobre el alcohol basadas en el puritanismo crecían poco a poco hasta plasmarse en la Ley Seca en 1919. En ese momento, los médicos y la industria farmacéutica eran, de manera indiscutible, los únicos autorizados para suministrar cocaína y opiáceos en dosis terapéuticas y se entendía esto como una obviedad. En diciembre de 1914, se dictó en Estados Unidos una ley clave en esta historia, que marcaría el camino de la institucionalización del enfoque prohibicionista: la Ley Harrison. Esta ley seguía el precepto de Brent en el sentido de que cualquier uso “no médico” de drogas era de naturaleza inmoral, estipulaba un impuesto para toda la cadena de producción y venta de sustancias como el opio y la cocaína, y un registro de quienes las consumían, confeccionado por los profesionales de la salud que las suministraban. Esto fue, de alguna manera, la traducción doméstica de lo que Estados Unidos generó en la Convención del Opio en La Haya. El halo moral presente detrás de la Ley Harrison quedó evidenciado cuando, al poco tiempo, médicos y dentistas eran perseguidos por recetar opio o cocaína a consumidores habituales o que habían desarrollado dependencia debido al uso de estas sustancias en los tratamientos (ambos eran utilizados para reducir el dolor en las cirugías odontológicas). Para la época, no había tratamientos alternativos. Así, en 1919, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que un “médico no debe suministrar opiáceos con el solo propósito de ayudar a un adicto”. De esta manera, el control sobre las drogas dio un giro clave: pasó del control médico y farmacéutico al control policial. Dos nuevos actores se impusieron en el escenario, centrales y necesarios para el desarrollo de la prohibición: la justicia y las fuerzas de seguridad.
En Argentina, el “espíritu” de la Ley Harrison llegó en 1924, cuando se promulgó la Ley Nº 11.309, que por primera vez incorporó en el Código Penal los términos “narcóticos” y “alcaloides”, y comenzó a sancionar con prisión de seis meses a dos años al farmacéutico que “venda, entregue o suministre alcaloides o narcóticos sin receta médica”. Pero esta medida no tuvo el mismo efecto en todos los países de Occidente. Un farmacólogo inglés, Walter Dixon, consejero de la Sociedad de las Naciones en el tema adicciones, señalaba: “La Ley Harrison fracasó notablemente. La razón es que no toma en cuenta las causas de la adicción. El adicto es considerado un delincuente al igual que el demente en los tiempos de la Edad Media” (citado en Davenport-Hines, 2001). Y afirmaba visionariamente: “Todo aquello cuyo precio es proporcional a sus riesgos puede ser adquirido y el resultado de esto es un contrabando rampante de un extremo a otro de los Estados Unidos” (Ibídem). Dixon entendió que la Ley Harrison tenía el efecto no buscado de acercar al consumidor de drogas al territorio de la delincuencia, quedando así servido el terreno para la aparición de un fenómeno hasta entonces desconocido en los Estados Unidos y que de alguna manera esta ley ayudó a construir: el narcotráfico y narcomenudeo modernos.
Toda esta corriente de pensamiento
Richard Davenport-Hines, miembro de la Royal Historical Society, describe el período en que se aplicó la Ley Seca (1919-1933) con estas palabras: “La prohibición del alcohol hizo de los norteamericanos una nación de infractores con consecuencias tan evidentemente desastrosas que fue revocada en 1933. Para las organizaciones criminales, la prohibición de las drogas fue un regalo de los dioses”. (2001)
devino en que, en 1919, se promulgara en Estados Unidos la “Volstead Act” o “Ley Seca”, que avanzaba de manera sustancial en la prohibición de la “droga del hombre blanco”: el alcohol (López-Muñoz y González, 2007). Resulta interesante saber que la Ley Seca, en realidad, fue una victoria del Partido Prohibicionista, que formaba parte de un movimiento mayor y más universal denominado “De la Templanza”, el cual predicaba la abstención del uso de alcohol y de toda sustancia que fuese una amenaza para el “dominio propio”. Es fácil reconocer la huella religiosa aquí: los conceptos “templanza” y “dominio propio” son términos bíblicos de la religión cristiana y jerarquizados por el protestantismo. Es decir, todo aquello que atentara contra esas virtudes era una amenaza a la pretendida moralidad y, por supuesto, las sustancias psicoactivas −especialmente el alcohol− se presentaban como el vehículo cultural y químico con capacidad de diluir esa pretendida moralidad.
La ley puso blanco sobre negro en los efectos indeseables de la prohibición: la producción, distribución y venta de alcohol se desplazó desde las anteriores industrias y comercios legítimos hacia bandas criminales que, a fuerza de sangre y fuego, tomaron el control de distintas ciudades del país del norte.
Al derogarse esta ley en 1933, el esfuerzo prohibicionista se desplazó hacia otras drogas, puntualmente la marihuana, la cocaína y el opio. Después de la Ley Seca, quedaron vacantes estructuras del Estado destinadas a la seguridad que, durante la vigencia de la ley, perseguían el alcohol. Dado que este ya no era el enemigo, se definieron otras sustancias como objetivo de control y persecución jurídico policial, ligadas como ya era costumbre a poblaciones estigmatizadas como los mexicanos (marihuana), los orientales (opio) y los negros (cocaína), poblaciones sobre las cuales el norteamericano de clase media de aquella época tenía marcada desconfianza. Con el paso de los años, se fueron sumando medidas de control, se firmaron nuevos acuerdos y se incorporaron distintos niveles de regulación sobre una cantidad de drogas cada vez mayor. El objetivo de estos esfuerzos era limitar la producción, fabricación y tráfico de estupefacientes a fines puramente científicos y/o médicos (Piñero, 2003).
En el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, entra a escena la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nacida en San Francisco (Estados Unidos), que se hizo cargo del control internacional de drogas. Las normas que regulaban las actividades relacionadas con la producción, fabricación y distribución de sustancias psicoactivas eran diversas y hasta a veces contradictorias, por lo que se consideró que había que organizarlas y unificarlas. Esta es la primera vez que se menciona el objetivo del cuidado de “la salud física y moral de la humanidad”. Unos años después, en 1961, se produce un hito en este proceso: la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la llamada “Convención Única de Estupefacientes”, la cual deroga y reemplaza las distintas normas que hasta el momento regulaban las actividades relacionadas con las drogas (Piñero, 2003). Este documento fue enmendado años después haciendo hincapié en la necesidad de prever tratamiento de rehabilitación como estrategia de sustitución o complemento a las sanciones dirigidas a los consumidores de drogas. De hecho, la llamada “Ley de Drogas” de nuestro país −Nº 23.737, de 1989− responde también a esta influencia e interpretación del problema.
De la convención de 1961 surge la llamada “Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes” (JIFE) que hoy, junto con la Comisión de Estupefacientes y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), conforman el llamado “Régimen Internacional de Control de Drogas” (RICD). Como puede verse, a medida que fueron pasando los años, la burocracia administrativa y legal en torno a las drogas se fue complicando de manera significativa. Como señala Francisco Thoumi, un experto colombiano que integraba el grupo de los trece especialistas que dirigen la JIFE, el actual RICD es “el resultado de un largo proceso que lo hizo cada vez más restrictivo, bajo el principio fundamental de que las drogas controladas sólo pueden tener usos médicos y de investigación científica, y que cualquier otro uso es un abuso” (2011).
Cuando se realizó la Convención de 1961, el problema de las drogas no tenía una trascendencia mundial demasiado importante. Como ya dijimos, fueron los movimientos ético-religiosos y una opinión médica hegemónica los que fortalecieron el avance de la prohibición al basarla en una decisión con un fuerte sustento moralista y de ideales culturales. La Convención buscó controlar los mercados de drogas, dirigiendo su utilización a los ya mencionados fines científicos y médicos occidentales. Hasta el momento del llamado a la Convención, la mirada estaba puesta sobre todo en el control del opio y sus derivados, pero, a partir de 1961, se incluyeron en sus listados también la planta de cannabis y la hoja de coca.
Sin embargo, durante la década del ‘60, el consumo de drogas se expandió más allá de los límites científicos en los cuales se intentaba encuadrar esta práctica. Fue la época en que diversos movimientos contra-culturales encontraron en el consumo de drogas psicodélicas un vehículo de expresión. El LSD, descubierto accidentalmente por Albert Hofmann años antes, había alcanzado los nuevos movimientos juveniles. La experimentación con diversas drogas sintéticas era parte del contexto histórico-cultural de la época en la cual se enmarcó el llamado “Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas” organizado por la ONU en 1971, que incrementó de manera significativa el número de drogas objeto de fiscalización.
Por último, en 1988 llega el turno de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, desde la cual se establecieron medidas de fiscalización similares a las de los acuerdos previos, que regulaban y promovían la cooperación y colaboración internacional respecto al tráfico de drogas. Este acuerdo fortaleció la propuesta de una respuesta represiva al fenómeno de las drogas, con énfasis en la necesidad de reprimir el tráfico internacional, erradicar las plantaciones de adormidera, coca y cannabis, y sancionar penalmente todo tipo de posesión de drogas, aun para consumo personal e individual. Un año después de la Convención de 1988 y a tono con esta, se dictó en Argentina la Ley de Drogas Nº 23.737, que establecía una sanción a las conductas relativas a la tenencia de drogas para uso personal, reprimiéndolas con diversas prescripciones y hasta penas privativas de la libertad, lo que generó críticas por parte de algunos expertos por ser una ley mucho más restrictiva que las sugeridas en los convenios internacionales.
Si nos detenemos un poco en esta ley, es interesante remarcar lo que la especialista argentina en leyes y política internacional, Verónica Piñero, (Universidad de Ottawa, Canadá) menciona en su trabajo “Convenciones internacionales sobre estupefacientes y legislación argentina en materia de conductas asociadas al consumo recreacional y personal de drogas” (presentado en Córdoba en 2003 en uno de los congresos internacionales de la ONG Programa Cambio), en el que hace una lectura crítica de la actual ley argentina en el marco de las convenciones internacionales. Según observa la especialista, nuestra ley nacional actual contiene algunos aspectos que la vuelven más restrictiva que lo que las propias convenciones establecen. Piñero explica:
En el caso de la República Argentina, se ha señalado que la Ley Nº 23.737 tipifica como ilícitos penales las conductas relativas al uso recreacional y personal de estupefacientes, y las reprime con una pena privativa de la libertad. Asimismo, se ha observado que esta ley ha incorporado la posibilidad de sustituir la declaración de culpabilidad o la pena por una medida de seguridad.
Sin embargo, también se ha notado que si dicha medida no da un resultado satisfactorio o los consumidores experimentados o principiantes reinciden en la comisión de ilícitos asociados al consumo personal y recreacional de estupefacientes, el sistema legal exige al juez hacer efectiva la pena de prisión latente en la ley, lo cual torna al sistema argentino de control penal en materia de drogas más severo que lo exigido por los estándares mínimos de control criminal en las convenciones internacionales. (2003)
Menos represión y más soluciones
A pesar de los distintos problemas generados por el prohibicionismo, tema que trataremos en otro capítulo, nunca resultó sencillo plantear alternativas a esta postura rígida respecto de las drogas. No olvidemos que en su origen jugaron un importante papel cuestiones de índole moral, étnica y religiosa de base fundamentalista, que fueron llevadas al campo de la política pública bajo argumentos también rígidos y sensibles, relacionados sobre todo con la seguridad, el cuidado de la salud y la protección de la civilización. En este contexto, cualquier cuestionamiento, crítica o propuesta alternativa suele producir reacciones descalificadoras a partir de las cuales quien critica pasa a ser definido de inmediato como alguien que está “a favor de las drogas”. El desafío aquí es superar esta visión maniquea del problema enfocándolo desde la Salud Pública, redefiniendo así todos los grises, gradualidades y diferencias internas que tiene el amplio mundo del “problema de las drogas”.
No todos los países tradujeron de la misma manera a sus legislaciones nacionales y prácticas de vigilancia social el control sobre las drogas tal como lo establecían los acuerdos internacionales. La gran mayoría de los países europeos, por ejemplo, siempre tuvieron una lectura menos represiva sobre el consumo de drogas, comparada con la de Estados Unidos. Los primeros desafíos a la interpretación dura de las convenciones internacionales provinieron de los Países Bajos, Suiza y Alemania. En el marco de esta diferencia en la aplicación de los tratados, nació y se desarrolló en Europa una nueva estrategia de abordaje del problema de la demanda de drogas denominada “reducción de daños”. Desde esta perspectiva, se interpreta que el consumo de drogas es en parte una realidad inevitable para nuestras sociedades de consumo y, por lo tanto, la idea de “un mundo libre de drogas” no sólo resulta una meta imposible, sino también ingenua.
Ante esta realidad, la alternativa consiste en aceptar este hecho y trabajar con la población consumidora de drogas que no está dispuesta a abandonar sus prácticas, con el objetivo de que disminuyan sus conductas de riesgo y, como consecuencia, los daños asociados al consumo. El primer antecedente de este tipo de intervenciones data del año 1926, cuando se presentó en Inglaterra un documento interministerial conocido como “Informe Rolleston”, en el cual se estableció que los médicos ingleses podían administrar pequeñas dosis de opiáceos a adictos a la heroína con el objetivo de devolverlos a una vida lo más normal posible. Así nacieron los tratamientos por sustitución de drogas, aunque después de la Segunda Guerra Mundial, esta práctica fue prohibida. Para los años ‘80, en Holanda reapareció el concepto, traducido en la estrategia de repartir jeringas entre usuarios de drogas intravenosas a fin de evitar que, al compartirlas durante su consumo, transmitieran el virus de la hepatitis. Paralelamente, surgió en esa época el virus del VIH/SIDA, el cual también motivó abordajes sanitarios similares. Con el paso del tiempo, el modelo de reducción de riesgos y daños fue ampliado con el objetivo de llegar a aquellas personas que, sin estar dispuestas a dejar el consumo de sustancias, pudieran participar de programas o políticas diseñadas para disminuir los riesgos del consumo de drogas.
Actualmente, se están discutiendo en nuestra región diferentes estrategias de políticas públicas desde esta perspectiva: la creación de centros de tratamiento de baja exigencia donde puedan participar en actividades terapéuticas y educativas personas no del todo motivadas a abandonar los consumos; el fortalecimiento de intervenciones sociales que favorezcan contextos más seguros, en los que los usuarios puedan consumir con menos riesgos de contagio de enfermedades infecciosas; el establecimiento de marcos regulatorios menos punitivos para el uso personal de la marihuana; políticas que estimulen el reconocimiento de derechos y el acceso a programas protectores a familias en vulnerabilidad social expuestas a consumos de mayor riesgo (por ejemplo, el caso del paco), etc.
El enfoque de reducción de daños ha sido malinterpretado y maltratado por quienes ven el problema de las drogas sin sus matices. No se trata de “enseñar a drogarse” o de “facilitar” el consumo de drogas, sino de aceptar la realidad de que existe un amplio sector de ciudadanos que deciden consumir drogas en su intimidad, más allá de lo que establezcan las leyes, a los cuales el Estado no debe invisibilizar ni criminalizar, sino acompañar, con el objetivo de minimizar los daños para sí y para terceros que implican esas prácticas.
De esta manera, el modelo de reducción de riesgos y daños confronta con el enfoque abstencionista propio del prohibicionismo. Tanto es así que, durante el período 2004-2006, Estados Unidos presionó significativamente a la ONU y a la Unión Europea no sólo para que rechazaran los programas de este modelo, sino que además impulsó que se impidiera la utilización de la expresión “reducción de daños” en todo documento internacional de la ONUDD (Thoumi, 2013). La presión de Estados Unidos y sus socios ha sido constante frente a intentos de algunos países por flexibilizar la dureza de lo escrito en las convenciones. En 2009, Bolivia propuso modificar mediante enmienda la Convención de 1961, a fin de que el consumo tradicional de hojas de coca en su población nativa fuera respetado como una práctica legitimada por la cultura y no criminalizado ni perseguido por los acuerdos internacionales. La petición boliviana fue rechazada por Estados Unidos y dieciséis países, por lo cual su estrategia fue retirarse de la Convención para luego volver a adherir al acuerdo internacional, pero con reservas (Ibídem). Otro de los muchos ejemplos de conflicto con relación a las presiones es España, que en 1983 flexibilizó las penas sobre tenencia para consumo personal de drogas. Su consecuencia fue el aumento de la exigencia de los organismos internacionales para que las modificaran. El argumento era que España se había transformado en un “mal ejemplo” para las políticas europeas sobre drogas (González y otros, 1989).
Amparándose en los convenios internacionales, Estados Unidos estilaba sancionar a los países que a su entender no respetaban dichos acuerdos. La estrategia era la “des-certificación”, que se traducía en respuestas de orden económico y político a los países que no lucharan satisfactoriamente contra el tráfico de drogas (según la visión estadounidense, claro).
Sin embargo, esto se ha modificado, ya que Estados Unidos viene mostrando un cambio hacia la tolerancia y flexibilidad en relación con el tradicional Régimen Internacional de Control de Drogas. Desde la gestión de Barack Obama, este país evidenció un sensible giro de apertura en contra del severo prohibicionismo que había instalado a nivel mundial, aunque con la victoria de Donald Trump, en noviembre de 2016, resulta una incógnita lo que sucederá con las políticas de drogas iniciadas por el mandatario anterior.
Las razones de este giro en la política internacional norteamericana son varias, entre ellas el hecho de que es un país que, por su misma constitución jurídica y política,
En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de México admitió un amparo de un grupo de cuatro personas que solicitaban autorización para la siembra de marihuana para uso personal, hecho que, sin dudas, abrió el camino hacia discusiones sobre la regulación del cultivo de marihuana en ese país. Para sorpresa de muchos, la reacción de Estados Unidos fue de una impensada tolerancia, al manifestar en un comunicado que las decisiones sobre políticas de drogas en México debe tomarlas el gobierno mexicano. // “Estados Unidos evita valorar la resolución del Supremo de México sobre el Cannabis”. Infolatam, 6 de noviembre de 2015
ha tenido siempre dificultades para implementar en su interior las convenciones internacionales que tanto defiende para afuera. Por ejemplo, para noviembre de 2016, más de veinte estados permiten el uso medicinal de marihuana, y los estados de Colorado, Washington, Oregon y Alaska tienen autorizada su venta no sólo para uso medicinal sino también recreativo. Con los años avanza en ese país una apertura a través de la cual los estados no intervienen prohibiendo el uso de la marihuana sino ensayando distintos tipos de marcos normativo-regulatorios que permiten el consumo de esta sustancia a mayores de edad. También se observa una tendencia a un menor intervencionismo hacia Latinoamérica en lo que a políticas públicas sobre consumo personal de drogas se refiere. Pero no hay que confundirse pensando que esta apertura significa que, para la política actual, el uso de ciertas drogas pasó de ser una mala práctica a ser una buena práctica. El cambio de posición se explica desde la idea de que ciertos efectos indeseados del prohibicionismo trajeron consecuencias más negativas que el propio consumo de sustancias.
¿Por casa cómo andamos?
En el plano latinoamericano también se observan algunos cambios importantes. El más llamativo es, sin dudas, el de la República Oriental del Uruguay, que a partir de 2014 se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, distribución y venta de marihuana, de algún modo pateando el tablero de los acuerdos internacionales. Sin embargo, después del recambio presidencial, la nueva administración de Tabaré Vázquez (2015), en cierta forma enlenteció el ritmo de los cambios necesarios para implementar la nueva y polémica política. La determinación del ex presidente José “Pepe” Mujica de legalizar la marihuana tuvo claras reacciones por parte de algunos de los organismos internacionales citados. La ONU, por ejemplo, expresó su “honda preocupación” por esta política y advirtió que “
Otro ejemplo latino es Chile, que en diciembre de 2015 autorizó el cannabis para uso medicinal, quitándolo de la lista de las drogas prohibidas e incorporándolo a la de drogas controladas. Ese país cuenta hoy con la mayor plantación de cannabis para uso médico de América Latina, una hectárea en Quinamávida, al sur de Santiago de Chile.
Finalmente, en Argentina, en el llamado “Fallo Arriola” de la Corte Suprema de Justicia (2009), se determinó, en un caso particular, que la tenencia de drogas para uso personal no debe ser sancionada penalmente porque iría en contra de los derechos que otorga la Constitución Nacional. Si bien esto no modificó la Ley Nº 23.737, que penaliza lo que este fallo declara inconstitucional, sí cambió la actitud del sistema judicial sobre los consumidores,
No tan rápido
Como se observa, entonces, el prohibicionismo duro de alguna manera está en proceso de modificación. Sin embargo, esto no significa que los organismos internacionales darán necesariamente un giro en estas posturas, pues a nivel mundial están apareciendo otros potentes actores que sostienen el prohibicionismo extremo, como son los casos de China y Rusia.
Por otra parte, aún falta evaluar las consecuencias implicadas en los procesos de apertura hacia marcos regulatorios, como puede ser el aumento de los consumos, la accidentología vial ligada a la utilización de cannabis y el impacto de marcos legales más tolerantes en poblaciones de alta vulnerabilidad social y adolescentes.
En resumen: a comienzos del siglo XX, la idea de prohibir la circulación de ciertas drogas no tenía muchos adeptos. Luego iría tomando cada vez más entidad como intento de solución al “problema de las drogas”, hasta que en las décadas de 1970 y 1980 llegó a su pico de máxima expresión gracias a los acuerdos internacionales. A partir de los años ‘90, la idea comenzó a entrar en crisis debido a los reclamos (tímidos, inicialmente) de distintos grupos sociales respecto de su efectividad. Las razones de esta baja en la “popularidad” de la idea de la prohibición fueron en verdad dramáticas y se vincularon con las consecuencias probablemente impensadas y negativas que trajo la prohibición. Para algunos, comenzaba a verse que, para evitar un problema, se había buscado un intento de solución en algo peor. Sin embargo, más allá de las críticas que despertaron las consecuencias del prohibicionismo, lamentablemente todavía goza de muy buena salud, con una fuerte presencia en el campo de las políticas públicas en drogas de nuestra región.
Referencias
Bibliográficas
Campos, I. (2012). Home Growth: Marijuana and the Origins of Mexico’s War on Drugs. Chapel Hill: The University of North
Carolina Press.
Davenport-Hines, R. (2001). La búsqueda del olvido: Historia global de las drogas 1500-2000. México: Fondo de Cultura Económica.
Escohotado, A. (1989). Historia de las drogas. Madrid: Alianza.
González, C. y otros (1989). Repensar las drogas. Barcelona: Grup Igia.
López-Muñoz, F. y González, A. C. (2007). Historia de la Psicofarmacología. Madrid: Panamericana.
Mansilla, J. C. y Beltrán, N. (2014). “Legislación y consumo de drogas. Aportes para la discusión”. Disponible en línea en <www.juanenlinea.com>.
Marín Gutiérrez, I. (2003). Historia desconocida o conocida del cannabis. Málaga: Megamultimedia.
Piñero, V. (2003). Convenciones internacionales sobre estupefacientes y legislación argentina en materia de conductas asociadas al consumo recreacional y personal de drogas. Ottawa: Canadian Research Charin in Legal Traditions and Penal Rationaly – University of Ottawa.
Thoumi, F. (2011). Sueños de reforma de las políticas contra las drogas y del régimen internacional de control de drogas. Bogotá: FES – Policy Paper.
Thoumi, F. (2013). “La marihuana recreativa en los estados de Colorado y Washington y la incapacidad del gobierno de Estados Unidos para hacer cumplir las leyes federales y las convenciones de drogas dentro de su país”. Colombia Internacional, 79: 219-248.
Vanaik, A. (Ed.). (2011). Casus belli: Cómo los Estados Unidos venden la guerra. Ámsterdam: Trasnational Institute.