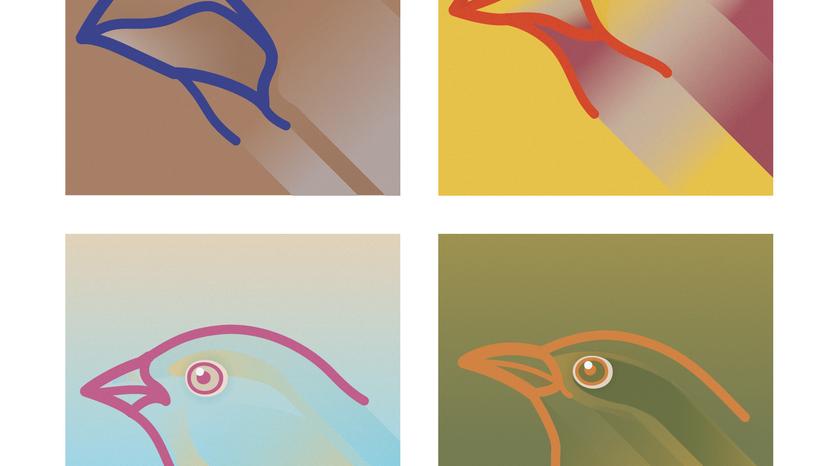‘Sushi’. Si le tirabas esa palabra a mi viejo hace 20 años, yo creo que no tenía idea de lo que hablabas. Ni podía googlearla, claro. Poco tiempo después, el viejo caería una tarde a casa con una bolsa de meta-arroz y un rollo de una lámina negra que apestaba a foca rioplatense, entre otros elementos extracontinentales.
Es que él siempre fue un manija de la gastronomía, por suerte, y esta vez había empezado un curso de cocina nipona. Tenía un gran CV culinario, por lo que creí lógico darle una oportunidad. No sé si fue su falta de práctica en esa especialidad o mi paladar pre-adolescente, pero la experiencia resultó tan traumática que no volví a probarlo hasta hace dos años.
Podemos especular sobre por qué reincidí en un alimento que me había sido tan aversivo. Darwin sin dudas sabría comprender. Lo que pasa es que era divina, amelieoide, medio progre, estudiaba cine y ambos gustábamos de Wes Anderson. Cabe aclarar que, cuando te mandaron a un colegio técnico, sabés usar un montón de herramientas que suelen ser inútiles a la hora del cortejo, y llegar hasta ese punto de ella, yo y las piecitas asiáticas caretas no es tan simple. Pero ahí estábamos, y esta esta vez no sabía tan mal.
Analicemos cómo puede alguien panquequear así el sentido de sus sentidos.
Para eso vamos a hablar del gusto. El sentido del gusto es el que nos permite, junto con el olfato, percibir los alimentos que ingerimos, eso que llamamos ‘sabor’. Nos gusta tanto comer que, al contrario de lo que acusa el dicho, hay de todo escrito al respecto.
Arranquemos por la fruta antes que la posta. Todos tenemos en la cabeza ese mapita de las regiones de la lengua capaces de percibir cuatro sabores: amargo al fondo, ácido (o agrio) y salado a los costados y dulce en la punta. Ahora, a pesar de ser cierto que diferentes zonas de la lengua son más sensibles a un sabor particular, las papilas gustativas y sus correspondientes receptores para las diferentes sustancias están distribuidos a lo largo de toda la lengua. Es decir, no hay zonas específicas para un sabor, sino regiones con distintos umbrales de sensibilidad. El mito surge a raíz de una mala interpretación que tuvo Edwin Boring, un crack de Harvard, sobre un paper escrito en alemán allá por 1900. Eso, o quizás fue simplemente esa tendencia que tenemos a querer complicar lo simple y simplificar lo complicado, como estoy haciendo ahora.
Pero mejor vayamos a las postas. Hasta principios del siglo pasado sólo se conocían los cuatro sabores que mencioné. Por ese entonces, Kikunae Ikeda (si lo inventaba daba lo mismo) aisló un nuevo sabor a partir de un tradicional caldo japonés a base de algas. El nuevo sabor se llamaría umami (‘muy sabroso’ en japonés) y está dado principalmente por el glutamato, además del inosinato y el guanilato. Más allá de la química, este sabor particular es el que solemos encontrar en toda comida que sí. De este lado de la cultura, tenemos ejemplos en la cocina mediterránea: el queso parmesano, el tomate, el jamón crudo y el champiñón son elementos ricos en sabor umami. Pero los orientales, como siempre, la tienen clara desde hace rato con este tema. Ellos cuentan con cientos de recetas de caldos de algas, pescados, mariscos y hongos que explotan de umami.
Muy rico todo, pero la parte pop del umami, la que hizo metástasis en todo Palermo, no tiene que ver con un caldo, sino que resulta de enrollar arroz, pescados y mariscos en un alga y manguerear los rolls resultantes con salsa de soja. Esta salsa es, justamente, un fermentado de granos de soja que da como resultado una asquerosa cantidad de glutamato. O sea, habemus umami.
Pero no todo el pescado es glutamato, sino que también tiene, en mayor o menor medida y dependiendo del tipo y del tiempo que lleve sin chapotear, otras sustancias de las cuales algunos no somos muy fanáticos. Tal vez fue eso, o una cantidad insuficiente de salsa de soja, lo que llevó al fracaso de ese primer encuentro con el sushi.
También podría haber evitado aquel regurgitar si hubiese estado resfriado. Podemos decir que el gusto es un sentido mucho menos preponderante que el olfato. De hecho, la mayor parte de lo que percibimos como sabor no proviene de su gusto sino de su aroma. Muchos caramelos, por ejemplo, contienen exactamente la misma composición para varios de sus gustos, pero tienen diferentes aromatizantes, lo que nos hace percibir un sabor distinto.
Volviendo a Darwin, ahora no tanto en términos reproductivos sino de supervivencia, el sentido del gusto es muy importante a nivel evolutivo. Podríamos relacionar la capacidad de percibir el sabor dulce con la obtención de azúcares e hidratos de carbono, el sabor salado con la obtención de iones como el sodio y, finalmente, el umami con la obtención de proteínas (formadas por aminoácidos, entre ellos, el glutamato).
Distinto es el caso del sabor amargo. Éste nos protege, por ejemplo, de los alcaloides tóxicos presentes en algunas plantas y hongos. El sabor ácido, por su parte, suele estar naturalmente relacionado con productos de fermentación presentes en alimentos en descomposición. Cabe destacar que existen en nuestra especie individuos particulares como el Pity que, lejos de percibir todas estas sustancias como hostiles, las abrazan.
Más allá de las especulaciones que podamos hacer sobre el valor adaptativo del sentido del gusto, la realidad es que nuestra percepción de los sabores -y de todo- no sólo tiene su parte genética prefabricada, sino que también está influenciada por el contexto. Para ser justos, a aquel primer encuentro con el sushi hay que agregarle además el factor pibito rebelde infumable que solía desaprobar cualquier novedad que viniera de sus padres.
Por suerte no todo fue rechazo. Más allá del sushi, mi viejo supo encontrar la manera de transferirme algún que otro truco en la cocina, en la guitarra y en la vida que emprenderían luego una sangrienta batalla para intentar neutralizar todo ese chamuyo hemipléjico heredado del industrial.