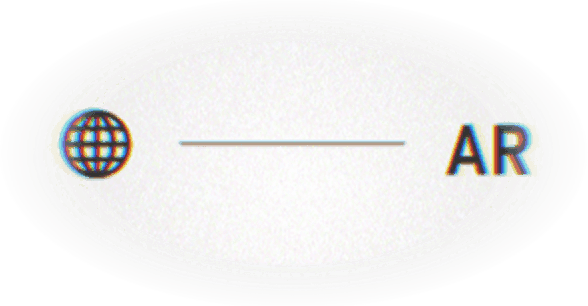Si la posverdad es una serie de mecanismos cognitivos y sociales que nos hacen creer lo que no es cierto, nuestra primera línea de defensa contra ella es identificar qué se sabe y qué no, con cuánta confianza se sabe, y cómo sabemos lo que se sabe. Necesitamos diferenciar más claramente cuándo sabemos algo efectivamente, cuándo no estamos muy seguros o no sabemos, y cuándo sabemos que algo claramente no es de una manera. Para esto, como dijimos en el capítulo anterior, necesitamos entender mejor qué son las evidencias.
El de la evidencia es un bosque frondoso en el que es fácil perderse, así que comencemos mejor por lo más sencillo, antes de empezar a sumar capas de complejidad. Hay varias maneras de obtener evidencia, de averiguar cómo es un hecho, pero, a grandes rasgos, podemos clasificarla en observaciones y experimentos. En los experimentos, controlamos variables y las modificamos a voluntad, comparamos resultados alternativos, y entendemos así la influencia de las variables en ese resultado. Por ejemplo, si queremos saber qué relación hay entre la masa del péndulo y su período de oscilación, podemos tomar masas distintas, ponerlas en un péndulo, y ver qué pasa con el período de oscilación. En cambio, en las observaciones, nos limitamos a analizar lo que ocurre tomando medidas y realizando comparaciones, pero no cambiamos las variables a voluntad. Una observación científica no implica que se haga a partir de lo que ven nuestros ojos, y ni siquiera de lo que podemos “ver” con ayuda tecnológica, como microscopios o telescopios. La observación científica se refiere a lo que podemos “ver” en un sentido más amplio: hechos que surgen de nuestra interacción con la realidad, datos que obtenemos usando instrumentos, midiendo variables, etc. Se trata acá de analizar el mundo real con todo lo que tengamos a disposición, pero minimizando las modificaciones que realizamos al medirlo y aceptando que no podremos tener control absoluto.
Hay campos enteros del conocimiento en los cuales, por razones prácticas o por razones éticas, no podemos hacer experimentos o no son necesariamente nuestra mejor manera de obtener evidencias, y nuestro conocimiento sobre ellos se sostiene casi exclusivamente en evidencias logradas por observación. Todas las disciplinas históricas entran en esta categoría. Por ejemplo, para tratar de comprender cuestiones que ocurren a escalas temporales o espaciales muy grandes, como el origen del universo o la evolución de los seres vivos, no podemos hacer muchos experimentos. No podemos cambiar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra primitiva, o la distancia entre los planetas, para ver qué pasaría. En otra línea, si queremos averiguar el impacto de la contaminación ambiental sobre un ecosistema, no vamos a contaminarlo adrede, sino que vamos a buscar observar qué ocurre en un ecosistema contaminado y, en todo caso, compararlo con uno no contaminado.
Empecemos por las observaciones, a través de la historia de cómo William Herschel encontró el planeta Urano.
Los seres humanos nos vimos fascinados por el cielo desde siempre. No solo por cuestiones estéticas, sino también de supervivencia: quien no puede prever la duración de las estaciones, difícilmente pueda saber cuándo plantar, o dónde cazar. Además, ¿quién puede mirar el cielo de noche y no maravillarse? ¿Quién no se pregunta cómo, al ver el movimiento de las estrellas nocturnas? Empezamos contando mitos sobre los cielos, y detectando su enorme regularidad. Y, en esa regularidad, encontramos algunos pequeños astros que no seguían a todos los demás e iban por sus propios caminos: aster planetes, los llamaron los griegos, estrellas errantes. Nosotros los llamamos planetas.
Hasta 1781, sabíamos de la existencia de cinco planetas, los que se ven claramente a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Ese año, William Herschel descubrió Urano, el séptimo planeta comenzando desde el Sol. Y, de paso, duplicó el diámetro del sistema solar.
El planeta siempre estuvo ahí. ¿Lo descubrió por casualidad la primera persona que lo vio? ¿Es cuestión de mirar por un telescopio y, con solo hacer eso, vamos a encontrar planetas? No exactamente. En realidad, Urano había sido observado muchas veces antes de su descubrimiento “oficial”, pero se lo había considerado una estrella más. Incluso en 1690, fue catalogado como una estrella. Urano había sido observado previamente, pero recién fue identificado como planeta por William Herschel. En una época en la que quienes se dedicaban a la ciencia solían ser nobles o gente con mucho dinero, Herschel se ganaba la vida de dos maneras: como músico y vendiendo telescopios de una calidad sin precedentes que él mismo fabricaba y cuyas lentes pulía a mano con infinito cuidado. Un alemán que vivía en Inglaterra y que, de día, daba conciertos y, de noche, era astrónomo aficionado. Una especie de Batman, aunque no está claro cuál era su identidad de superhéroe y cuál su identidad secreta.
Una de esas noches, Herschel observó lo que nadie había notado antes: había un punto brillante que no se comportaba como una “estrella fija”, es decir, no mantenía su posición respecto de las demás, que es lo que hacen las estrellas. Ese punto brillante se movía de otro modo, y eso solo podía querer decir, en la práctica, dos cosas: o era un cometa, o era un planeta más del sistema solar. Parte de examinar el mundo con ojos de científico está en ese observar activo, que va más allá de la luz entrando por los ojos y tomando forma gracias al cerebro. La ciencia había ampliado los sentidos de Herschel, como se amplían los nuestros cuando un artista nos ayuda a recorrer un cuadro por primera vez, y vemos con nuevos ojos eso que siempre había estado ahí pero nos era invisible. Información, perspectivas e ideas nuevas nos permiten ver más allá de lo evidente.
En esa época, se descubrían cometas nuevos con frecuencia, pero era casi inconcebible encontrar un planeta nuevo, ya que los cinco que se conocían habían sido descubiertos en la prehistoria. Herschel no fue el primero en notar la existencia de Urano, pero sí fue el primero en entender que se trataba de un planeta nuevo. Descubrir no es ver por primera vez, sino entender por primera vez. Él no estaba buscando un planeta, pero al observar con muchísima atención, pudo notar su movimiento, y así logró incluirlo dentro del marco de lo que se conocía hasta el momento, y de ese modo, expandirlo.
La manera en la que Herschel pudo averiguar algo nuevo, en la que pudo obtener conocimiento que luego nos quedó a todos los demás, fue mediante observaciones extremadamente cuidadosas y atentas. Para descubrir un planeta no hay experimento posible. Una vez que Herschel identificó este nuevo objeto, otros astrónomos en el mundo lo buscaron con sus telescopios y realizaron sus propias observaciones y mediciones, que confirmaron lo que él había descripto. La replicabilidad de las observaciones científicas es otro de sus rasgos esenciales. Fue esto lo que terminó de convencer a la comunidad científica de que esa “estrella” era efectivamente un nuevo planeta.
Ahora que Herschel había visto Urano por primera vez, todos podíamos hacerlo. Lo que deja ver una característica poco difundida de la ciencia: esa capacidad de extraerle al universo pequeñas perlas de realidad que, una vez encontradas, son potencialmente accesibles para todos.
Este descubrimiento de Herschel se convirtió en nuevo conocimiento porque sus observaciones fueron repetidas y validadas por otras personas, y alcanzaron así un grado de certeza altísimo. Esto es algo que no se sabía y, de esta manera, se supo. Con los años y los avances tecnológicos, fuimos sabiendo muchas más cosas sobre Urano, como sabemos más cosas de los demás planetas y, a mayor escala, de las galaxias y del universo entero. En lo que respecta a la existencia del planeta Urano, no hay mucha vuelta atrás. Y tenemos acá un bastión para defendernos del avance de la posverdad. Urano existe y sabemos mucho, aunque no todo, claro, sobre cómo es. Casi nadie discute la existencia de Urano.
Cuando digo que casi nadie discute la existencia de Urano, me tienta decir “nadie” y no decir “casi”. Después de todo, ¿quién podría negar que existe Urano? Pero no lo hago por una razón que quizá parezca un poco obsesiva: si no pongo el “casi”, con un solo contraejemplo, toda mi afirmación se transforma en una falsedad. No sé (nadie sabe) si no hay personas en el mundo que descreen de la existencia de los planetas. Por eso, prefiero poner el “casi”. Las afirmaciones absolutas, que incluyen esos adverbios categóricos del estilo nunca o siempre, todos o nadie, son potenciales trampas. Casi siempre.
La existencia de Urano no es una pasión de multitudes, no ocupa columnas en los diarios ni interrumpe la paz inestable de los ravioles del domingo. No parece ser un tema asediado por la posverdad. Pero en otros temas, que han sido tan bien validados como la existencia de Urano, aparece la posverdad. Para que no parezca todo lo mismo, es importante que tengamos en claro que las observaciones generan conocimiento. No siempre son simples, ni siempre corresponden al mundo natural: mediciones de inflación, pobreza, crecimiento de los países, etc., son observaciones refinadas del mundo social. Algunas observaciones son particularmente complejas, y no podemos tenerlas en cuenta sin considerar aspectos como de qué manera se define cada término, qué se mide y cuán confiables son las mediciones, metodológicamente hablando, o cuánto consenso existe alrededor de todo esto. Pero, una vez que acordamos lo metodológico y todos estos otros aspectos, una vez que nos ponemos de acuerdo en cómo averiguar algo, cuando ya tenemos los valores y su interpretación, no podemos volver atrás y negarlos. Más adelante, iremos sumando capas de complejidad, pero dejémoslo así por ahora: un intento de construir bases sólidas, de hacer el bizcochuelo de la torta que iremos completando de a poco.
Hay una eterna discusión alrededor de las observaciones. ¿Son producto de la suerte o, de algún modo, uno las busca? Quizá por envidia, algunos astrónomos dijeron que Herschel había descubierto Urano por casualidad. Esto le molestó muchísimo, ya que, según él, el azar no estaba involucrado en este caso. Herschel era muy metódico en sus observaciones, y consideraba que descubrir Urano era una “consecuencia inevitable” de su manera de trabajar, que consistía en barrer completamente el cielo con su telescopio y anotar cuidadosamente todo lo que veía. Fueron estas precisas anotaciones las que le permitieron identificar que ese cuerpo celeste se movía, ya que el movimiento era mínimo. Al respecto, escribió: “La nueva estrella podría no haber sido descubierta incluso con los mejores telescopios, de no haber emprendido yo el examen de todas y cada una de las estrellas de los cielos, incluidas las que son muy remotas, hasta una cantidad de al menos 8 o 10.000. La descubrí al final de mi segundo repaso, luego de unas cuantas observaciones… No se puede decir que el descubrimiento se deba al azar, sino que habría sido casi imposible que una estrella como esta escapara a mi atención… Desde el primer momento en que dirigí mi telescopio a la nueva estrella, vi con 227 aumentos que difería bastante de otros cuerpos celestes, y cuando puse más aumento, 460 y 932, ya estaba casi convencido de que no se trataba de una estrella fija”.
En todo esto, entra en juego otro aspecto de las observaciones como evidencias: la información nueva debe ser interpretada por mentes humanas y contextualizada dentro de lo que se sabe del campo. Los datos no hablan solos, como queda claro al ver que Urano había sido ya notado varias veces, pero nunca antes reconocido como un planeta. Esa interpretación es una mezcla de imaginación, conocimientos previos y experiencia, y además, pasa a través del tamiz de nuestra teoría al momento de observar, que recubre los datos y sin la cual esos datos no logran cobrar ni sentido ni relevancia.
Hay fenómenos reales, y podemos generar evidencias respecto de cómo son. Pero siempre, sobre esas evidencias, hay ideas inventadas por las mentes humanas. Una idea científica –en la que, como venimos diciendo, científico tiene que ver con cómo se llegó a ella y no con el área de estudio– tiene un componente de abstracción, de imaginación, que busca explicar una serie de evidencias empíricas.
Esto se vuelve muy evidente en algunas situaciones en las que, a partir de un mismo resultado, se generan dos interpretaciones contradictorias. En la historia de la ciencia, hay varios ejemplos de situaciones en las que esto se ilustra muy claramente. Una de estas fuertes “diferencias de opinión” ocurrió a fines del siglo XIX entre el italiano Camillo Golgi y el español Santiago Ramón y Cajal. Brillantes ambos, tenían opiniones absolutamente opuestas respecto de la estructura del sistema nervioso.
En esa época, se sabía muy poco del tema, y tampoco se disponía de muchas técnicas que permitieran investigarlo tanto estructural como funcionalmente. Había dos hipótesis contrapuestas acerca de cómo estaba formado el sistema nervioso. Una de ellas, apoyada entre otros por Golgi, consideraba que se trataba de una red continua. Esta idea se conocía como doctrina reticular. La otra, postulaba que el sistema nervioso estaba compuesto por células independientes que se contactaban entre sí, pero no se unían. Esta fue llamada doctrina de la neurona.
Ramón y Cajal notó que era difícil entender lo que se veía en los cortes histológicos porque, al usar tejidos nerviosos maduros, lo que se observaba era tan complejo que no quedaba claro si era algo continuo o formado por estructuras independientes. Y, entonces, tuvo una idea genial y hermosa: ¿y si se observara tejido nervioso en desarrollo en vez de uno adulto? ¿Uno en el que el bosque, menos frondoso, permitiera ver los árboles?
Ramón y Cajal pasó entonces a investigar el tejido nervioso en desarrollo y, ahí sí, el panorama empezó a aclararse. Pudo observar claramente que había unidades independientes, células que, a medida que maduraban, iban generando ramificaciones y prolongaciones que se contactaban, pero no se unían, con otras células similares. Como decía el mismo Ramón y Cajal, “observar sin pensar es tan peligroso como pensar sin observar”. Ahora, se conocía que la estructura básica del sistema nervioso estaba compuesta por células especializadas, que fueron llamadas neuronas.
Tanto Santiago Ramón y Cajal como Camillo Golgi fueron galardonados con el premio Nobel de 1906 en Fisiología o Medicina, “en reconocimiento a su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso”. En esa época, Golgi y otros científicos todavía defendían la idea de una red continua. ¿Por qué? ¿No era evidente que era una idea equivocada? No, de ninguna manera. Las mismas imágenes estaban a disposición de todos, eran las mismas observaciones, pero no todos las interpretaban del mismo modo. Y esto es importante, porque aparece a menudo en las discusiones sobre posverdad: a veces, los científicos sostienen ideas equivocadas. A veces, porque hay una disputa y la evidencia no es del todo clara, solo podremos saber quién se equivocó en forma retrospectiva. Otras, porque cuando una nueva idea empieza a mostrarse como superior a otras, los científicos que construyeron las anteriores hacen un esfuerzo -en general, lícito- por defenderlas, por exigirle credenciales a la idea nueva. Y a veces porque, como ya dijimos, los científicos son seres humanos y, como todos los seres humanos, aman lo que hacen aun si están equivocados. Pero cuando una idea muestra claramente su superioridad, ya no hay lugar para dos interpretaciones simultáneas, y no es honesto intelectualmente jugar a ser falsamente “balanceado” y admitirlas como equivalentes cuando solo una de ellas está apoyada por evidencias.
A veces, lleva tiempo que una nueva idea se considere válida en la comunidad científica. Quizá, como decía Louis Pasteur, “en el campo de la observación, la suerte solo favorece a las mentes preparadas”. O, parafraseando a Pablo Picasso cuando sostenía que “la inspiración existe, pero es necesario que nos encuentre trabajando”, la verdad existe, pero es necesario que nos encuentre observando.
EXPERIMENTOS CON LA CABEZA
Después de un largo día, nos tiramos en el sofá y decidimos prender la TV. No esperamos nada en especial, quizás el último partido, las noticias, una película que parezca medianamente interesante. Tomamos el control remoto, apuntamos, apretamos el botón de encendido… y nada. ¿Cuál pensamos que es el problema? El control remoto se quedó sin pilas, o quizá, finalmente, se rompió después de haberse caído al piso tantas veces. ¿Cómo saber cuál de estas dos opciones es la correcta? Buscamos pilas nuevas, las cambiamos, e intentamos otra vez. Ahora funciona, así que sabemos que el problema original era que las pilas se habían agotado. Resolvimos el problema. ¿Cómo lo logramos? Sin darnos cuenta, hicimos un experimento: una estrategia mental muy concreta que nos permite responder preguntas consiguiendo evidencias. En este caso, la pregunta es: “¿Qué le pasa al control remoto que no funciona como siempre?”. A partir de ella, imaginamos respuestas posibles, como, por ejemplo, que las pilas se habían agotado. En la ciencia, a estas respuestas posibles las llamamos hipótesis, y son otro gran ejemplo de cómo la imaginación humana es esencial en todo esto. Después de generar nuestra hipótesis, la pusimos a prueba cambiando una sola variable (las pilas) y analizando lo que ocurría. Ese es nuestro diseño experimental. En nuestro diseño, es importante modificar una sola variable. ¿Qué habría pasado si hubiéramos usado un control remoto nuevo y también pilas nuevas? Quizás habría funcionado, pero no podríamos haber respondido nuestra pregunta de si el control remoto estaba roto o se le habían agotado las pilas. Pero, al usar el control remoto viejo, ponerle pilas nuevas y ver que entonces sí funcionaba, obtuvimos un resultado a partir del cual pudimos sacar nuestra conclusión, que no es más que la respuesta a nuestra pregunta original.
En el lenguaje corriente, muchas veces se habla de experimento para algo que se hace “con las manos”, que tiene un contenido, un tema, que parece científico (y que, en general, involucra tubos con líquidos de colores o máquinas que hacen ping). Cualquier búsqueda rápida en Internet nos dará listas de “experimentos fáciles y divertidos” que, en realidad, solo son una serie de pasos que se siguen, al estilo de una receta de cocina, para obtener un resultado ya conocido. Cortar un limón y usar su jugo para hacer tinta invisible permitirá entretener a los niños –y no tan niños– de la casa, pero eso no es un experimento porque no hay una pregunta ni una respuesta. Solo hay un procedimiento que se sigue ciegamente y que permite llegar a un resultado que ya se sabe previamente cuál será. Esto no solo no es ciencia, sino que es prácticamente la anticiencia, porque solo se comprueba, una vez más y sin ánimo de desafiar los resultados existentes, algo que ya se sabe. La sorpresa, si no genera preguntas para seguir adelante, puede ser entretenimiento, pero no es ciencia.
¿Por qué tanto énfasis en la distinción entre qué es un experimento y qué no lo es? Porque queremos enfatizar el aspecto metodológico de un experimento bien diseñado. Lo importante de un experimento es que responda una pregunta, y para esto, es mucho más importante lo que ocurre en nuestras cabezas que si lo hacemos o no con nuestras manos. Tanto más importante es lo que ocurre en nuestras cabezas que ni siquiera es indispensable hacer el experimento “con las manos”, como veremos a continuación.
Cuenta la leyenda que, en 1589, Galileo Galilei tiró dos pelotas de distinta masa pero igual forma desde la Torre inclinada de Pisa con el objetivo de determinar de una vez por todas si el tiempo que tardaban en llegar al suelo era independiente de su masa. En realidad, esto parece ser un mito urbano (no tan urbano, teniendo en cuenta la época) porque no hay evidencias de que realmente Galileo haya realizado este experimento. Lo que se cree es que imaginó el experimento y razonó sobre esa idea, y al mismo tiempo, nos regaló una de las primeras, más simples y más bellas muestras del poder de la razón rebelándose ante el principio de autoridad.
Tenemos la hipótesis, desde los tiempos de Aristóteles, de que un objeto pesado cae en menor tiempo que un objeto liviano. Imaginemos ahora dos objetos de distinta masa unidos entre sí por una cuerda. Los tiramos desde lo alto de una torre. Si nuestra hipótesis fuera cierta, veríamos esto: el objeto más pesado comenzaría a acelerarse más que el liviano, y al ir más rápido, empezaría a tensar la cuerda que lo une al más liviano, que viene atrás tironeando de la cuerda y retardando la caída del objeto más pesado. Por lo tanto, los objetos atados por la cuerda deberían caer en un tiempo intermedio: ni tan rápido como el objeto pesado, ni tan lento como el liviano.
Pero también se podría pensar de la siguiente manera: como los dos objetos están unidos entre sí, podríamos considerarlos un único objeto que es más pesado que ambos por separado, porque es la suma de los dos (y de la cuerda). Entonces, debería caer más rápido aún, más rápido que si tiráramos el objeto pesado solo. Llegamos así a una contradicción: ¿cae más rápido o cae más lento? La única opción que queda para superar esta contradicción es concluir que tanto el objeto liviano solo, como el pesado solo y como ambos objetos unidos por una cuerda, deben caer en el mismo tiempo. Así, si dos objetos de distinta masa son arrojados a la vez desde una torre, caerán con la misma aceleración, con lo cual tocarán el suelo a la vez. Galileo razonó esto y concluyó entonces que el tiempo de caída de un objeto es independiente de su masa, y lo logró sin haber dejado caer un solo objeto. Como ventaja adicional, esta muestra de que un objeto más pesado cae en el mismo tiempo que uno más liviano puso en duda la idea de Aristóteles de que las cosas caen porque “quieren ir a su lugar natural” (y el lugar natural de las sustancias terrestres es el centro de la tierra). Así que acá empezó la pregunta de por qué caen. Medio siglo después, Newton contestaría eso. Las grandes preguntas ayudan a hacer preguntas incluso mejores.
Este experimento imaginario muestra que podemos averiguar aspectos de la realidad usando nuestro pensamiento. A este tipo de experimentos que no son realmente realizados, sino solo pensados, los llamamos experimentos mentales. Como ejercicios del “pensamiento puro”, los experimentos mentales deben tener consistencia lógica, restringirse por lo que ya se sabe del tema en cuestión y predecir posibles resultados. El experimento mental de Galileo es bello porque no solo permite concluir que los cuerpos caen en el mismo tiempo independientemente de su masa, sino, también, porque ilustra uno de los aspectos de la ciencia más difíciles y que requieren más entrenamiento: su naturaleza anti-intuitiva.
Volviendo a Galileo, ¿cómo explicamos nuestra realidad, donde cotidianamente vemos que los objetos más pesados caen en menor tiempo que los livianos? Si tomamos un objeto liviano como una pluma y uno pesado como un martillo o una pelota, y los tiramos a la vez desde la misma altura, el objeto pesado toca el suelo antes que la pluma. ¿Esto muestra que Galileo estaba equivocado? No, porque hay otros factores que influyen en la caída, principalmente, la resistencia viscosa del aire. Una pluma y un martillo son dos objetos que, además, son muy distintos en forma, no solo en peso. Lo que razona Galileo funciona si no hay aire interfiriendo en la caída. ¿Cómo podemos disminuir la influencia del aire para ver si Galileo tenía razón? Podríamos pensar en eliminar el aire mismo, pero esto no es ni barato ni sencillo. Pero sí podríamos hacer que el efecto del aire fuera similar para ambos objetos. ¿Cómo? Haciendo que ambos objetos tengan la misma forma y el mismo tamaño, y que solo difieran en la masa. Galileo también hizo esto al utilizar bolas de metal de distinta masa, pero del mismo tamaño y la misma forma, que descendían rodando por planos inclinados.
De todos modos, lo de quitar el aire también se pudo hacer, hace relativamente poco tiempo. Antes no era tecnológicamente posible, pero ahora sí lo es por dos razones: una es que podemos generar cámaras de vacío. La otra, más interesante todavía, es que ya podemos salir del planeta Tierra. En 1971, la tripulación de la misión Apollo 15 llevó a cabo este experimento mental de Galileo en la Luna –donde claramente no hay aire–, casi como diversión y como un modo de compartir ciencia con los millones de televidentes que, ansiosos, esperaban en la Tierra. Tenemos un video de este momento: el comandante David Scott suelta a la vez un martillo de 1,32 kg y una pluma de halcón de 0,03 kg a una distancia de aproximadamente 1,6 m del suelo, ¡y vemos que llegan juntos a la superficie de la Luna!
Efectivamente, como había concluido Galileo, dos objetos caen a la misma velocidad en el vacío independientemente de su masa.
Pero ¿por qué hablamos de esto en un libro sobre la posverdad? Planteamos estos ejemplos por la sencillez con la que ilustran mecanismos de generación de evidencias. Una vez que entendamos cómo funcionan las evidencias en estos casos, tendremos bases firmes para avanzar progresivamente hacia lugares más complejos, y hacia discusiones más complejas.
LA IMAGINACIÓN AL PODER
Galileo, Herschel, Ramón y Cajal… todos ellos tienen en común que pusieron a prueba cuidadosamente sus hipótesis y las convirtieron en evidencia. Ahora bien, ¿de dónde vienen esas hipótesis? De la imaginación, claro. A veces, puede parecer que conseguir evidencias científicas como las observaciones o los experimentos no es más que repetir metódicamente una serie de pasos, algo que hasta podría ser automatizado y realizado sistemáticamente por robots. Nada más lejos; la imaginación y la creatividad humanas son fundamentales en muchas etapas de este camino hacia entender mejor el mundo que nos rodea. Están en la generación de las primeras hipótesis, en pensar cómo vamos a resolver determinado problema. Incluso, al identificar algo como un problema a resolver. Están también en la interpretación y el análisis que hacemos de los datos que obtenemos, y también, en poder crear una idea general, abstracta, a partir de evidencias empíricas parciales. Los datos no hablan solos. Es necesario que nuestros cerebros les den sentido.
La imaginación no lo es todo, así como los datos no lo son todo. Lo poderoso está en la combinación de ambos aspectos, sin perder de vista qué es dato y qué es interpretación, qué es un hecho real de la naturaleza (o, al menos, la mejor aproximación que tenemos a él) y qué es nuestra mirada sobre ese hecho. Como decía Henri Poincaré: “La ciencia se construye con hechos, tal como una casa se construye con piedras o ladrillos. Pero una colección de hechos no es ciencia, así como un montón de ladrillos no es una casa”.
Por otro lado, el mal llamado método científico tampoco es tan metódico: a diferencia de como se lo describe generalmente en libros de texto o de comunicación pública de la ciencia, el proceso por el cual se genera conocimiento nuevo no es una receta de cocina, no es ni ordenado ni lineal. A veces, se parte de una pregunta y, desde ahí, se piensan estrategias para responderla. Otras veces, no: un resultado inesperado puede generar una nueva pregunta y redirigir toda una investigación, o las conclusiones muestran que un experimento había sido mal diseñado, y hay que volver atrás.
El físico Richard Feynman decía que la imaginación de la naturaleza es mucho mayor que la nuestra. Mucho de lo que hacen los científicos es intentar imaginar lo que “hace” la naturaleza, desentrañar los misterios del mundo, entender cómo son y cómo funcionan las cosas. Para lograrlo, hay que ser creativos, hay que soltar la imaginación como en cualquier otra área, pero con una diferencia: en el caso de la ciencia, luego hay que poner a prueba eso que pensamos para ver si es correcto o no. Podemos imaginar con libertad absoluta siempre que no perdamos de vista que debemos contrastar nuestras ideas con el mundo real para poder acercarnos a la verdad y para entender cómo encaja nuestro nuevo conocimiento dentro del marco general de lo que ya sabemos. Por eso, Karl Popper hablaba de la ciencia como “conjeturas y refutaciones”, observaciones y experimentos para los cuales imaginamos una explicación que debemos poner a prueba rigurosamente, y vuelta a empezar.
La ciencia es una manera de lograr conocer mejor cómo es el mundo minimizando errores que pueden provenir de nuestra intuición, de tradiciones o de maneras sesgadas de pensar. Después, cada disciplina pule esto para adaptarlo a su campo de estudio en particular, pero, a grandes rasgos, la “caja de herramientas de la ciencia” es la misma para todas.
Es una pena que uno de los secretos mejor guardados de la ciencia sea la enorme importancia que la imaginación, la curiosidad, e incluso cierto sentido estético tienen para ella.
Digo “lamentablemente” porque creo que si esto se mostrara de manera más explícita a los más jóvenes, muchos de ellos dejarían de ver la ciencia como el aburrimiento rutinario que es en la mayor parte de nuestra enseñanza. Tal vez no tendríamos más investigadores científicos, pero sí más ciudadanos científicamente alfabetizados, capaces de entender de qué hablamos cuando hablamos de evidencia, y también, dispuestos a desafiar creativamente lo que se sabe, o se cree que se sabe, mirando los problemas con nuevos ojos y cuestionando todo. Hoy, en la ciencia profesional, es posible hacer una gran carrera sin haber tenido nunca una idea interesante. Ser creativo no es esencial para esto, pero creo que hay mucho por descubrir todavía, y es posible que gran parte de lo que falta descubrir esté al alcance de todos nosotros, pero no estemos logrando verlo. Como pasaba con Urano.
Estos procesos mentales relacionados con la creatividad y con la imaginación pocas veces quedan documentados e, incluso cuando llegan a nosotros, lo que recibimos son relatos ex post que nunca sabemos cuánto reflejan lo que en realidad ocurrió. Lo que sí tenemos son los conocimientos, las nuevas evidencias.
¿Hay una oposición entre el poder de la razón y el de la imaginación? Muchas veces, surge esta aparente dicotomía. Incluso, muchos la usan como si fueran mutuamente excluyentes y aunándola con el estereotipo que ya mencionamos sobre las “personas de ciencia” y las “personas de humanidades”.
A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, no era extraño que los poetas supieran de ciencia y los científicos, de arte. El químico francés Antoine Lavoisier estudió la respiración y descubrió el oxígeno. Dijo esta frase científicamente precisa y, también, de una belleza maravillosa: “La respiración no es más que una lenta combustión de carbono e hidrógeno, similar en todos los aspectos a la de una lámpara o una vela encendida, y, desde este punto de vista, los animales que respiran son básicamente sustancias combustibles que se queman y se consumen a sí mismas”. Samuel Taylor Coleridge no solo era un poeta romántico, sino que hizo experimentos en los que estudió la luz con prismas y trabajó con químicos. La ciencia y el arte se entremezclaban. Poetas como Lord Byron o Percy Bysshe Shelley estaban al tanto de los últimos avances científicos. Para escribir Frankenstein, considerada por algunos la primera novela de ciencia ficción, Mary Shelley tomó la idea de los experimentos que Luigi Galvani había realizado pocos años antes, en los que observó que la electricidad podía hacer mover las patas de una rana muerta.
Entender la ciencia requiere de imaginación. La imaginación puede aportar a la ciencia. ¿Por qué nos clasificamos usando etiquetas artificiales, mutuamente excluyentes, y separamos las comunidades de las ciencias y de las humanidades? Un problema de este enfoque es que es falso, porque todos tenemos ambos componentes dentro de nosotros y la capacidad de desarrollarlos. Otro problema es que, en el marco de la formación universitaria, se generan profesionales de miradas únicas que no conocen ni comprenden a los del otro “lado”.
Pensándolo desde la ciencia, otro problema de dividirnos en ciencias y humanidades tiene que ver con una concepción incompleta de la ciencia, que solo la mira como producto y no como proceso. Y pensándolo desde el arte, está la idea de que, de algún modo, la ciencia “afea” el mundo, de que le quita magia al explicarlo. Pero ¿no es eso lo que lo hace todavía más bello? ¿O acaso el hecho de que sea algo real lo vuelve menos interesante? ¿Qué magia más grande que la de poder sacarle secretos a la naturaleza?
Algunos artistas del romanticismo inglés dijeron que Newton, al mostrar con un prisma que la luz estaba compuesta por todos los colores, había arruinado la belleza del arcoiris. El poeta John Keats dijo que había “destruido toda la poesía del arcoiris, al reducirlo a un prisma”. ¿Es así? ¿O Newton, en realidad, aumentó todavía más la belleza del arcoiris al poder explicarlo?
El físico y comunicador de ciencia Richard Feynman cuenta esta anécdota, respecto de la belleza de la ciencia:
“Tengo un amigo artista que, en ocasiones, adopta una postura con la que yo no estoy muy de acuerdo. Sostiene una flor y dice: ‘Mira qué bella es’, y en eso coincidimos. Pero sigue diciendo: ‘¿Ves? Como artista, puedo ver lo bello que es esto, pero tú, como científico, lo desarmas todo y lo conviertes en algo aburrido’. Creo que está diciendo tonterías. Para empezar, la belleza que él ve también es accesible para mí y para otras personas, creo yo. Aunque quizá yo no tenga el refinamiento estético que él tiene, puedo apreciar la belleza de una flor. Al mismo tiempo, veo mucho más en la flor que lo que él ve. Puedo imaginar las células que hay en ella, las complicadas acciones que tienen lugar en su interior y que también tienen su belleza. Lo que quiero decir es que no solo hay belleza en la dimensión que capta la vista, sino que se puede ir más allá, hacia la estructura interior, y también los procesos. El hecho de que los colores en las flores hayan evolucionado y atraigan a los insectos significa que los insectos pueden ver el color. (…) Todo tipo de preguntas interesantes surgen del conocimiento científico y no hacen sino sumarle misterio e interés a la impresión que deja una simple flor. Solo suma. No entiendo cómo podría restar”.
Hay una discusión acerca de la educación universitaria que todavía no encuentra respuesta clara. ¿No debería alguien que estudia ciencias aprender más humanidades, y viceversa? Los problemas que hay que resolver en el mundo muchas veces son tan complejos que una mirada solo desde la ciencia, aunque es la que permite conocer de a poco la verdad, no será suficiente si excluye las grandes preguntas, si no deja que se plantee qué tipo de sociedades queremos, cómo podemos manejar los desafíos de la globalización o de qué manera podemos valorar a cada individuo como único mientras lo consideramos un ciudadano con derechos y obligaciones. Las humanidades aportan la mirada del arte, los valores, la ética, el conocimiento de cómo funcionan las sociedades, la filosofía. La ciencia suma una metodología robusta para sacarle respuestas al mundo.
Por eso no me convencen los rótulos que se adjudican algunos estudiantes de la escuela secundaria, llevados por la educación, por la familia, por el entorno o por ellos mismos: “soy bueno para las ciencias naturales” o “lo mío son las ciencias sociales”. Son clasificaciones falsas que nos presionan para excluir de nuestro enfoque y nuestra formación toda un área de la cultura.
No hay realmente dos lados, no hay “dos culturas”, como las llamó C. P. Snow –quien, irónicamente, era novelista y también químico– en un famosísimo ensayo que escribió en 1959 titulado The Two Cultures and the Scientific Revolution. En ese texto, Snow plantea que entre los intelectuales y los científicos existe un abismo que hace que no se comprendan entre sí e incluso que se traten con desdén o franca enemistad.
Aunque, como disciplinas, las artes y las ciencias probablemente se beneficiarían mutuamente de una mayor conexión entre ellas, lo cierto es que hay muchas personas que sí ven esta grieta. Como la necesidad de entendimiento y conversación entre ambos “lados” es indispensable, quizá sea interesante explorar la posibilidad de formarse como “conector”, como “hacedor de puentes” entre las “dos culturas”. En 1995, John Brockman comenzó a hablar de esta idea y la presentó como la “tercera cultura”. Quizá, pensando en la lucha contra la posverdad, deberíamos tenerla más presente.
CABALLOS, CEBRAS, UNICORNIOS
Cuando usamos la imaginación para saber, tampoco “vale cualquier cosa”, y esta es una distinción que, a veces, se pierde en el camino. Así como nuestra imaginación es indispensable antes, durante y después de la obtención de evidencias, estamos siempre acotados por una realidad que es de una manera y no de cualquier otra. Por eso, necesitamos favorecer la creatividad y la imaginación, pero también debemos ser disciplinados en nuestra manera de pensar y estar dispuestos a que nuestras ideas sobre cuestiones fácticas sean puestas a prueba, y a cambiarlas si no se ajustan a lo que efectivamente ocurre.
En relación a esto,es útil tener en cuenta el principio de parsimonia, también conocido como “la navaja de Occam”, que muchas veces se ejemplifica como “si oís ruido de cascos, pensá en caballos, no en cebras”.
Una navaja, en este contexto, es una “regla de oro” que, ante muchas posibles explicaciones para un fenómeno, nos permite “afeitar” las que invocan más cuestiones complejas, metafísicas o imposibles de comprobar, para quedarnos preferentemente con aquella que necesita menos suposiciones adicionales, o que es más probable. A igualdad de condiciones, se prefiere la explicación más simple, la que acomoda mejor las evidencias disponibles hasta el momento. Así, le ponemos un límite a nuestra imaginación. Al menos, un límite en el sentido práctico.
Seguir el principio de parsimonia no garantiza que obtengamos respuestas correctas ni demuestra nada, pero podemos considerarlo una herramienta que nos permite ir avanzando hasta saber más. Si, llegado el momento, vemos que nos habíamos equivocado, podemos volver atrás y ajustar nuestro camino. Así, el camino hacia el conocimiento es mucho más “sucio” que lo que suele parecer en las películas de Hollywood.
Entonces, si una noche dejamos un vaso de agua en una mesa y a la mañana aparece lavado, podemos imaginar que vinieron extraterrestres y lo lavaron, o que lo hizo alguien que vive con nosotros. La navaja de Occam nos lleva a suponer que la explicación correcta es esta última. Si queremos invocar extraterrestres (o duendes, fantasmas, o lo que sea) deberíamos tener alguna prueba convincente de que estos seres existen. Si queremos explicar esto con viajes en el tiempo o universos alternativos y simultáneos, también. Esta aproximación al problema no significa que estemos comprobando la inexistencia de estos seres o fenómenos, sino que lo más práctico es pensar en explicaciones más probables. Si aparecen evidencias nuevas, entonces cambia qué es más probable, y podemos reevaluar la situación.
El mundo es muy confuso y es difícil saber en qué confiar. En los medios, aparecen noticias que son refutadas al día siguiente. La dificultad no está tanto en encontrar alguna evidencia que fundamente una información en particular, sino en navegar en un mar tormentoso que tiene tanto evidencias de calidad como pseudoevidencias, testimonios anecdóticos y afirmaciones contundentes proclamadas por falsos expertos. La navaja de Occam es una gran herramienta para tener a mano porque nos permite confiar en algo de manera proporcional a las evidencias disponibles, y ante la ausencia total de evidencia, hasta podemos invocar la navaja de Hitchens, que dice que la carga de la prueba recae en quien realiza la afirmación y se resume como “lo que puede afirmarse sin evidencia puede desestimarse sin evidencia”.
Es una herramienta imperfecta, por supuesto. Pero necesitamos pensar en las alternativas. Llevado a un extremo, no usar la navaja de Occam (o la de Hitchens) nos conduciría a considerar cualquier explicación como posible, más allá de cuáles sean las evidencias que la respalden. El único límite sería nuestra imaginación, y terminaríamos pensando que cualquier hipótesis a priori merece la misma atención. Sería políticamente correcto decir que todas pueden ser válidas, pero, en la práctica, esto podría llevarnos a tener en cuenta tanto una hipótesis ad hoc (es decir, una que invoca cualquier cosa para explicar un fenómeno, sin pedirle que se ajuste a lo que ya se sabe) como una hipótesis que sí pueda enmarcarse en información, procesos y mecanismos ya conocidos. Esto es todavía más delicado en el caso de hipótesis ad hoc que, por la manera en la que están formuladas, no se pueden refutar, como las que requerirían que probemos que algo no existe en vez de probar que algo sí existe. Uno puede probar que algo no existe en matemática o lógica, pero, en ciencias, es básicamente imposible. Que nunca hayamos observado algo no lo hace imposible, solo muy improbable. Pero las cosas pueden cambiar con nuevas observaciones.
A veces, tenemos evidencias y otras veces, no. Y el camino que seguimos es el de ir obteniendo progresivamente más evidencias para ir respondiendo las preguntas. Pero aparece una dificultad cuando no tenemos evidencias: ¿es porque todavía no las tenemos, pero podríamos conseguirlas? ¿O directamente porque no podremos tenerlas, en principio, jamás? Konstantín Tsiolkovski decía que “la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia”. El problema de la ausencia de evidencia es muy complejo. Por un lado, está claro que no podemos afirmar que algo es de determinada manera a menos que tengamos evidencias que apoyen eso. Esto es uno de los puntos que distinguen a los ateos –convencidos de la inexistencia de Dios– de los agnósticos –convencidos de que no pueden saber si existe o no, pero que eligen suponer inexistencia dado que no hay evidencias de que efectivamente exista–.
Si digo que tengo de mascota un unicornio invisible que come comida invisible y no hace ruido ni deja huellas, no me creerían. ¿Por qué? Porque, con lo que sabemos hasta ahora sobre nuestro mundo, no tenemos evidencia de que existan los unicornios, y mucho menos de que sean invisibles. Pero, por otra parte, si quisieran demostrar la inexistencia de mi unicornio, tendrían problemas. ¿Cómo hacerlo, si yo siempre puedo justificar de algún modo por qué no lo detectan? No lo encuentran porque justo se escondió, porque no lo buscan bien, etc. Esas serían, de mi parte, hipótesis ad hoc.
Es fácil confundir “ausencia de evidencia” con “evidencia de ausencia”. Si somos estrictos, no podemos realmente probar la inexistencia de algo. Pero, en la práctica, si después de múltiples intentos no obtenemos evidencias de existencia, nos comportamos como si no existiera. Estamos siguiendo el principio de parsimonia. Si oímos ruido de cascos, pensemos primero en caballos antes que en cebras, pero sin considerar que es imposible que justo en este caso se trate de cebras. Sin embargo, cebras es una cosa y unicornios es otra muy distinta, porque tenemos evidencias de que las cebras existen y no de que los unicornios lo hagan. O, en otros términos, en la pampa, caballo es muy probable, cebra es bastante menos probable, y unicornio es tan pero tan improbable que podemos considerar que no sucede.
Podríamos preguntarnos qué tiene de malo pensar que, quizás, se trate de unicornios. ¿Cuál es el problema? ¿No es bello que nuestra imaginación nos permita pensar en esa posibilidad? Depende. Si lo planteamos como ejercicio artístico, o incluso intelectual, puede ser interesante y llevar a reflexiones fascinantes. Pero si dejamos que eso ingrese en el campo de lo que efectivamente consideramos como candidato a la verdad, nuestra posibilidad de acertarle a lo que pasa disminuye muchísimo.
Con frecuencia, aparecen personas que sostienen algo que no tiene evidencias detrás y que piden que sean los demás quienes prueben que ellos están equivocados. Eso es invertir la carga de la prueba, y nos lleva de vuelta a la navaja de Hitchens: la responsabilidad de probar que algo es de determinada manera y no de otra debería estar en probar que uno tiene razón en lo que dice y no en que los demás prueben que uno no tiene razón.
Si insisto con la existencia de mi unicornio invisible, gran parte del esfuerzo de ustedes (en términos de tiempo, di- nero, o incluso atención) se verá dirigido a intentar refutar lo que digo. Pero por el planteo concreto que hago, no podrán lograrlo nunca. En nuestra vida diaria, esta situación aparece recurrentemente y redunda en que quienes sostienen ideas que no se ajustan a lo que ya se sabe y que, además, son incomprobables, logran acaparar esos recursos que, entonces, no pueden ser utilizados con otros fines. Una gran herramienta de la posverdad a la que hay que estar atentos.
Ya sea de manera intencional o no, hay quienes pueden exigir que nuestros recursos limitados se utilicen para intentar demostrar que ellos están equivocados, mientras modifican las hipótesis ad hoc a su conveniencia. Luchar contra la posverdad es también ponerle un freno a esta dinámica. Para eso, las navajas de Occam y Hitchens pueden ayudar porque tienen en cuenta las evidencias que existen hasta el momento y, a partir de eso, se prefiere la explicación más sencilla, sin dejar de considerar como posibles, e incluso potencialmente correctas, las explicaciones alternativas. Pero probar que una alternativa es algo más que una idea es responsabilidad de quien la propone.
¿SOLO UNA TEORÍA?
Hasta acá, en este capítulo estuvimos discutiendo qué son las evidencias (observaciones y experimentos) y cuál es el papel de la imaginación y la rigurosidad en todo esto. Necesitaremos tener esto en cuenta para discutir luego qué hacer frente al avance de la posverdad. Pero, antes de eso, un pequeño agregado que tiene que ver con qué podemos considerar verdad dentro de las disciplinas científicas. Es cierto que hay muchos más ejemplos de posverdad fuera de estas disciplinas que dentro de ellas, pero algunos sí se relacionan con temas científicos en los que ciertas personas sostienen ideas que ya fueron absolutamente refutadas. En estos casos, también hay posverdad: la información está disponible pero, por algún motivo, estas personas no quieren o no pueden incorporarla (posverdad casual, o culposa), o bien algún grupo de interés impulsa activamente versiones incorrectas (posverdad intencional, o dolosa).
Dos ejemplos para ilustrar la posverdad en temas científicos que ya están claros pueden ser el rechazo de la idea de la evolución por selección natural por parte de quienes creen que hubo un creador o diseñador inteligente que hizo a los seres vivos –particularmente a los humanos– de esta manera, o la creencia de algunos de que la Tierra es plana y no similar a una esfera. Estos dos ejemplos de posverdad en el conocimiento científico, más allá de que propaguen desinformación, parecen inocuos comparados con los casos en los que está en juego directamente la salud pública, como ocurre con las personas que sostienen que el virus VIH no causa sida, o que las vacunas son peligrosas.
A veces, se generan cuerpos de conocimiento muy poderosos que no solo explican las evidencias que ya se tienen, sino que pueden incorporar evidencias e ideas nuevas a medida que surgen. Cuando ocurre esto, hablamos de teorías científicas, que son lo más cercano a un hecho que podemos plantear en las disciplinas científicas. Es el término que reservamos exclusivamente para lo más “poderoso” en la ciencia.
Esto es lo más cercano a la verdad que se puede lograr en ciencia. La palabra teoría no significa lo mismo en la ciencia que en el lenguaje de todos los días y, entonces, surgen los problemas. Curiosamente, esta distinción muchas veces no está clara incluso entre científicos y educadores de la ciencia, con lo cual la confusión sigue creciendo. Fuera de la ciencia, usamos la palabra teoría casi como sinónimo de idea (“mi teoría es que el asesino es el mayordomo”). Así, no es más que una opinión, una sospecha, una suposición que no está necesariamente avalada por evidencias concretas. En este sentido, la Real Academia Española define teoría como “conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación”. Pero, en la ciencia, una teoría es algo profundamente diferente. Es una idea que está sostenida por observaciones y por resultados experimentales, con evidencias que provienen de varios campos del conocimiento distintos y en la que aparece consiliencia –o convergencia– de la evidencia: se forma una idea coherente que explica lo que se observa. Se trata de un conocimiento muy sólido que, además, permite predecir adecuadamente qué ocurrirá en determinada situación. Si, llegado el caso, no ocurre lo que la teoría predice, esta se debilita. Si eso pasa más frecuentemente o con evidencias muy importantes y de calidad, podría refutarse la teoría. Pero si lo predicho se observa, la teoría se fortalece.
Las teorías científicas se basan en evidencias que provienen generalmente de muchos campos distintos del conocimiento, pero las exceden ampliamente. Esto me parece estéticamente bello: en una teoría hay abstracciones, saltos del pensamiento que van más allá de las evidencias, pero inevitablemente las contienen. Muestran la habilidad de la mente humana para sacarle secretos a la naturaleza.
Por ejemplo, en el caso de la teoría de la evolución, una confusión en el significado de la palabra nos lleva a interpretaciones fundamentalmente antagónicas. En el sentido diario de la palabra teoría, podríamos entender que la evolución es “solo una teoría”, una explicación entre varias posibles. Pero no es el caso. La evolución es una teoría científica porque se apoya en registros fósiles, en la comprensión de cómo funciona la herencia de los caracteres, en evidencias experimentales, etc. Y todo esto forma un cuerpo de conocimiento coherente y extremadamente resistente, que ha demostrado y sigue demostrando superar muchos obstáculos y críticas. Y lo mismo ocurre con otras teorías, como la teoría celular, la teoría atómica, la teoría del Big Bang o la teoría de la relatividad, entre otras.
Una teoría científica no es una idea cualquiera, una sospecha sin fundamento, sino que se trata de una idea poderosa que está armada sobre cimientos muy firmes, cimientos de evidencias acumuladas.
Una teoría es algo tan poderoso que, en la práctica, se puede considerar un hecho. Aun así, no significa que sea inmutable. Puede sufrir cambios e incluso ser dejada a un lado para pasar a otra que “funcione” mejor. Como todo en la ciencia, las teorías se pueden refutar si aparecen nuevas evidencias que la contradicen. Pero, en la práctica, las teorías actuales son tan fuertes que es muy difícil que aparezca evidencia buena que las destruya completamente. Se van refinando y expandiendo en formas más explicativas, y a veces, hay detalles en los que los científicos no se ponen de acuerdo, pero sus proposiciones fundamentales se conservan. La teoría de la evolución cambió mucho desde que fue postulada por Darwin, pero sigue siendo fundamentalmente la misma.
AFIRMACIONES FÁCTICAS
Todo lo que discutimos en este capítulo se relaciona con evaluar, aunque sea a grandes rasgos y con recaudos, afirmaciones fácticas, es decir, afirmaciones que se refieren a hechos del mundo real. Si tenemos afirmaciones de otro tipo, como, por ejemplo, cuestiones de índole artística, cultural o moral, no podremos plantearlas en términos de verdad vs. posverdad, así que para nuestro análisis las dejaremos de lado. No porque no sean importantes, sino porque viven en un espacio distinto.
Ahora bien, ¿cómo sabemos si una afirmación fáctica está respaldada o no por evidencias? No es sencillo. Como no podemos ser expertos en todos los temas (y, por lo tanto, en la mayoría no lo somos), inevitablemente deberemos decidir si confiamos o no basándonos en otros criterios.
Presentamos, entonces, la primera Guía de Supervivencia de Bolsillo de las varias que habrá a lo largo de este libro. Estas Guías de Supervivencia plantean una serie de preguntas que podemos hacernos y que no pretenden ser exhaustivas ni “a prueba de todo”, pero pueden funcionar como ayuda de emergencia en nuestra lucha contra la posverdad. Empezamos a cargar las primeras herramientas en nuestra caja, a la que iremos agregando más a medida que avancemos.
En este capítulo, presentamos las evidencias (observaciones y experimentos) y hablamos del rol de la imaginación humana en el proceso de obtención de respuestas fácticas. Este enfoque puede aplicarse a cualquier tema relacionado con cómo es el mundo que nos rodea, aunque los ejemplos que discutimos estuvieron relacionados más que nada con temas típicamente considerados científicos y que, generalmente, no “despiertan” posverdad. Veremos en el próximo capítulo que este enfoque de búsqueda de evidencias puede ser útil también en la medicina, donde la posverdad surge con más frecuencia, y donde puede representar un peligro para las personas.