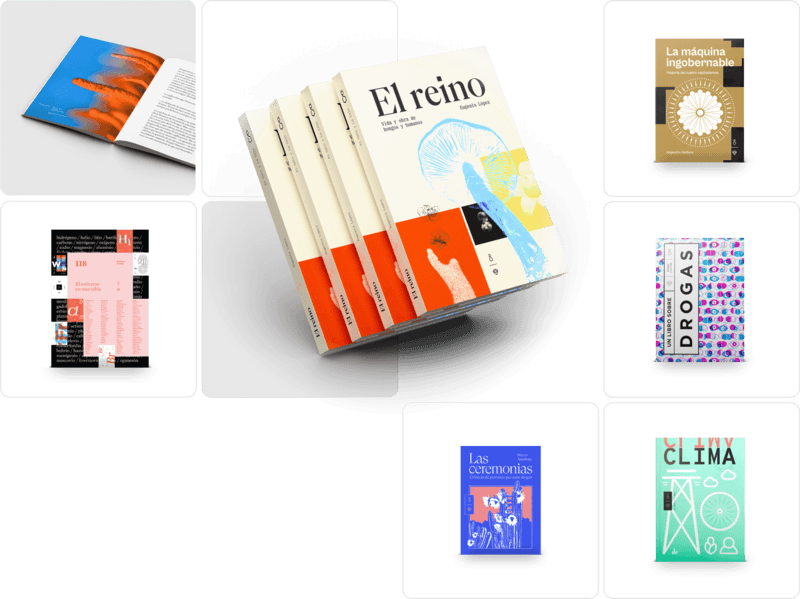Breve historia de los jardines
Cuando el griego Epicuro, unos 360 años antes de Cristo, en desacuerdo con las ideas de Platón, se refugió a pensar en un huerto en las afueras de Atenas, muy lejos estaba de comprender la hermosa herencia que nos dejaría: el jardín. Este fue el nombre de su escuela filosófica y Aquellos del jardín fue el apodo puesto a sus seguidores.
El Jardín de Epicuro era un lugar tranquilo, innovador y progresista, donde las distintas clases sociales se reunían a charlar, comer y celebrar. Se admitía a las mujeres y a los esclavos, inusual para una escuela filosófica de aquella época.
A través de la historia, los jardines han variado sus significados y funciones, pero siempre estuvieron cargados de simbolismos ligados a creencias religiosas o filosóficas. Los musulmanes buscaban en ellos el Paraíso; los chinos, a la propia Naturaleza. Los antiguos griegos le dieron un significado religioso y funerario, y fueron los romanos quienes los predestinaron a ser sitios de esparcimiento. En el Renacimiento y el Barroco se los convirtió en complementos arquitectónicos y, a partir de allí, los jardines tomaron distintos estilos que se sucedieron en el tiempo. El jardín renacentista italiano poseía terrazas, desde las cuales se ofrecían perspectivas amplias que realzaban el paisaje campestre italiano. Esta tendencia se mantuvo vigente hasta que fue reemplazada por el estilo francés, simétrico y ordenado, que se desplegó como muestra del poder del hombre sobre la Naturaleza a través del arreglo botánico y podas sofisticadas de las plantas cultivadas. El jardín francés fue un símbolo del poder político absolutista de la época.
En contraposición, durante el siglo XVIII, cuando se impuso el estilo inglés, los jardines recuperaron su libertad. Se caracterizaron por ser diseñados con formas irregulares, con caminos zigzagueantes que despertaban el interés a recorrer. Tenían grandes espejos de agua, arroyos y una vegetación nostálgica e idílica que parecía natural.
A mediados del siglo XIX, un arquitecto paisajista estadounidense, Olmsted, creó en New York el famoso Central Park. Así nacía el prototipo de parque municipal, mezcla de estilo paisajista con elementos funcionales, el cual se impuso globalmente para acercar a los ciudadanos el deleite del verde. En la actualidad, casi todas las ciudades tienen un parque de este tipo que los distingue: por ejemplo, el Tres de Febrero en Buenos Aires, General San Martín en la ciudad de Mendoza, Mayo en la de San Juan, entre muchos otros.
En la ciudad actual, el concepto primigenio de jardín como un sitio de encuentro social, donde Epicuro descubrió la felicidad huyendo del dolor y fundó la corriente filosófica del Hedonismo, se ha ido ampliando al ganar en diversidad de usos. Hoy en día, el jardín ya no es solo un huerto, sino que adquiere distintas tipologías y resulta en una gama de diferentes espacios con multiplicidad de estructuras y significados. Así, reservas urbanas, grandes parques, parques lineales, tradicionales plazas de barrio y pequeños intersticios vacantes convertidos en plazas de bolsillo son los nuevos jardines que reverdecen la matriz urbana, a los que se suman los muros y terrazas verdes, las huertas y las veredas vegetadas.
Todo muy lindo pero… ¿para qué sirven los espacios verdes?
A todo pulmón
Los espacios verdes son claves en la mitigación de los efectos producidos por la urbanización. Tradicionalmente se los ha considerado como los pulmones de las ciudades, sin embargo, sus beneficios no se acaban en la mera producción de oxígeno. Incluyen la contribución que la vegetación presta a la salud mental y física de las personas, al bienestar del ambiente urbano, a las oportunidades de recreación, educativas y de interacción social, sin olvidar que son escenarios de contacto con la Naturaleza y de embellecimiento estético en un ambiente que, de otra manera, estaría dominado por asfalto y concreto.
Dicho de otro modo: los espacios verdes mejoran la calidad de vida de la población; logran en las personas un estado de satisfacción general, que encierra aspectos subjetivos y objetivos. Como aspectos subjetivos puede considerarse a la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud. Entre los aspectos objetivos, se cuenta al bienestar físico más directo: estar en un espacio verde reduce la presión arterial y el nivel de hormonas inflamatorias, tanto como los niveles de colesterol en la sangre y el estrés.
Pero los espacios verdes no solamente traen beneficios, acaso más importante es el hecho de que evitan daños: se ha demostrado que los bajos niveles de contacto con la Naturaleza que experimentan los habitantes urbanos pueden incidir en una mayor presencia de patologías sociales y problemas de salud al ser comparados con grupos rurales.
Además tienen un positivo impacto ambiental ya que amortiguan la temperatura, dan sombra en el verano, detienen el viento en el invierno y refrescan por la evapotranspiración, al mismo tiempo que proporcionan hábitat para la fauna silvestre.
Por todas esas razones, dar acceso a espacios verdes de calidad a un mayor número de ciudadanos es una estrategia imprescindible para conseguir equidad. Muchas ciudades demuestran un compromiso real para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos cuando reformulan la noción de lo ‘público’ y proveen una diversidad de tipologías verdes. Cuanto mayor sea el grado de densidad urbana y menor la presencia de vegetación de los espacios públicos, las problemáticas ambientales —como la isla de calor y sus consecuentes efectos— serán más drásticas y notorias. Y esto excede lo ambiental y lo sanitario, impactando incluso en la economía.
Servicios ecosistémicos
Aquí es donde entran en juego las premisas del urbanismo ecológico. Pero para una adecuada planificación y gestión de los espacios verdes, es prioritario tener información sobre qué beneficios brindan esos espacios a los seres humanos y su entorno. Eso es lo que se conoce como servicios ecosistémicos, tal como los definió la Valoración de los Ecosistemas del Milenio (MEA 2005).
Estos servicios, que a su vez se encuentran altamente relacionados con el bienestar humano, se dividen en cuatro categorías:
- Provisión (abastecimiento)
- Regulación (mejorar la calidad del aire, agua, secuestro de carbono)
- Apoyo (ciclo de nutrientes, polinización de cultivos)
- Culturales (recreación, cohesión social, unión comunitaria e inspiración espiritual)
Mientras que las reservas naturales urbanas, así como los grandes parques, conservan e incrementan la biodiversidad local y mejoran el clima a través de su abundante cobertura verde, los espacios verdes de menor tamaño, como las plazas y plazoletas, son los lugares de encuentro social cotidiano para todas las edades. Niños con sus padres en los juegos infantiles, reuniones de adolescentes, aquellos que practican deportes, toman sol, leen, descansan o disfrutan de disponer de estos espacios en la proximidad de sus residencias. A su significado cultural se suma en la ciudad otros usos, como la presencia de feriantes y de artesanos en los mercados barriales, encuentros teatrales y musicales, sitios de reclamo ciudadano, puntos verdes para llevar los reciclables y estaciones saludables donde poder hacer consultas o chequeos de salud rápidos.
Nuevos desafíos
Lejos de ser lugares para refugiarse a filosofar, como lo eran para Epicuro y discípulos, o ser sitios de encuentro social o recreativo para los citadinos del siglo XIX y XX, los espacios verdes de la ciudad actual tienen mayores desafíos. Ante los retos ambientales tan preocupantes que nos aquejan en la actualidad, el verde urbano es un actor remediador y asume un protagonismo destacado. Hoy se habla de la “Infraestructura Verde” de la ciudad, porque los espacios verdes deben ser concebidos y manejados como una red interconectada que conserva los valores y funciones naturales del ecosistema y aporta múltiples beneficios a las poblaciones.
La mayoría de parques y plazas de Buenos Aires, salvo la Plaza de Mayo, no fueron planificados, ocuparon sitios vacantes, se originaron en baldíos, paradores de carretas, antiguos mercados, quintas, mataderos, hornos de ladrillos, corrales, basurales, cementerios o sobrantes municipales. Hoy no podemos seguir planificándolos y gestionándolos de esta manera, a la cola de las otras infraestructuras urbanas. Su protagonismo debe ser reconocido, técnicamente bien manejado y financiado, para que las ciudades ganen en resiliencia, es decir, tengan mayor capacidad de afrontar la adversidad ante la incertidumbre ambiental generada por los cambios globales y por el crecimiento de densificación y extensión de la trama urbana.

Esto exige saber qué áreas hay que destinar para la creación o ampliación de espacios verdes según las funciones que se les van a asignar y cuáles áreas no se deberían urbanizar por su sensibilidad ambiental. También es importante conocer cómo estos espacios son usados por la comunidad. Esto, que resulta lógico o mejor dicho redundante, no siempre ocurre. Entonces, a las preguntas qué espacios diseñar y dónde, se deberá responder: “¿para quién diseñarlos y gestionarlos?”.
A nivel mundial, en el transcurso de la pandemia de la COVID 19, las visitas a parques y plazas aumentaron. En un esfuerzo por escapar al confinamiento, las personas establecieron nuevos rituales y hábitos personales de relación con su entorno local. Las plazas se convirtieron en pistas de baile, salas de gimnasio mucho más concurridos que antes, salones a cielo abierto para festejar eventos.
En Buenos Aires, durante los meses de acceso restringido, como en el tango “Bachín”, los chiquilines miraban a los parques y las plazas desde afuera del enrejado, añorando los patios de juegos clausurados. La pandemia modificó, para la mayoría de los vecinos, la relación que tenían con los espacios verdes de cercanía. Esta nueva apreciación y reconocimiento de lo importante que es tener acceso y presencia de la naturaleza en las ciudades quizás sea el disparador para progresar ideas y diseños que implementen cada vez más soluciones urbanas basadas en la Naturaleza. Si esto ocurre, quizá en el futuro no tengamos que refugiarnos en las afueras (como Epicuro en la antigüedad, como quien huye a un country hoy en día) y disfrutaremos de vivir en una ciudad-jardín en la que se crucen naturaleza domesticada y prístina, vecinos, alimentos, juegos, paisaje, arte, memoria y relato.