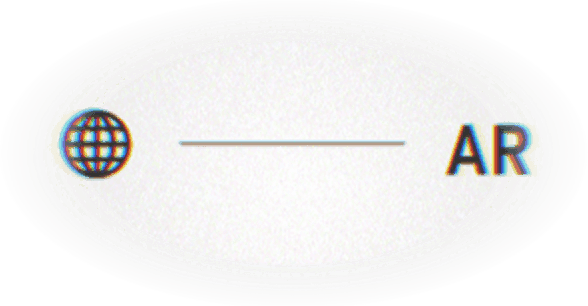1869 - Iluminados por kerosén
El primer censo de toda la historia Argentina tuvo lugar del 15 al 17 de septiembre de 1869. El cuestionario constaba de apenas una hoja que requería la siguiente información: nombre, apellido, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, provincia de nacimiento (en caso de ser argentino), profesión u oficio, capacidad de leer y escribir —quien presidía en ese momento nuestro país era Domingo Faustino Sarmiento—, y las condiciones especiales de algunos empadronados, a saber: ilegítimos, amancebados, dementes, sordomudos, ciegos, cretinos, imbéciles, estúpidos, opas, con bocio o cóto, inválidos, huérfanos y en proceso de escolarización.
¿Para qué querría un Estado saber el abanico o la forma que puede adoptar la idiotez en su ciudadanía? La respuesta exacta a esa pregunta tal vez no la encontremos nunca, pero hay documentos históricos que nos pueden aproximar: “Constituyen los censos el primer inventario de los elementos vivos de que se integran las naciones. Enumerando, clasificando, descomponiendo al hombre, su materia prima, llegan las sociedades á tener plena conciencia de su debilidad ó de su fuerza, sustituyendo en órden á sus fundamentos administrativos, en vez de lo incierto e hipotético, la realidad incontestable de los hechos”.
Este fragmento fue extraído del informe de resultados de aquel primer censo, que consta de 750 páginas. En él podemos ver, además de la morfología de una Argentina completamente diferente, una ortografía también distinta: por ejemplo, en algunos casos su autor escribió “arjentinos” y “jujui”. No parece esto tan grave cuando se llega a la siguiente información: “la población no se ha inscrito por planillas dejadas á domicilio, porque esto no era prudente hacerlo, en un país en que cuatro de las quintas partes de la población adulta no sabe leer ni escribir, donde existen distritos en que es necesario recorrer una legua en busca de quien pueda escribir una carta”.
Estrictamente hablando, el primer censo fue apenas una muestra: se estimó la población (y sus características) de Chaco, Chubut (excepto de la Colonia Galesa), Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, ya que esos territorios no se encontraban aún bajo control del gobierno nacional. La definición que adopta hoy el censo —y que está en su correspondiente página web— es esta: “el recuento de todas las personas, todos los hogares y todas las viviendas que se encuentran en el territorio nacional en un momento determinado”. En cambio, la primera experiencia se ajusta más a la noción de muestra, dado que en estas se hacen preguntas a cierta parte de la población y se sacan conclusiones para la totalidad.
Sin embargo, en un territorio que estaba atravesando multiplicidad de conflictos y con la mayoría de su población analfabeta, esos eran detalles pequeños. Sobre todo, si se dimensiona el tamaño del operativo desplegado para llevar adelante tal empresa con tan pocos recursos: para poder censar a la población, se empadronaron más de 3000 ciudadanos que realizaron las entrevistas, mientras que otros 700 fueron designados como “comisionados”, que a su vez fueron controlados por unos 15 comisarios provinciales. En la primera edición, se contabilizaron 1.877.490 habitantes.
La publicación del informe tiene entre sus primeras páginas una dedicatoria del superintendente del censo, el señor Diego G. de la Fuente, al Ministro de Interior de aquel entonces, Dr. D. Dalmacio Vélez Sarsfield, en la que explica: “Bien que pueda resentirse de algunas deficiencias, es la verdad, señor Ministro, queda hoy facilitado el camino y fijada conveniente organización en nuestro país para esta clase de trabajos”.
Ahí está, este es, entonces, el origen del censo que supimos conseguir. Al día de hoy, en su onceava edición, tiene cuestiones que mejorar. Pero que no se diga que es breve la historia que nos trajo hasta acá.
1895 - En Argentina había, al menos, dos autos
Recién 26 años después, en 1895, Argentina censó por segunda vez a su población. Si bien ya estaba establecido en la Constitución nacional que el censo debía realizarse cada diez años, por motivos no aclarados pasó un cuarto de siglo entre un censo y el otro. ¿Los resultados? “Resulta, por fin, de la comparación de los dos censos, 1869 y 1895, una impresión de progreso evidente en el conjunto, pero sin uniformidad para todas las agrupaciones; á punto de no poder establecerse en muchos casos, términos medios razonables, tales son de diferentes y enormes las distancias que acusan entre sí los términos extremos”, se explica en el tomo I, que consta de 790 páginas, mientras que el tomo II tiene unas buenas 911.
En esta ocasión, los recursos aumentaron: participaron 17.000 personas en la ejecución y arriba de 100 en la interpretación de datos. Se contabilizó una población absoluta de 3.954.911 habitantes en las catorce provincias y nueve territorios que componían el país, cifra que asciende a 4.044.911 si se tiene en cuenta a la población indígena que estaba “por fuera del Imperio de la Civilización”.
Pero otras cosas, aparte del tamaño del operativo desplegado, cambiaron para esta edición. Por ejemplo, quienes diseñaron la encuesta se dieron cuenta de que no era necesario clasificar la idiotez en cuatro palabras, por lo que se decidió cortar camino y englobar diferentes cuestiones bajo la pregunta de si se es enfermo / sordomudo / idiota / loco o ciego. Este cocktail de confusiones luego lo explicarían Michel Foucault y otras personas en teorías varias, por lo que evidentemente este problema no era sólo de Argentina.
Aun así, el cuestionario de esta edición fue más amplio, e incluyó consultas sobre la religión que profesaba la persona (en caso de que no fuera católica), si iba a la escuela, si poseía o no propiedad, y en caso de ser mujer, cantidad de hijos y cantidad de años de matrimonio en su haber. Esta última pregunta tenía como objetivo poder proyectar el crecimiento poblacional. Recordemos que, en esa etapa de nuestra historia, la preocupación por poblar el territorio era grande.
Debido a que había transcurrido más de un cuarto de siglo entre censo y censo, en 1895 se evidenció un profuso crecimiento de la población, que se notó en los índices de densidad poblacional y de crecimiento de los centros urbanos. Aún faltaría para experimentar el éxodo de la población rural a las ciudades, pero hacia allá vamos. De todos modos, en este censo se descubrió que la inmigración europea era bastante alta, y se contabilizaron mayor cantidad de varones extranjeros que nativos en la franja de 30 a 59 años.
De allí proviene la extendida noción de que los argentinos y argentinas descendemos de los barcos. Pero esa noción, al menos en su interpretación literal, es necesario ponerla en cuestión cuando, tres párrafos antes, el mismo informe revela que la población indígena —por ser considerada salvaje o algún otro antónimo de civilizada— fue simplemente estimada.
Acá van, de paso, algunos fragmentos de racismo explícito: “La raza latina forma, pues, la inmensa mayoría de la población (...) pero las germánicas, anglosajonas, escandinavas con el 25 restante, contribuyen al mejoramiento de ella. (...) Las razas asiáticas y las negras del África se ve que sólo existen en proporción diminuta, de manera que su influencia es nula en cuanto a la transformación del país. Igual cosa puede decirse respecto a los indígenas, únicos habitantes de estos países en la época del descubrimiento”.
Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote…

1914 - La Gran Guerra
Diecinueve años después —con una demora de casi el doble de lo estipulado en la Constitución— llegamos al tercer Censo Nacional, en 1914 (en Europa había empezado la Primera Guerra Mundial). Más allá de la demora específica, la Constitución conminaba a realizar el censo por una razón absolutamente en línea con los valores democráticos: la cámara de Diputados en aquel entonces —al igual que en la actualidad— tenía una representación proporcional basada en la cantidad de habitantes por provincia. Debido al gran crecimiento que habían experimentado Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, había miedo de que se desbalanceara la proporción en favor de dichas provincias, y por lo tanto un censo era la mejor forma de corregirlo. Más tarde, en el tomo de resultados, los analistas escribirían “este temor es infundado porque la verdad es que hasta ahora nunca se ha sentido en las deliberaciones de la cámara popular el predominio de influencias localistas. Siempre ellas han estado inspiradas en un sentimiento eminentemente nacional. Nunca han preponderado los intereses de una región del país sobre los de otra”. Sí, sí… Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires.
Según pudo constatarse en ese censo, en dos décadas la población se había duplicado, y llegaba casi a las ocho millones de personas (sin contar, de nuevo, a la población indígena). De esa totalidad, casi el 30% era extranjera. Y se contabilizaron mayoría de varones no nativos en la franja de 25 a 79 años. Según consta en las actas oficiales, participaron 67.020 personas como empadronadores, lo que da una relación de 99 personas encuestadas por cada empadronador, mientras que en el censo de 1869 esa relación era de 471 a 1. Una clara mejoría para el trabajo de los empadronadores. Pero además, un paso importante en el robustecimiento de los datos: Argentina estaba tomando dimensiones cada vez mayores y en aquel momento era importante morigerar el margen de error.
El grado de analfabetismo en la población era menor que en 1869, pero aún generaba problemas para el desarrollo del relevamiento: “El grado de instrucción de los habitantes, sobre todo de los que viven en las campañas, es todavía muy deficiente (...) Por esta causa, no es nada extraño que el material censal sea llenado en pésimas condiciones y que requiera muchas rectificaciones antes de ser sometido a la compilación”.
1947 - Sufragio con perfume de mujer
El censo de 1947, el cuarto relevamiento nacional, fue por todo: tuvo tres cuestionarios destinados a cubrir las áreas demográficas, económicas y agropecuarias. Se diferenció de los otros censos porque se diseñaron cuatro tipos de cuestionarios censales: individuales, de familia, de vivienda y de convivencia. Para este censo se empadronaron alrededor de 300.000 personas y, según dice la publicación de resultados, “el número promedio de personas censadas por el oficial censista y por día resultó ser de 18” (por día, porque el censo se realizó en el transcurso de seis jornadas). En este caso, podemos pensar que esta gran voluntad y capacidad de ejecución se relaciona a la intersección entre experiencia y avance tecnológico: es el primer relevamiento en el que se utilizó maquinaria para procesar los datos obtenidos. La posibilidad de hacer más sencillo el trabajo, la inmensa cantidad de gente empadronada, la experiencia de tres censos y el avance de la escolarización permitieron que la inclusión fuera mucho mayor.

Treinta y tres años después del último censo, el de 1947 relevó 15.803.827 habitantes. Si se tiene en cuenta la población estimada, el número asciende a 16.055.765. ¿Qué población integraría la porción estimada? Quienes habitaban la Antártida, las islas del Atlántico Sur y aquellas personas a las que no lograron censar por diferentes motivos, aunque resaltan que este censo tuvo mayores facilidades “para llegar hasta los lugares más apartados del territorio (caminos en perfectas condiciones de transitabilidad, abundancia de vehículos automotores, utilización de la radiotelefonía en las zonas de muy difícil acceso)”.
En relación a la población indígena, la bajada fue la siguiente: “En la actualidad, toda la población del país está incorporada a la civilización, pues los pocos núcleos de indígenas hoy existentes, viven plenamente la vida integral de la Nación”. “Plenamente” puede ser una palabra un poquito, quizás demasiado, grande.
1960 - Para el pueblo que lo mira por TV
En 1960 tuvo lugar el quinto censo nacional de población. En la cuarta página de la publicación de resultados, figuran los agradecimientos: se menciona, entre otros actores, a la docencia de nivel primario por el trabajo como oficiales de censo, y a las Fuerzas Armadas por la asistencia técnica integral. Si bien quien presidía en la época era Frondizi, que fue electo democráticamente, las FFAA tuvieron una gran relevancia en esta etapa de la historia del país (y fueron, además, las responsables de que el mandato de Frondizi no llegara a término).
Por algún motivo, que sospecho será el mismo que viene intentando justificar estas decisiones, se vieron en la necesidad de aclarar a quiénes incluyeron de entre los que se consideraban extraordinarios por uno u otro motivo. Estos fueron: a) población indígena, b) fuerzas armadas y marinos mercantes que estaban en el país, c) personal diplomático que estaba en el país, d) otros civiles extranjeros que estaban en el país.
Una de las novedades progresistas de este relevamiento es que se incluyó la pregunta por el estado civil no sólo legal, sino también de hecho.
1970 y 1980 - Los argentinos somos derechos y censados
El relevamiento general de 1970 fue el primero de dos realizados bajo un gobierno de facto: el de Levingston, quién tomó el mando unos meses luego de que la presidencia de Onganía (también de facto) se viera muy debilitada. La publicación de resultados de este censo es bastante diferente de lo acostumbrado: usualmente suelen ser tomos de más de 500 páginas que mezclan cuadros con texto explicativo, sin embargo, en este caso, el tomo contiene unas escuetas 200 páginas de puros cuadros.
Este fue el primer censo que hizo el INDEC, porque el organismo se creó en 1968. Hasta ese momento, la ejecución y publicación no tenía una articulación tan clara y había variado en todos los relevamientos.
La pregunta por la discapacidad fue por primera vez excluida del censo. Anteriormente, se había reemplazado la pregunta por la idiotez con la pregunta por la posesión de una incapacidad física. Por otro lado, se les preguntó a las mujeres solteras acerca de sus hijos nacidos vivos, para poder tener información sobre los nacimientos extramatrimoniales (hasta el momento esta pregunta era sólo para las mujeres casadas y viudas).
El censo de 1980, también realizado bajo una dictadura militar, cuenta con una publicación de resultados afín a la habitual, y en su análisis figuran dos tendencias interesantes, que comienzan a conformar un panorama demográfico diferente: por una parte, cambia la composición en la Población Económicamente Activa (PEA), conformada por todos los habitantes de un país que tienen un trabajo o que están buscando uno. ¿Por qué cambia? Aumentó considerablemente la cantidad de mujeres empleadas o buscando empleo, mientras que entre los varones apareció un retraimiento de la actividad laboral (aumentó la edad en el ingreso al mundo del trabajo y disminuyó la edad en la que se retiraban). De todos modos, había más cantidad de varones que de mujeres participando en el mercado laboral. Esta inserción de género en el mercado de trabajo puede explicarse por los cambios culturales asociados al rol de las mujeres en la sociedad, pero también por la debacle económica, la incipiente precarización del trabajo y la necesidad de más de un sueldo para el sostén familiar. “¿Quiénes son estas casi 10 millones de personas de 14 años y más que no trabajan ni buscan ocupación remunerada?”, se preguntaban en 1980. “Los datos del Censo muestran su distribución entre personas al cuidado del hogar, jubilados Y pensionados, estudiantes, y otros no activos, en ese orden de importancia.” Entonces, las tendencias son: disminución en la cantidad de personas dedicadas al cuidado del hogar (amas de casa), aumento de la proporción de jubilados y pensionados, y crecimiento de la población dedicada al estudio.
1991 y 2001 - Cohetes a la estratósfera
Debido al aumento de personas retiradas del mercado laboral y la necesidad de comenzar a tener datos de la actualidad de esa porción de la población, no llama la atención que en el censo de 1991 se incluyeran las preguntas por la cobertura de salud y la situación previsional. La crisis era ineludible: el censo se postergó un año por carencias económicas y en los registros de su publicación le adjudican a la crisis del sector industrial la desaceleración del crecimiento poblacional en el AMBA debido a que disminuyó la demanda de mano de obra. “En la última década, el área ejerció su poder de atracción para con los oriundos de países limítrofes procedentes de economías más deprimidas y ‘expulsoras’ de su población”, dice el texto. Por primera vez en nuestra historia, se registraron mayor cantidad de extranjeros de países limítrofes que europeos.
El 17 y 18 de noviembre del 2001, peligrosamente cerca del fin del gobierno de Fernando De la Rúa, se realizó el censo que estaba previsto para el primer año del milenio pero, nuevamente, se había reprogramado por cuestiones económicas (la crisis causó dos muertes, pero no evitó un censo). En este relevamiento se incluyó por primera vez en la historia del censo la pertenencia a los pueblos originarios, se volvió a consultar por la discapacidad y se incluyeron una serie de preguntas sobre el acceso a bienes y servicios: heladera con o sin freezer, lavarropas común o automático, teléfono fijo y celular, televisión por cable, computadora y acceso a internet.

“El Censo del Bicentenario incluyó temáticas tales como el recuento, identificación y localización de los integrantes de los pueblos originarios; el de las personas con discapacidad —abordando los tipos de limitaciones de las mismas—; la población afrodescendiente, que ha sido largamente omitida en la historia de los censos nacionales argentinos, dando cuenta de las condiciones de vida de todas estas poblaciones”, dice el texto que acompaña los resultados del censo del 27 de octubre del 2010, que quedó fijado en la memoria colectiva por coincidir con el fallecimiento de Néstor Kirchner. “Asimismo, en sintonía con la Ley de Matrimonio Igualitario recientemente sancionada, se registraron las parejas convivientes del mismo sexo, mediante la anulación de una pauta de consistencia que impidió registrarlas a lo largo de los censos anteriores. Para indagar aspectos relativos a la brecha digital y realizar estudios posteriores sobre dicha temática, se incorporaron preguntas sobre la disponibilidad de computadoras en los hogares y sobre los conocimientos informáticos de la población.”
2022 - En busca de buenas noticias
Siempre es difícil hacer un censo. No fue hasta 1960 que se cumplió la estipulación de realizar el censo cada diez años. Algunas cosas se hicieron más sencillas, pero parece no ser posible escaparle a las vicisitudes de la coyuntura: crisis económicas y pandemia de por medio, aquí estamos, mejor tarde que nunca.
¿Para qué hacemos un censo? Para extraer conclusiones y proyecciones sobre quiénes somos y qué necesitamos, para basar las políticas públicas en datos que tengan el sustento suficiente para desarrollarlas de manera eficaz y porque hay muchos procesos que se ven mejor a escala y no con lupa, como por ejemplo la escolarización: el censo del año 1914 reveló que el 48% de los niños y niñas en edad escolar estaban inscriptos en las escuelas. El relevamiento de 1947 indagó más profundamente sobre este aspecto: preguntó por el nivel de instrucción alcanzado, la carrera elegida y el título obtenido. En ese censo, se descubrió que la tasa de analfabetismo había caído al 13,6%. En el relevamiento del 2010 vimos que el analfabetismo había caído a su mínimo histórico y rondaba el 1,9% de la población. 99 de cada 100 niños y niñas asistían a la escuela en la franja de 6 a 11 años. En medio de tanta rosca política, hacemos censos también para tener buenas noticias.
Si bien el censo no es el único indicador del avance tecnológico en el país, ya que la Encuesta Permanente de Hogares también indaga sobre ese aspecto, este año es el primero en nuestra historia en el que este relevamiento adquiere un carácter bimodal, fruto de un amplio acceso a los dispositivos necesarios y de la alta densidad poblacional en ciertos sectores del país.
Sin embargo, nada de todo esto estuvo exento de tensiones, porque el cuestionario digital incluye el pedido del DNI para generar el código único de vivienda, necesario para poder completar el censo, algo que no había ocurrido antes: la decisión de no pedir el DNI garantiza el carácter anónimo y protege a la sociedad de la posibilidad de cruzar datos con fines que afecten el bienestar y las libertades ciudadanas. Ahora bien, según explicó Marco Lavagna, director del INDEC, tanto el número de DNI como la fecha de nacimiento no quedarían constatados en ningún lado.
En el lanzamiento del censo 2022, Lavagna contó que hay novedades en relación a las preguntas como “la incorporación de la identidad de género que es una demanda que la sociedad nos venía pidiendo en términos de tener esta información. Y los censos, como siempre digo y repito, tienen que tener la característica de ir evolucionando a medida que va evolucionando la sociedad, tienen que dar respuestas a esta demanda. Por eso incorporamos temas de etnias, temas de identidad género y otras formas de realizar preguntas tendientes a poder adaptarse a las nuevas realidades que tiene nuestro país”.
Gracias a la repetición de los eventos y a las demandas más o menos organizadas de la población, hoy tenemos un censo mucho más robusto y eficaz que el que tuvimos en 1869. Pero los censos —acabamos de verlo— son bastante líquidos. Cambian con las épocas y los modos de pensar. Lo que nos depare el futuro en materia de relevamiento social está por verse.
¿De qué pregunta se reirán en 150 años?