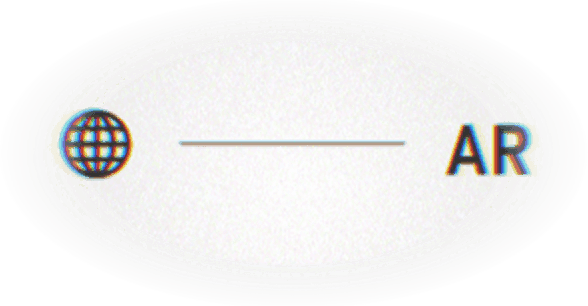La huella dactilar de la ciudad
Suena el timbre: llegó el delivery. Camino por el pasillo hasta la puerta que da a la calle. La abro y sin bajar el escalón, saludo al empleado de la plataforma que espera 20 centímetros más abajo, en la vereda. Le doy el código que me figura en el teléfono, agradezco y me despido. Cierro la puerta, vuelvo a recorrer el pasillo para entrar a mi casa y abrir el paquete. Durante unos segundos estuve en la fina pero clara frontera que separa lo privado y lo público. Fundacional de lo urbano, la calle es ese lugar multifuncional que permite, con distintos niveles de intensidad, el acceso, la conexión y el intercambio. Como diría François Ascher, un lugar donde sucede el roce.
Las calles forman un espacio público en forma de red que se va tejiendo (a medida que la ciudad crece o impulsado por el estiramiento mismo de la calle) entre manzana y manzana, entre ciudad y ciudad. Esta red pasa por cada puerta dibujando el contorno de lo construido en forma de manzanas, adaptándose a la geografía del lugar. Si se la observa como un negativo del espacio privado, nos ofrece la huella dactilar de la ciudad. Más densa en los centros consolidados, suele abrirse a medida que nos alejamos de ellos, hasta desdibujarse en las áreas más periféricas de las metrópolis. Y a medida que se desdibuja, también se pierde la intensidad y la diversidad de los intercambios sociales.
En la calle se conjuga una relación particular entre lugar, aquello referido a los espacios de arraigos culturales, y flujo, que se asocia a los valores de movimiento y de libertad. La calle como lugar y como flujo toma su forma material en las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales de cada ciudad. Su diseño determina su vitalidad y habitabilidad. Es el sostén de otras redes y el espacio donde la naturaleza se adapta y sobrevive como puede. No importa que su origen se remonte a una cuidadosa planificación o se estructure orgánicamente como en los barrios informales o en las ciudades medievales, las características físicas que la calle tiene hoy son marcas que dejaron una sucesión de elecciones mucho más ideológicas que técnicas. El diseño de los cruces, la posición de los carteles, el trazado de líneas de demarcación, el ancho y el estado de la vereda, el tipo de iluminación, la presencia de vegetación, las velocidades permitidas o el radio de las curvas, lejos de ser neutrales, reflejan luchas de poder entre usuarios y visiones de ciudad, con el automóvil como claro vencedor en el siglo XX y todavía dueño de las calles en el joven siglo XXI.
A través de un recorrido por distintas ciudades, este capítulo busca poner a descubierto el marco ideológico en el que se toman esas decisiones que moldean y redefinen la calle: desafiada por la fragmentación social y redefinida por la crisis climática y las nuevas tecnologías, el análisis se despliega entre diferentes escalas y geografías para comprender qué nos queda de ella. También nos propone pensar qué posibilidades existen para recuperarla como un espacio de intercambio, comunidad y diversidad.
Cabeza, tronco y ruedas
Anne dijo “extraño andar en bicicleta” mientras me miraba abrir el candado para subirme a la mía. Anne es una colega francesa que vive en Brasilia, ciudad diseñada bajo los principios de la Carta de Atenas y el paradigma funcionalista de inicios del siglo XX, que, de la mano de Le Corbusier, presentaba zonificación y separación de flujos como bases del urbanismo moderno. Al contrario de las ciudades tradicionales, donde los centros históricos vivieron –de manera más o menos traumática– la paulatina transformación de sus calles en relación al automóvil, Brasilia se fundó en territorio virgen, sobre las cenizas de una batalla ganada.
El automóvil particular ya había sido entronizado como pieza esencial del progreso nacional e individual, y las avenidas rectilíneas y anchas que le estaban dedicadas instalaban en el medio del Cerrado brasileño la idea de un Estado poderoso y organizado, como las vías romanas representaron el orden jerárquico del Imperio o las avenidas simétricas y ornamentales, la riqueza de las ciudades renacentistas. La bicicleta, lamentablemente para Anne, no tenía lugar en la tarjeta postal imaginada por sus fundadores, así como tampoco lo tenía el transporte público, cuya presencia se mantenía en los bordes, o los peatones, que todavía circulan por los larguísimos túneles, pasillos y subsuelos que ofrece la ciudad administrativa.
La primera vez que estuve en Brasilia quedé fascinada por esta propuesta tan distinta a las ciudades que conocía. Es una de las ciudades más fotogénicas que conozco. El primer mediodía salí a visitar algunos de los sitios de interés que se desarrollan en el escenográfico eixo monumental, eje cívico y principal avenida de la ciudad. Pero lo que en el mapa turístico se veía como una caminata sencilla terminó siendo un tortuoso camino en zig-zag con escaleras, veredas angostas que por tramos bordeaban el eixo-autopista, cruzaban estacionamientos o simplemente desaparecían, sin cruces peatonales, sin árboles y, sobre todo, sin personas. En algunas partes me guiaba por la traza de tierra colorada formada por el paso de otros peatones que habían caminado por ahí antes que yo. En la jerga, a estas líneas formadas por el uso las llamamos líneas de deseo y se usan bastante para, por ejemplo, identificar por dónde hacer pasar un camino en un parque respetando las preferencias de sus usuarios. Tratándose de supervivencia y no de deseo, en este caso el término parece un eufemismo. El trazo rectilíneo que veía en el mapa había sido pensado solamente para los autos.
Mi paseo a pie terminó en la plaza seca que está frente a la Catedral, donde le saqué una foto al vendedor ambulante que se escondía del sol en la sombra fina de una estatua.
Esa misma tarde completé el recorrido en el auto de Marcelo, un colega nacido y criado en Brasilia. Marcelo está feliz en su ciudad, que presenta los mejores índices de desarrollo del país. Por la mañana deja a su hijo mayor en la escuela y casi todos los mediodías almuerza con su familia (la circulación es fluida y su departamento no está tan lejos). La ciudad funciona bien. La visita con Marcelo incluyó paradas en los principales ministerios y monumentos situados sobre el eixo, una autopista recta de seis vías de circulación por sentido que crucé al trote, ya de noche, como pude.
Para terminar el paseo, de nuevo a salvo en el auto, fuimos a cenar en un área gastronómica sobre la orilla sur del lago artificial. Pasamos por un doble pórtico estilo neorromano con garita de seguridad y cámaras, y estacionamos en uno de los casi mil (los conté) espacios que ofrece el lugar. La oferta gastronómica parece variada, la noche está agradable. Tengo la sensación de no estar vestida como debería, pero no me molesta. Como casi siempre en esta ciudad en forma de avión, hay algo que no parece encajar y que no termino de entender. Elegimos sentarnos en una mesa con vista al lago y le pregunto: “¿Cómo llegan las personas que no tienen auto acá?”. “En taxi. O no vienen. Creo que no se puso transporte público para que no vengan”. La movilidad es un desafío para las poblaciones de menores ingresos que viven fuera del Plan Piloto, la ciudad diseñada por Lucio Costa y construida por Oscar Niemeyer.
Por las noches, las calles de la zona de hoteles están muertas, no pasa nada. Sólo hay gente en la estación de servicio, que tiene, además de un lavadero para coches, un par de lugares para tomar algo y cenar. Desde la ventana de la habitación escucho música y a lo lejos veo una gran rueda con luces de colores que parece estar en algún tipo de feria. Pienso: para llegar a esa rueda debería tomarme un taxi, no sólo por la falta de infraestructura peatonal, sino también porque a esta hora la caminata nocturna está desaconsejada, especialmente para las mujeres. Tampoco me aconsejan correr por el barrio, mejor en las cintas del gimnasio del hotel. Durante el día en las calles no hay sombra y a la noche no hay gente.
Cuando regresé de mi viaje, Bruno, un ambientalista brasileño y antiguo responsable de una región administrativa del Distrito Federal, me contó lo mucho que le costó impulsar la instalación de una ciclovía en su sector. Lo cierto es que la ciclovía, lamentablemente, no conectaba con nada, pero permitía circular por el barrio. Cuando le muestro la foto que tomé del vendedor frente a la catedral, me explica que, por cuestiones patrimoniales, plantar árboles en el eixo, así como poner sendas peatonales, semáforos, ciclovías o alguna infraestructura para la red de buses, es extremadamente complicado. Y apuntando al fondo de mi foto, agrega: “¿Ves esos árboles detrás, del otro lado del eixo? Logramos que se plantaran argumentando que iban a dar sombra a los autos”. Bruno remata con un dicho local: “Brasília, a cidade que é cabeça, tronco e rodas”. “Brasilia, la ciudad que tiene cabeza, tronco y ruedas” por extensión hace referencia también a los habitantes de Brasilia que sólo piensan en clave automovilista.
Tiempo después, me envió unas fotos de unos teros alineados en la fina sombra que proyectaba un poste y un artículo sobre atropellamientos y muertes causados por los autos en su ciudad. En 2024 hubo 4111 personas atropelladas en el distrito, once por día. En los primeros seis días del 2025, hubo nueve atropellamientos y tres muertes: dos peatones y un ciclista. A modo de comparación, en 2024 hubo 318 muertes por accidentes aéreos comerciales a nivel mundial. El artículo dice: “Correr para no morir es el lema en muchos puntos del Distrito Federal, como al final del Asa Norte (a la altura del Sector Hospitalario) y a lo largo del camino de acceso al puente JK, donde no hay ningún lugar seguro para cruzar”.
Los dueños de la calle
En 1975, el profesor Hermann Knoflacher salió a bordo de su gehzeug o “caminamóvil” por primera vez por las calles de Viena. Con este rectángulo de 4,5 x 1,7 metros colgando por unos tiradores de los hombros, quiso denunciar la colonización de las calles de las ciudades por parte del auto. También, y sobre todo, de la mente de las personas. Una foto lo muestra sentado en una silla, dentro de su caminamóvil, en un espacio previsto para el estacionamiento de autos sobre la calle frente al instituto donde trabaja. Su idea era mostrar la cantidad de espacio público que se le dedica a una lata de metal vacía que no cumple ninguna función la mayor parte del tiempo y que, cuando sí la cumple, lo hace de manera extremadamente ineficiente, causando serios problemas ambientales y empeorando la calidad de vida en las ciudades.
La presencia masiva del auto que aún hoy se presenta como un hecho natural para la mayoría de las personas fue el resultado de un sinnúmero de factores que permitieron su naturalización y la paulatina adaptación de la vida urbana en torno a él. La calle, que desde la antigüedad ha sido un espacio multifuncional, comenzó a ser diseñada con un enfoque más técnico a partir de la era industrial, hasta convertirse en los corredores de tránsito casi exclusivamente vehicular que conocemos hoy. Y, como señala Knoflacher, que estos metros cuadrados sean ocupados por autos híbridos, eléctricos o autónomos no cambia nada.
En su artículo “Fighting Traffic: The Dawn of the Motor Age in the American City” (2007), Peter Norton señala que la monopolización de este espacio público por el automóvil no fue ni inmediata ni automática, sino que estuvo marcada por una feroz batalla sobre quién era el dueño de las calles, conflicto que remodeló fundamentalmente la vida urbana. Norton se detiene en el concepto de jaywalker, impulsado en las ciudades estadounidenses a principios del siglo XX. El término, que podría entenderse como peatón distraído, fue utilizado para trasladar la culpa de las muertes viales a los propios peatones. “El lobby automotor [Motordom] incluso contrató actores para hacerse pasar por jaywalkers, representándolos como ignorantes y fuera de lugar, con el fin de reforzar la idea de que las calles eran principalmente para los automóviles.” En ese contexto se inventaron los cruces en las esquinas y se “educó” al peatón para que cruzara por ellas.
Este cambio cultural fue impulsado por la industria automovilística y asociaciones como la American Automobile Association (AAA), que mediante campañas publicitarias, educación pública y legislación lograron imponer su visión y desplazar las prácticas tradicionales de uso compartido de las calles. “La industria del automóvil no sólo vendió autos; vendió la idea de que las calles deberían pertenecer a los conductores.” Instalada la idea del auto como el usuario natural de la calle, un conjunto de normas técnicas y reglamentaciones ad hoc permitió aumentar las velocidades y la atractividad del auto en contexto urbano. Si a principios de siglo XX en Estados Unidos las velocidades máximas permitían un uso compatible con peatones, bicicletas, caballos, otros vehículos no motorizados y tranvías, a partir de los años 20 los límites empezaron a subir considerablemente, llegando a 40-50 kilómetros por hora en contexto urbano. El alza de las velocidades impulsó, al mismo tiempo, el rediseño de las calles para soportar estas velocidades, lo que incluyó la ampliación de carriles, la instalación de señales para regular el tránsito, la multiplicación de sentidos únicos de circulación para simplificar los cruces y mejorar la fluidez del tránsito vehicular y una mayor restricción del acceso peatonal.
Este movimiento iniciado en Estados Unidos no tardó en afectar la región. En 1948 se había creado la International Road Federation y en 1951, la Cámara Argentina de la Construcción, en un contexto donde “el camino venía imponiéndose sobre el ferrocarril [...], planteaba la necesidad de intensificar y organizar la construcción de carreteras” a partir de una asociación que integrara “dependencias y funcionarios públicos, empresas constructoras, fabricantes e importadores de equipos y asociaciones de automovilismo, para interesar y asesorar a los poderes públicos en los planes de ejecución de obras viales”. En el contexto argentino, este proceso fue analizado en 2006 por Roxana Kreimer, quien puso luz sobre la influencia de la industria automotriz, en colaboración con el sector de combustibles fósiles, en la legislación y las políticas públicas que fueron moldeando las calles de este país.
El dominio del automóvil no es sólo un fenómeno que transforma el espacio físico, particularmente el de la calle, sino que también adormece los espíritus y condiciona las prioridades políticas, económicas y culturales, que terminan generando dinámicas de exclusión y desigualdad. La conferencia del secretario de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires Guillermo Domingo Laura, que en un impulso funcionalista tardío y brutal justificaría en 1976 el desarrollo de la red de autopistas en esa ciudad, es bastante reveladora: “Cada año los fabricantes proyectan motores más potentes, frenos más eficaces y diseños aerodinámicos que permiten desarrollar altas velocidades. Sin embargo, la red vial sigue siendo la misma y entonces la velocidad de tránsito en la zona céntrica es inferior a 10 Km por hora, y en el resto de la ciudad no supera los 20 Km horarios. Es decir que la velocidad del tránsito es la misma que la del vehículo tirado por caballos del siglo pasado (...) Buenos Aires tiene hoy el mismo diseño de calles que proyectó Garay en el año 1580. Es evidente que estas calles angostas que obligan a frecuentes detenciones del tránsito y que carecen de cruces a distinto nivel, no se adaptan a las exigencias del automotor, obligando a una permanente detención (...) La red de calles convencional asfixia el tránsito y le impide un desplazamiento fluido”. En este contexto, las calles, vistas como parte de la red de alimentación del sistema, se transformaban: las veredas se estrecharon, las avenidas perdieron sus bulevares y arboledas, los cordones se llenaron de autos.
¿Ingeniera o arquitecta?
Cuando me entrevistaba con funcionarios relacionados a los proyectos que estaba investigando, me podía dirigir al octavo piso del Edificio del Plata, donde trabajan los ingenieros de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o al noveno piso, que ocupaban los arquitectos del Ministerio de Desarrollo Urbano. A cada inicio de reunión la pregunta era la misma: “¿Sos ingeniera o arquitecta?”. Venir del ámbito de las ciencias sociales me corría de la clara grieta que había entre estas dos disciplinas, pero al mismo tiempo ponía en duda la legitimidad de mi interés por ese mundo y aún más mi capacidad de análisis. La pregunta no era casual: a inicios del siglo XXI en Argentina todavía dominaba una visión tecnicista del transporte y por ende, del diseño de la calle.
El límite de acción del arquitecto era el cordón: si se pasaba de esta línea material y simbólica, la decisión final le correspondía al ingeniero. El éxito o el fracaso de los proyectos que pretendían modificar esa frontera dependía de la buena voluntad del octavo piso, que en numerosas ocasiones, a base de cálculos y modelizaciones, concluían que los números no daban, que se iba a generar un caos de tránsito imposible, y que muy seguramente todo iba a concluir en muerte y destrucción (y pérdida de elecciones). En las dos últimas décadas, mientras la ciudad se esforzaba por mostrar una política urbana alineada a los principios de sustentabilidad, este funcionamiento se fue diluyendo, pero la visión tecnicista y funcional que impregna el vocabulario sigue encorsetando a la calle dentro de la función utilitaria.
La manera en que describimos las calles define cómo las concebimos y, por ende, cómo las diseñamos. La palabra refleja y refuerza determinadas visiones culturales, sociales y políticas sobre el entorno urbano. Cuando en lugar de calle se habla de “infraestructura vial” o “corredor vehicular”, se deshumaniza el espacio público reduciéndolo a un medio para el tránsito. Aunque en la batalla por la calle algunos actores se apropian del vocabulario (muchos ciclistas llevan carteles con la inscripción “somos tránsito” para reivindicar el uso de la calle y pedir mejoras de infraestructura), las palabras tránsito y tráfico son automáticamente asociadas a la circulación vehicular, alejándose de las ideas de intercambio y de movimiento en el sentido amplio que las caracterizaban originalmente. El Tránsito necesita que lo alimenten, que lo cuiden y que se le dé espacio para fluir y desarrollarse libremente. Se legitiman entonces las prácticas de diseño urbano que privilegian la eficiencia técnica mientras se marginan aspectos fundamentales como la convivencia, la seguridad y la accesibilidad.
Este aspecto, que está lejos de ser una especialización local, es abordado con detenimiento en el libro Killed by a Traffic Engineer, “Asesinado por un ingeniero vial”. donde Wes Marshall realiza una crítica contundente a la pretendida neutralidad del diseño vial. Según él, la ingeniería vial fue desarrollando una batería de herramientas técnicas que crearon un dogma, que como todo dogma, pretende ser incontestable y objetivo. Este en particular entroniza al sacrosanto fluir del tránsito y, sin decirlo, sólo toma en cuenta la velocidad y el confort de la circulación vehicular. Así, no sólo se contribuye a la deshumanización del entorno urbano, sino que se instala un círculo donde las herramientas que se desarrollan para resolver los problemas –generalmente, embotellamientos– generan los mismos problemas que buscan solucionar. Podemos volver a Knoflacher: el problema del tráfico no es técnico, sino cultural; hemos diseñado nuestras ciudades para servir al automóvil en lugar de a las personas. Marshall profundiza en este sentido: para el autor, muchas muertes y lesiones provocadas por el tráfico no son de ninguna manera accidentes inevitables, sino el resultado de un diseño defectuoso que prioriza al automóvil. O, mejor dicho, defectuoso porque prioriza al automóvil. Lo que el autor deja entender es que, aunque se respeten las reglas –lo que no sucede nunca– el sistema está mal planteado desde el diseño. Estas decisiones son parte del cocktail que fue convirtiendo a las calles en espacios hostiles para la mayoría de los usuarios, especialmente para niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes, ante la violencia del tránsito, han sido progresivamente desplazados y confinados a espacios cada vez más restringidos. En este contexto, el bache, esa anomalía de la infraestructura vial que aterroriza trenes delanteros y suspensiones, termina siendo el aliado inesperado de los peatones, como lo demuestra un estudio reciente realizado en la ciudad camerunesa de Bamenda. Este estudio de P. C. Chebe, L. F. Fombe y K. Martens (2025) describe y compara la experiencia de peatones en dos calles de esta ciudad, una sin mejoras y otra que se benefició de inversiones. El trabajo concluye que “sorprendentemente, las malas condiciones de las calles también pueden fomentar la caminata, ya que reducen la velocidad de los vehículos y, por lo tanto, los riesgos para la seguridad”.
Parte de la evidencia comprobable por todos que deja esta mirada de la calle es la repartición del espacio entre fachadas. Cuando, en el impulso postpandémico, la ciudad de Buenos Aires comunicó la próxima apertura de la “Calle Compartida Libertador, primera calle compartida de la ciudad”, el proyecto planteaba la mejora de la ciclovía y del acceso a las paradas de colectivo, sin bajar las velocidades máximas permitidas, mantenidas en 70 kilómetros por hora, y sin compartir realmente el espacio, que en su parte más ancha sigue presentando once carriles de circulación, otros dos para el estacionamiento de autos y ningún corredor exclusivo para el transporte público ni bulevar central o descanso para efectuar ese cruce de 50 metros. Así y todo, el proyecto fue el blanco de todo tipo de críticas y pronósticos aterradores.
Al ver “la nauseabunda arrogancia de los carriles de automóviles obscenamente anchos y los vehículos que navegan de un lado a otro en ellos como hipopótamos ebrios”, el urbanista danés Mikael Colville-Andersen planteó la idea de arrogancia del espacio y desarrolló en 2012 una manera sencilla de ilustrar la desigualdad con la que se distribuye el espacio público a través del mundo, convertida luego en una herramienta abierta, que funciona de la siguiente manera: a la foto que se desea intervenir se le va atribuyendo, en base a una cuadrícula, los distintos usos que figuran en ella. Cada uno tiene un color particular: amarillo para los edificios o parques, azul para los peatones, violeta para ciclistas, gris para los espacios muertos y rosa para el espacio reservado al auto, color que claramente domina todas las fotos de las ciudades que Colville-Andersen visitó.
De isla en isla
La movilidad implica, además de un desplazamiento en el espacio físico, un cambio social. Mientras leo la definición escrita por V. Kaufmann en su libro Las paradojas de la movilidad, pienso en mi calle y en mi barrio. Vivo en Buenos Aires, sobre una avenida tranquila con árboles y veredas anchas donde Joaquina, la dueña de la veterinaria de mi cuadra, saca un banco a la vereda donde toma mate cuando no hay clientes, o una cerveza con algún empleado o vecino a la hora de cerrar. Cada vez que salgo de casa la saludo a ella y a Hugo y Atilio, sus gatos, y a veces intercambio alguna novedad. Mi barrio no es el de Amélie Poulain pero aprecio esos pequeños momentos.
Para Kaufmann el auto permite transitar pero su rol en términos de movilidad es bastante restringido, ya que limita el cambio de estado y de roles que hacen a nuestro valor en el espacio público. Entrar en el auto es encerrarse, es protegerse de lo desconocido, mientras que caminar es confrontarse a la alteridad (al roce, para volver a Ascher). La facilidad –o muchas veces la ilusión– de ir lejos rápido que permite el auto no se traduce en descubrimiento o emancipación: saltamos de isla en isla sin forzosamente un intercambio con la alteridad. La idea de libertad que simboliza el auto termina traduciéndose en un aumento constante del tiempo que pasamos encerrados para desplazarnos. La calle que sólo conecta lugares pierde la capacidad de crear sentido de lugar.
Creo que no hay nada con menos sentido de lugar que una autopista. Esto mismo pensé cuando hace unos meses compartía un viaje en auto para ir a un cumpleaños y creo que eso mismo pensaba Jane Jacobs cuando describía cómo estas infraestructuras impenetrables y estériles iban royendo las calles estadounidenses en los años 60. Para ir a Capilla del Señor, sitio donde se organizaba el cumpleaños, mis compañeros de vehículo y yo tuvimos que tomar la autopista Panamericana. A la altura del cruce con la autopista Márquez, en el conurbano norte de la ciudad de Buenos Aires, la autopista Panamericana cuenta con catorce carriles centrales, siete por sentido, a los que se agregan unos cinco más de cada lado, entre colectora y breteles. Si se observa atentamente una foto aérea, se pueden ver esas líneas de deseo dejadas por los peatones que necesitan –y pueden y se animan a– cruzar para ir al pedazo de ciudad que quedó del otro lado de esos más de 250 metros de asfalto y parches de pasto. El cruce estaba embotellado. Siempre está embotellado: la ciudad se estiró hacia el norte en torno a las autopistas generando una demanda de movilidad casi completamente dependiente del auto. Y por supuesto, una de las personas que viajaba conmigo soltó un “hay que agregar un carril”, como muchos expertos de tránsito antes que ella.
Paseando en el upside-down
Mi fonoaudióloga me decía que fuera del trabajo le costaba relacionarse con una persona que tuviese lengua hipotónica; la típica deformación profesional no la dejaba concentrarse en otra cosa que no fuera la causa de esa dicción defectuosa. Creo que yo padezco de algo similar: en mi teléfono debo tener más fotos de rampas obstruidas y postes plantados en medio de la vereda que de mi familia. En los álbumes de las vacaciones hay paisajes, edificaciones típicas, pájaros, veredas con escalones, rampas que no llegan a ninguna parte, gente cruzando a las corridas. También tengo fotos de ciclovías invadidas o que se cortan súbitamente y de balcones donde cuelgan bicicletas que probablemente salen poco a la calle.
Pero volvamos a la vereda.
Para ilustrar una presentación, a veces uso mis dotes en el manejo de Paint para pegar sobre carriles vehiculares los armarios técnicos o postes que encuentro plantados en el medio de una vereda. De manera retórica le pregunto a la audiencia: “¿A ustedes qué les parece que pasaría si la persona responsable de la obra hiciera algo así?”. Y mientras terminan de asimilar la idea, no tardo en responder: la tratarían inmediatamente de loca o de asesina serial y le sacarían la habilitación profesional. Y muy probablemente –agrego– al poco tiempo se encontrarían los fondos necesarios para enmendar lo inconcebible. Sin embargo, que el armario o el poste estén en el medio de la vereda no conmociona a nadie y no activa ninguna erogación de fondos. La batalla de la calle, el foco de todos los conflictos, de todas las campañas y de todos los presupuestos, se concentra entre cordones, dejando a la vereda en un no man’s land El término significa “tierra de nadie”, pero vale la pena conservar el original en inglés que, además de aportar una idea de abandono, remite a la franja de tierra que quedaba entre las trincheras de cada bando. de la política urbana.
Que el mantenimiento de las veredas sea, salvo excepciones, responsabilidad del frentista y no del poder público –que además de desentenderse de la inversión también se desentiende de la fiscalización– En Buenos Aires la inspección de la vereda depende de un sector y la de la calzada, de otro, lo que multiplica el personal necesario, dificulta el control y fragmenta la información. deja en evidencia el desequilibrio que existe en términos de prioridades y, además, diluye las responsabilidades. Las veredas son raramente incluidas en los planes de bacheo y repavimentación, pero reciben todo lo que no se quiere poner en la calzada para no obstruir el tránsito vehicular. El espacio que no se toca en la calzada se recupera en la vereda, llegando a extremos donde la competencia se hace entre el usuario de transporte público y el peatón, cuando por ejemplo se instala un refugio bloqueando el paso, o el ciclista, con casos absurdos donde, por la magia de un trazo de pintura, la vereda deja de existir y se transforma en bicisenda.
El acceso a una vereda transitable y conectada en red es para muchos una condición binaria, el sí o el no de la movilidad, el sí o el no del acceso a la ciudad. Existen reglamentaciones, manuales y proyectos específicos que presentan cambios en algunos sectores o corredores, pero la vereda rara vez es objeto de planificación o inversión sistemática. Hay ciudades que incluyen este tema en su agenda, como el Área Metropolitana de Medellín, que trabaja sobre la ciclocaminabilidad articulada con la oferta de transporte público, una propuesta novedosa y ambiciosa para la región. Con su plan Buenos Aires Camina del 2020, la capital argentina propuso un planteo filosófico que, aunque quedó en el papel, impregnó algunas realizaciones posteriores. Pero nuevas inversiones en caminos, puentes y rutas siguen priorizando la conexión entre puertos, océanos y ciudades sin tener en cuenta la movilidad local, que es la variable de ajuste cuando el presupuesto no alcanza. La conexión entre personas está completamente relegada en las agendas urbanas, en parte, porque la movilidad peatonal sigue fuera del radar de los expertos y de los decisores, y en parte por la pasividad con la que se asume el estado de situación. En Perú, por ejemplo, la carretera interoceánica 30S recorre la región de Cusco sin ofrecer veredas o cruces seguros en las ciudades o pueblos que atraviesa, como Ocongate o Tinke. En Brasilia, en 2023, el gobernador del Distrito Federal inauguró el Túnel Rey Pelé, que algunos no tardaron en llamar el Túnel Rey Auto porque no se consideró ni al transporte público, ni a ciclistas, ni a peatones. Siempre son estos los que deben adaptarse, hacer el camino de hormiga para cruzar, esperar tres tiempos de semáforo o adivinar cuándo es su turno. Muchas veces, simplemente no pueden realizar ciertos viajes porque no hay forma segura de cruzar una calle.
Si una rampa de cochera obstruida es una razón válida para que un automovilista tenga un brote nervioso, la inexistencia o el bloqueo de una rampa en una esquina es parte del paisaje cotidiano para las personas con movilidad reducida, que muchas veces deben renunciar al viaje o a la autonomía. Caminar por el barro para llegar a la parada de colectivo o a la escuela es cosa de todos los días para muchísimas personas, como lo muestran los trabajos de Andrea Gutiérrez sobre la movilidad en el conurbano bonaerense. Ramas, vehículos estacionados, postes o contenedores bloqueando veredas, paradas de colectivo y ciclovías, veredas impracticables, estrechísimas o inexistentes componen el paisaje urbano, exigiendo paciencia y resignación. Si hay queja, esta suele ser silenciosa, interior. A medida que nos alejamos de los centros urbanos consolidados, la situación se vuelve crítica. Estudios sobre corredores urbanos en las ciudades argentinas de Santa Fe, Rosario y Córdoba muestran que, en muchos tramos, la gente debería llegar en paracaídas a las paradas de transporte público porque no hay vereda, o desviarse 500 metros para cruzar porque no hay cruces seguros disponibles a proximidad. En 2024, la Ciudad de Buenos Aires publicó un estudio sobre movilidad en barrios populares que reveló que, en términos de satisfacción, el estado de las veredas recibió las peores calificaciones, incluso por debajo de la seguridad y la frecuencia del transporte público.
Una cosa de hombres
Hojeando la revista Carreteras de 1956 empecé a contar la cantidad de mujeres que aparecían: unas niñitas cruzando por la senda peatonal en las calles de California y dos maestras en clases de educación vial. En las fotos individuales y en las mesas de trabajo, sólo varones, la mayoría ingenieros. Obtuve idéntico resultado con un ejemplar de 1992, casi 40 años después. En el último número de la revista (2024) hay un cambio considerable: la presidenta de la Asociación Argentina de Carreteras aparece en muchas imágenes, aunque generalmente está rodeada de varones. En el sector público la situación es similar: actualmente los cinco puestos jerárquicos de la Secretaría de Transportes de Argentina están ocupados por varones, y en la Ciudad de Buenos Aires, nueve de diez. Sin ser representativo, el caso ilustra una tendencia: según el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2021, en América Latina, 34,1 % de las posiciones de liderazgo son ocupadas por mujeres, pero en el sector del transporte este porcentaje baja a 15 %. Hago clic en el video de presentación que está en la página de internet de la International Road Federation. Termina con lo que, adivino, es el eslogan de la institución: “better roads, better world” (“mejores caminos, mejor mundo”). Los nueve oficiales varones del organismo se preguntarán conmigo: ¿mejores caminos para quién?
La falta de diversidad –histórica y permanente– en los perfiles de las personas que diseñan las calles favorece el mantenimiento de una mirada simplificada de la movilidad. Digámoslo claramente: la calle hoy es en su gran mayoría el resultado de decisiones tomadas por hombres que viven en zonas medias y acomodadas y se mueven en auto. La ausencia de mujeres, de personas con discapacidad, de personas que viven en barrios periféricos o que se mueven a pie, en transporte público o en bicicleta, la omnipresencia de los perfiles técnicos (arquitectos e ingenieros principalmente) y la baja participación ciudadana son la combinación justa para seguir aplicando las mismas recetas. A esta pobreza de perfil se suma una cierta dosis de pereza intelectual. La célebre frase de Keynes publicada en The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) sobre los economistas puede adaptarse perfectamente al sector: “Las ideas de los [ingenieros viales] y los filósofos [urbanos], sean correctas o erróneas, son más poderosas de lo que generalmente se entiende. De hecho, el mundo es gobernado por poco más. Los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún [ingeniero de tránsito] difunto”.
Si observamos la calle con anteojos renovados, poniéndonos en los zapatos de otro tipo de usuario, podemos ver muchas cosas, por ejemplo, que la iluminación apunta a la calzada y no a la vereda, que los semáforos raramente tienen en cuenta a los ciclistas y peatones más lentos (adultos mayores, personas con movilidad reducida, niños y niñas), o que la distribución del espacio está totalmente desbalanceada, como lo ilustra Mikael Colville-Andersen. Sobre esto último, vayamos a los números a partir del caso de la Ciudad de Buenos Aires. Según el Plan de Movilidad Sustentable 2030, en esta ciudad, los viajes internos se realizan principalmente en transporte público (46,7 %), seguido de la caminata (26,1 %) y del auto (20,7 %). Sin embargo, del 64 % del espacio de la calzada reservado para la circulación, sólo 6 % es de uso exclusivo para buses o bicicletas; el 58 % restante se usa para la circulación general, donde circulan mayoritariamente vehículos particulares. Del 36 % del espacio de la calzada que no se usa para circular situado en el borde del cordón, alrededor del 50 % se reserva para el estacionamiento de autos. Las personas que viven en hogares sin vehículo particular, que en esta ciudad son alrededor de 60 %, no disponen de un privilegio similar para, por ejemplo, guardar alguna pertenencia voluminosa, colgar la ropa o jugar, y son raras las personas que se lo apropian para otro uso, como las contadas pelopinchos que se ven esporádicamente en las calles de los barrios más populares (no hay registros de caminamóviles estacionados en Buenos Aires). Con respecto a las actividades comerciales, las extensiones de vereda que beneficiaron a los comercios gastronómicos –y se multiplicaron particularmente a partir de la última crisis sanitaria– generan fricciones con los automovilistas, pero no así los comercios, extremadamente masculinizados, ligados al auto (gomerías, talleres de reparación, concesionarias, lavaderos, remiserías, empresas de logística, etc.) que desde siempre ocupan ampliamente el cordón –y muchas veces, también la vereda– para desarrollar sus actividades lucrativas.
Si afinamos aún más los anteojos, podemos comenzar a entender a qué franja de la población beneficia la configuración actual de la calle. La inclusión de análisis con perspectiva de género en estudios de movilidad más recientes permitió identificar patrones de movilidad que difieren entre varones y mujeres y que reflejan la repartición de tareas y roles en la sociedad actual. Hoy sabemos, por ejemplo, que en Buenos Aires las mujeres realizan muchos más viajes a pie (60 %) y en transporte público (58 %), mientras que los varones concentran el 71 % de los viajes en auto (en rol de conductores).
La movilidad de las mujeres tiende a ser más compleja. Se caracteriza por la realización de más viajes que la de los varones, pero más cortos y en forma de estrella, con la casa en el centro, o encadenados, por estar asociados a las tareas domésticas y de cuidado (en Buenos Aires este motivo justifica casi el doble de los viajes realizados por varones). La de los varones, en cambio, suele tener menos viajes pero más largos, asociados a motivos laborales, lo que se conoce como movilidad pendular. Tradicionalmente, la inteligencia e inversión públicas se orientaron hacia esta movilidad pendular –en transporte público y, desde mediados del siglo pasado, en auto–, lo que tuvo como consecuencia un incremento de las dificultades de movilidad de las personas que no responden a estos patrones de viaje masificados.
Esta orientación histórica redujo la vida de las calles en Buenos Aires, en Brasilia y en todas las ciudades de la región, y sumada a la violencia machista, que impacta particularmente la calle, tiene un efecto directo en la movilidad de las mujeres, particularmente de noche. Un estudio del año 2021 realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay muestra que, entre las 3 y las 5 de la madrugada, las mujeres representan sólo el 33 % de los desplazamientos. Los factores son múltiples, pero el acoso callejero, más presente en horarios vespertinos, explica en gran parte este fenómeno. Según un informe de ONU Mujeres (2020), el 96 % de las mujeres en Ciudad de México y el 100 % en Ciudad de Guatemala declararon haber sido víctimas de acoso en el espacio público. Y esto es así en la mayoría de las grandes ciudades de la región. La falta de ojos en la calle Expresión de Jane Jacobs que retoma Manolo Herce cuando advierte que la falta de vinculación entre lo público y lo privado genera un círculo vicioso donde el miedo vacía las calles, y las calles vacías generan más miedo. lleva a muchas personas, y sobre todo a las mujeres, a modificar sus hábitos de movilidad o resignar viajes, reforzando un ciclo de exclusión del espacio urbano nocturno.
Sobrevivir a la calle
Una de mis fotos preferidas de mi barrio es de un grupo de palomas que se posan como corcheas sobre un pentagrama de cables eléctricos. También tengo otra que me gusta mucho: se la saqué a un clavel del aire en flor que se había caído sobre la vereda que bordea el cementerio de Chacarita. Menno Schilthuizen, en Darwin Comes to Town, documenta cómo las especies animales y vegetales han comenzado a adaptarse a la ciudad, acomodándose a los intersticios urbanos como grietas o alfeizares, alimentándose de tachos de basura. O refugiándose del sol detrás de un poste, como los teros de la foto que me envió Bruno.
Por décadas, la ciudad ha sido diseñada como una negación de la naturaleza. Calles ensanchadas a costa de bulevares, veredas áridas sin sombra, corredores de asfalto que sellan el suelo y aceleran el escurrimiento del agua. La urbanización moderna no sólo desplazó a la vegetación de la trama urbana, sino que consolidó la idea de que la calle es un espacio puramente funcional y reservado a las actividades humanas, o más bien, a ciertas actividades humanas. Y mientras las calles ignoran la naturaleza, la naturaleza resiste, busca su espacio. El centro administrativo de Brasilia es un extremo interesante, donde la naturaleza, la luz y el agua se plantean dentro de la obra arquitectural, pero donde las perspectivas de sus calles-monumento no pueden deformarse por el contorno impredecible de un árbol. En las calles comerciales tampoco hay árboles, y las veredas estrechas están bordeadas de estacionamientos a 45°. Los árboles abundan en las zonas planificadas para la residencia de los funcionarios, sobre todo en las grandes zonas reservadas para el estacionamiento y entre los edificios de departamentos, que con sus ventanales inmensos parecen anidados a la canopea. La situación es muy distinta en los barrios más populares, donde no hay árboles –ni para las personas ni para los autos–, y muchas veces tampoco hay veredas.
La crisis climática y la degradación de la calidad ambiental han puesto en evidencia los límites de este modelo, que genera islas de calor y amplifica la impermeabilización del suelo. Los impactos no son homogéneos: las calles ricas son más frescas que las calles pobres. Las calles pobres se inundan más que las calles ricas. Esto es así acá y en todas partes, como muestran múltiples estudios a través del planeta. En este contexto, la calle, como red y principal reservorio de espacio urbano, tiene el potencial de convertirse en el principal soporte para la biodiversidad, no sólo para anclar su población mejorando su calidad de vida, sino también para dejar espacio a las especies con las que convivimos. Muchas ciudades han comenzado a experimentar con soluciones basadas en la naturaleza: superficies permeables en lugar de asfalto impermeable, franjas de vegetación en los bordes de las calzadas para absorber escorrentías, techos y muros verdes que reducen el impacto de las islas de calor. Quizás el proyecto más paradigmático sea la demolición de la autopista en Seúl que permitió desentubar el río Cheonggyecheon y generar un parque lineal a escala de la ciudad, pero iniciativas más modestas también permiten iniciar el cambio. En Medellín, el corredor verde de La Picacha, por ejemplo, presenta un cambio interesante, estructurado fundamentalmente en torno a la redistribución equitativa del espacio público en favor del peatón y del ciclista y la revitalización ecológica del corredor. Otra experiencia interesante es la incorporación de este tipo de instrumento en el plan de urbanización del Barrio 20 de la Ciudad de Buenos Aires. Las experiencias de ciudades que han incorporado infraestructura verde en sus calles muestran que la vegetación no es sólo un elemento estético, sino una pieza clave en la regulación térmica, la absorción de agua de lluvia, y la mejora de la calidad del aire.
Pero, más allá del rol ambiental, la presencia de la naturaleza en la calle cumple un rol sensorial y emocional, como lo explican Lavadinho, Le Brun-Cordier y Winkin en La ville relationnelle (2023). En su estado actual, muchas calles son espacios dominados por estímulos agresivos: ruido constante, calor acumulado por las superficies pavimentadas, contaminación, iluminación artificial intensa. La introducción de vegetación transforma radicalmente la experiencia del espacio público. Un árbol que proyecta sombra sobre una vereda no sólo reduce la temperatura, sino que cambia la forma en que el cuerpo habita la calle: permite caminar más lento, hacer pausas, permanecer. Refuerza la idea de lugar. En un entorno mediado por la velocidad y el flujo, la calle con vegetación invita a la contemplación, a recuperar la ciudad desde los sentidos. La concepción de calles que integran a la naturaleza ya no como accesorio, sino como parte de su infraestructura, también genera ciudades más equitativas, donde el ruido amortiguado por los árboles, la observación de pájaros, insectos o flores, la posibilidad de caminar sin el agobio del calor o la polución no son privilegios exclusivos de ciertos barrios.
La calle inmaterial
La tecnología ha introducido una capa invisible que reconfigura la calle lugar y la calle flujo. Al aparecer el paquete en la puerta de mi casa, desaparezco yo yendo al negocio a comprarlo. Desaparece el saludo a Joaquina en su banco, o el intercambio con el vendedor en el negocio. La interacción en la calle se reduce a su mínima expresión: un intercambio de códigos y formalidades en la vereda. El avance en las tecnologías de comunicación y de geolocalización, y el desarrollo de la economía de plataformas que se desarrolló a partir de estas desincronizaron los ritmos de vida y modificaron, sin intervenciones físicas, la manera en que las calles funcionan y nos relacionamos en ellas.
En lugar de llegar por camión al punto de venta (comercio minorista, supermercado, etcétera), el producto llega a mi casa. Así, para que yo y muchas otras personas nos podamos quedar en casa, se aumenta la cantidad de viajes necesarios fuera de la red prevista para el transporte de mercaderías. Paradójicamente, la multiplicación de viajes se traduce en una pérdida de intensidad o de oportunidades de intercambio con el otro. Se refuerza la importancia de distinguir, como plantea Kaufmann, entre viaje y movilidad.
En ciudades donde cada coordenada GPS es potencialmente un lugar donde se recoge o se deja una persona o un paquete, se diluye la idea misma de red. La ciudad pierde su rugosidad, se vuelve lisa, y la planificación tradicional de la movilidad queda desfasada, así como su financiamiento. La organización de la calle es jaqueada por algoritmos que determinan no sólo las rutas óptimas de circulación, sino también los tiempos de espera, las zonas de mayor actividad y los lugares de detención de los vehículos. El tránsito no se organiza únicamente en función de semáforos y señales viales, sino por decisiones tomadas en servidores que ajustan flujos en tiempo real.
Para evitar congestiones, aplicaciones como Waze han logrado modificar patrones de circulación al redirigir autos hacia calles residenciales que no están configuradas ni preparadas para recibirlos, generando conflictos entre los nuevos usos y los residentes que ven alterada su calidad de vida. Mientras la mayoría de las ciudades digiere este cambio en las reglas de juego, las mejor armadas comenzaron a experimentar estrategias para retomar la posesión de la calle. Un ejemplo interesante es la ciudad de Montreuil, en Francia, que mediante una fase de experimentación cambió los sentidos de circulación, cerró calles y bajó drásticamente las velocidades del barrio residencial Solidarité-Carnot para limitar, analógicamente, el impacto de las plataformas.
Otro cambio visible en las ciudades es la generalización de las dobles filas, los grupos de repartidores esperando detrás de una cortina cerrada (dark stores) y las obstrucciones de rampas y ciclovías por tareas de carga y descarga por fuera de los lugares reservados para esta actividad, lo cual agudiza la competencia por el uso del cordón. La utilización de fuentes de datos como las posiciones GPS y la red de celulares, y el desarrollo de la internet de las cosas en la gestión urbana (sistemas de captores interconectados, por ejemplo) permiten la incipiente numeralización del cordón, y por lo tanto, el desarrollo de sistemas de gestión digital que se suman de a poco a la gestión física. Juntos, estos sistemas permiten administrar de manera más integrada y dinámica la creciente demanda de cordón desde el espacio y desde el tiempo: es decir, un mismo segmento puede reservarse para diferentes propósitos en distintos horarios o estaciones del año. Pero el éxito de estos sistemas está más ligado a la capacidad de las administraciones urbanas para regular y redistribuir el espacio público que a su digitalización.
París, en ese sentido, ha sido bastante ejemplar. Esta ciudad ha reducido paulatinamente la oferta de estacionamiento en la vía pública en beneficio de otro tipo de uso y modo de transporte, particularmente los vehículos compartidos, más eficientes en términos de uso del espacio y, en complemento al transporte público, más amigables con el medioambiente. Por otro lado, ha desarrollado una política tarifaria del estacionamiento que se estructura en torno al tipo de uso (persona con discapacidad, residente, visitante, profesional), al tipo de estadía (uso “sedentario”, o de corta duración) o al tipo de vehículo (eléctrico, a combustión) que también busca eficientizar el uso del cordón y reducir el interés por los vehículos propios, tanto para uso personal como profesional.
El uso de la tecnología ha hecho avances considerables en otros aspectos, como la digitalización de los semáforos y los sistemas de monitoreo del tránsito que permiten una gestión más eficiente de los flujos vehiculares, establecer prioridades en los cruces (buses, tranvías) o atender una urgencia con mayor celeridad (ambulancias, bomberos). Sin embargo, generalmente el ojo está puesto en el flujo vehicular. Las ondas verdes, por ejemplo, mantienen velocidades próximas a los máximos permitidos, situación que claramente no contribuye a la pacificación del tránsito ni beneficia a los otros usuarios de la red, especialmente a los ciclistas. El cambio de la tecnología sobre el funcionamiento de la calle abre la posibilidad de una gestión más precisa y flexible. Pero el impacto dependerá de otra capa invisible: la de las decisiones que se tomen para guiar su implementación. Porque el cambio tecnológico que cambia la calle es más sutil que el tipo de vehículo que la habita (un auto a combustión, un auto eléctrico o un auto autónomo ocupan todos entre 8 y 13,75 m2). Debemos desconfiar de aquellos que impulsan la electrificación del parque vehicular como principal medida para ir hacia una “movilidad sustentable”: es muy probable que lo que se busque sea fundamentalmente no cambiar nada.
La calle que nos queda
Tomando una cerveza con amigas en un bar situado frente a las vías del tren, Yamile me cuenta de una fiesta en la casa de una amiga en un country. Al mencionar la palabra country hace una pausa y me mira, sabe que no me gusta ese tipo de urbanización. “Es hermoso, muy tranquilo y lleno de árboles”, agrega. Le digo que lo que me molesta es que su amiga pueda andar por mi calle y yo no pueda andar por la suya. Pasa un tren y me callo, luego retomo diciendo que, además, a mí también me encantaría tener tranquilidad y arbolitos y que, como en esos barrios, los automovilistas anden despacio y dejen jugar a los niños y las niñas en las calles. “Ah, pero no –me responde– en las ciudades no se puede. Mudate a un barrio cerrado, acá tenés que poder circular”. Otra amiga, Cynthia, asiente con la cabeza y no sé bien cómo interpretarlo. Después de un silencio incómodo agrega, con tono conciliador: “Yo casi no uso el auto, si no después no lo puedo estacionar más”.
Las calles ya no son espacios neutros; en verdad, nunca lo fueron. La apertura de las avenidas parisinas en el siglo XIX permitió mejorar no sólo la circulación de personas y mercancías, luz y aire, sino también de la policía. El siglo XX las consagró como dominio del automóvil, que a fuerza de elecciones ideológicas y técnicas ha colonizado la calles y los espíritus. Su morfología y diseño determina quién tiene derecho a exigir su ocupación y quién queda relegado a los márgenes. La multiplicación de las calles como no lugares reduce el espacio vital donde se desarrolla la comunidad, que se encierra en islas físicas y simbólicas.
Pero la calle no es sólo un reflejo del poder; también es un espacio de resistencia. En las veredas, en las esquinas y en los intersticios urbanos aún se tejen relaciones, aún se disputa su sentido. Finalmente, diseñar calles para las personas es un acto político. Si el roce se ha vuelto raro, tal vez sea momento de militarlo. Si la naturaleza fue expulsada, tal vez haya que reinsertarla. Si la ciudad está fragmentada, habrá que volver a coserla. Porque la calle sigue siendo el escenario donde se juega, cada día, el derecho a la ciudad.