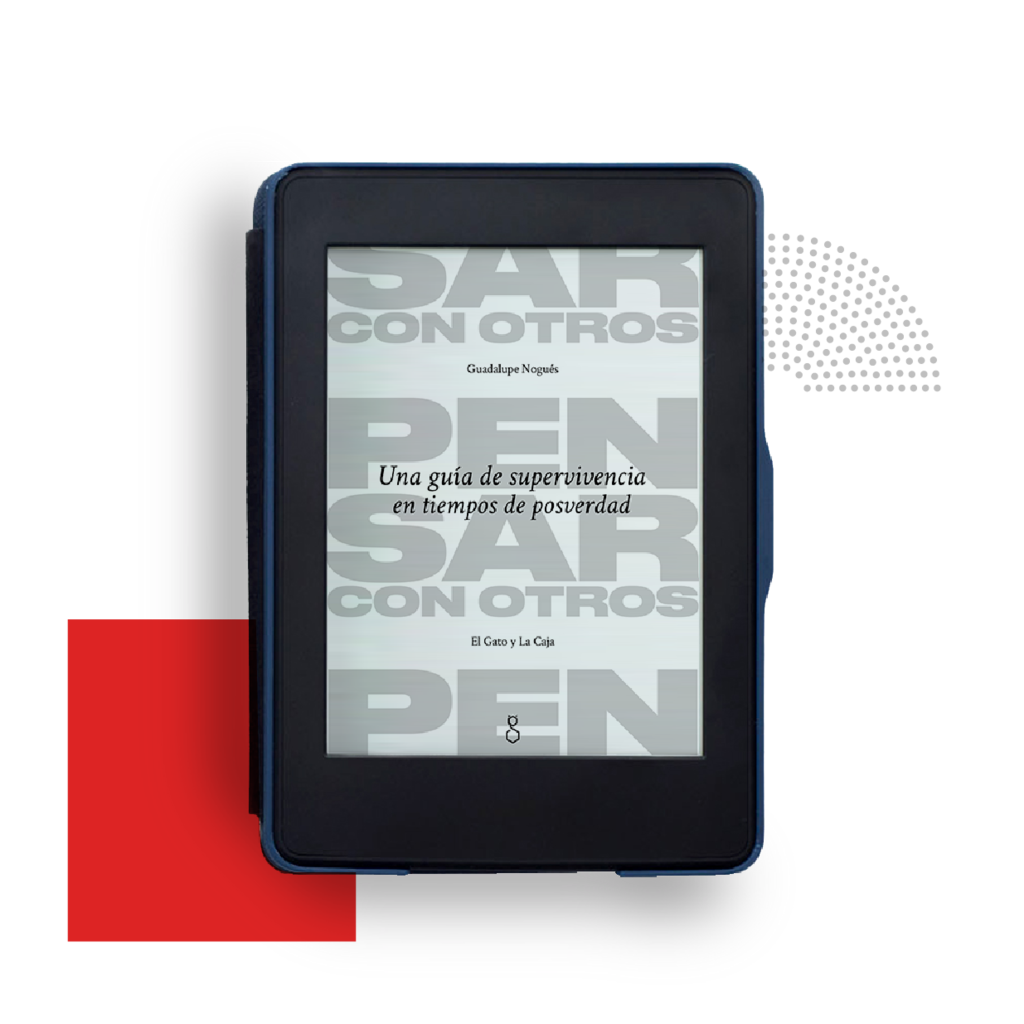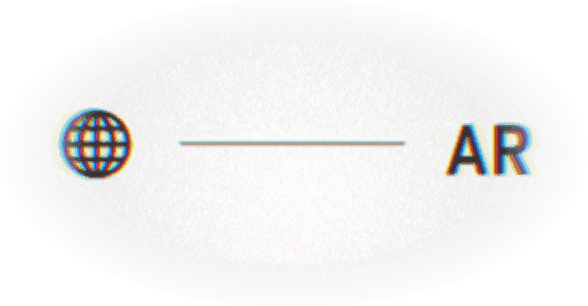BAJO ASEDIO
Si queremos vender publicidad de un dentífrico, o de políticos, le vamos a decir a nuestro cliente que somos capaces de vender cualquier cosa. En el fondo, le estaríamos presentando una teoría de la comunicación: emitimos un mensaje, y el público lo recibe. Pero la experiencia y las investigaciones muestran que esto no es así. No somos antenas que reciben pasivamente toda la información que se emite. Somos más bien radios que sintonizan determinadas frecuencias e ignoran otras. Seleccionamos los medios de comunicación que queremos que nos informen. Y, dentro de esos medios, también seleccionamos mensajes. Consideramos más creíbles y confiables a algunos, y menos a otros.
Tenemos que elegir sí o sí, porque hay tanta información disponible que es imposible estar al día. También, es lógico pensar que elegiremos aquellas fuentes de información que, por algún motivo, nos resultan más confiables. Pero acá reaparece algo que ya discutimos antes: todos creemos estar siendo racionales y no nos damos cuenta cuando no lo somos. ¿Estamos seguros de que seleccionamos nuestras fuentes de información debido a su calidad? ¿No será que seleccionamos aquellas que se alinean con nuestras creencias y valores o con nuestro sesgo de confirmación? ¿No estaremos prefiriendo las fuentes que nuestras tribus consideran confiables? ¿No estaremos confundiendo expertos con falsos expertos?
De hecho, un análisis reciente muestra que, en Estados Unidos, las personas consideran confiables o no a distintos medios de manera muy diferente según si son demócratas o republicanos, lo que permite inferir que primero elegimos un medio de comunicación según si concuerda o no con nuestra postura, y luego justificamos la elección “racionalmente”.
Luego de elegir determinadas fuentes, ¿no nos estamos quedando con aquella información que más nos interesa, e ignorando otra que quizá no nos interesa, pero sería valioso que conociéramos? Lo más probable es que sí. Es muy cansador para nuestras mentes estar recibiendo información permanentemente, así que aplicamos filtros: buscamos activamente, y retenemos preferencialmente aquella que concuerda con lo que pensamos previamente, y si nos dan información que contradice nuestras posturas, la hacemos a un lado con facilidad.
LA BIBLIOTECA DE BABEL
Imaginemos que entramos a una biblioteca con millones de libros ordenados en estantes y pasillos de estantes. Aunque lleguemos a distinguir los lomos de algunos miles de libros, y a leer algunos cientos, sabemos que hay millones, y que lo que alcanzamos a leer es solo una pequeña parte de lo que se puede leer. Sabemos que, si nos piden describir la biblioteca, nuestra descripción, por precisa que sea, será también limitada y parcial. Pero también podemos ser como los ciegos de la leyenda budista (o hindi) que están en presencia de un elefante por primera vez. El que toca la trompa piensa que es una serpiente. El que toca la oreja piensa que es un abanico. El que toca la pata piensa que es un tronco. El que toca el colmillo piensa que es una lanza. Todos tienen razón parcial, pero todos están equivocados, y como no pueden ver la extensión de lo que les falta, no pueden entender que lo están.
Eso es Internet. Es evidente que tener acceso inmediato a prácticamente todo el saber que la humanidad acumuló hasta ahora es bueno. Pero hay algunos aspectos más complicados a los que tenemos que estar alertas. Al buscar información en buscadores como Google, Bing o Yahoo, aparecen sesgos. Cada búsqueda que hacemos en Internet se la hacemos a algo que tiene un algoritmo para respondernos: hay un programa que ejecuta instrucciones y nos devuelve, en un orden particular, un listado de sitios. ¿Qué aparece y qué no? El algoritmo define un listado basado en cuán relevante parece cada sitio según lo que nosotros buscamos, y esto no es necesariamente representativo de la totalidad de la información que hay.
Entonces, así como nosotros buscamos información de manera sesgada, basándonos en nuestra motivación, los algoritmos suman sus propios sesgos. Lo que aparece antes en el listado es más clickeado, y lo que más gente clickea suele aparecer antes, lo que genera una retroalimentación positiva que visibiliza cada vez más lo más popular e invisibiliza lo menos. Entonces, lo que vemos no es necesariamente ni lo más correcto, ni lo más informativo, ni la fuente más confiable, sino solo lo más popular filtrado por la lógica de un algoritmo que no conocemos.
Como si esto fuera poco, los algoritmos aprenden de lo que hacemos o dejamos de hacer: si clickeamos un sitio, luego nos lo mostrará preferencialmente. Esto hace que los resultados de algo tan inocente como una búsqueda de Internet también estén distorsionados, como se puede ver haciendo la misma búsqueda en computadoras de distintas personas. Habrá omisiones y énfasis, y necesitamos tener esto en cuenta para no engañarnos con la idea de que usar un buscador equivale a tener todo disponible, sin sesgos.
Estos algoritmos hacen su trabajo de modo invisible, y tenemos la ilusión de que no están, de que eso que nos muestra la web es un reflejo fiel de lo que existe. Es una ilusión, un nuevo espejismo. Estamos en la biblioteca pero elegimos comportarnos como los ciegos de la leyenda, no porque tengamos limitaciones (siempre las tenemos), sino porque actuamos como si no las tuviéramos.
Los algoritmos están optimizados para el click, pero no por maldad, sino porque nosotros también lo estamos. Esto tiene éxito porque somos humanos y preferimos lo simple y rápido antes que lo complejo y lento; preferimos divertirnos, entretenernos y no seguir esforzándonos cuando para eso tenemos el resto de nuestra vida diaria. Por eso, son tan exitosos los programas y revistas de chismes, de entretenimiento, de panelistas que se gritan. Y si hay algo que es incómodo, difícil, que nos desafía, nos cuestiona permanentemente y nos demanda esfuerzo es ir en contra de esas preferencias para buscar activamente la verdad. Por eso, la web no inventó nada nuevo ni es causa de estos males. Solo es algo que generamos para que nos dé lo que queremos, y ahora tenemos que hacernos cargo de lo que dejamos que ocurriera. Está en nosotros querer algo de mayor calidad.
¿POSTURAS BASADAS EN HECHOS O HECHOS BASADOS EN POSTURAS?
La facilidad con la que las búsquedas en Internet nos dan respuestas puede ser un arma de doble filo. Bien usadas, nos permiten acceder al conocimiento, aprender, informarnos. Pero si lo que realmente nos motiva no es la búsqueda de la verdad, sino la confirmación de lo que pensamos previamente –que puede estar equivocado, y en lo que pueden estar influyendo nuestros sesgos, creencias irracionales o emociones–, también vamos a encontrar algo que nos diga que tenemos razón. Si creemos en la conspiración de la NASA para no decirnos que la Tierra es plana, en un par de clicks accederemos a sitios que sostienen esto. Lo mismo vale para mitos como el de las vacunas y el autismo y tantas otras ideas equivocadas.
Esta facilidad nutre la posverdad, porque colabora con que nos sea muy difícil darnos cuenta de que estamos equivocados. Si hacemos una pregunta para averiguar la respuesta es una cosa. Pero tengamos cuidado de no estar preguntando por la respuesta para que Internet nos señale los sitios que la avalan. Porque si hacemos esto, creemos que estamos mirando el mundo cuando en realidad estamos mirándonos en un espejo.
En el medio están quienes no tienen una opinión ni información sobre un tema y buscan honestamente para enterarse. Si no somos expertos en el tema, ahí hay otro problema: es muy fácil que nos confundamos y no podamos distinguir lo cierto de lo falso. Es muy fácil crear miles de páginas con una opinión, pero eso no asegura que la opinión sea correcta. Es como si tuviéramos una biblioteca paupérrima, con un solo libro, y para disimular la pobreza hiciéramos miles y miles de copias. Parece consenso porque es mucho, pero es mera cacofonía. ¿Cómo defendernos? Una posibilidad es volver a hacernos las preguntas de las Guías de Supervivencia de capítulos anteriores.
REDES SOCIALES
Esto que pasa con los buscadores ocurre mucho más con las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Las redes sociales pelean por nuestra atención. Su modelo de negocios requiere que estemos presentes y activos en la red. Como saben bien que tendemos a quedarnos más tiempo si lo que vemos nos gusta, y que lo que nos gusta suele ser aquello que nos dice que “tenemos razón” (otra vez, el sesgo de confirmación), es eso lo que nos dan. También saben perfectamente que si un contenido despierta en nosotros emociones fuertes, seremos más propensos a interactuar con él poniendo me gusta, comentando y compartiendo. Cóctel de posverdad en una sociedad progresivamente más distraída. Una luz cada vez más brillante que apunta al libro que más nos gustó, que nos hace elegirlo repetidamente, hasta que confundimos lo que vemos con lo que hay.
Desde su diseño, las redes sociales se alimentan de nuestros sesgos y nuestro tribalismo y nos dan más de lo que más nos gusta: si algo nos interesa, nos lo mostrará con mayor frecuencia, al igual que lo que les interesa a nuestros amigos. El razonamiento motivado que ya mencionamos en capítulos anteriores haciendo otra vez de las suyas. Pero, como antes, está claro que las empresas harán lo que necesiten para ser exitosas, y los sujetos, lo que necesiten para estar satisfechos, y la retroalimentación es peligrosísima. Si no nos preguntamos por qué son exitosas, y no nos obligamos a analizar nuestro comportamiento, no podremos salir del encierro.
En general, preferimos no toparnos con posturas que desafíen las nuestras, como discutimos anteriormente. Además, solemos usar las redes sociales como entretenimiento o para tener contacto con personas que nos interesan. Pero ese interés suele sostenerse en compartir posturas. Si en una red social alguien dice algo con lo que no concordamos en absoluto, podemos seleccionar alguna opción y dejar de leerlo.
Y esto se retroalimenta también: a medida que pulimos lo que vemos en las redes según nuestro interés, más distorsionada queda nuestra visión de la realidad, y es acá donde también entra la posverdad. El espejismo, la realidad compartida que se fragmenta –como el elefante– en porciones a gusto del consumidor, en pedazos que no se tocan. Progresivamente dejamos de habitar el mundo común para vivir en un mundo privado. Acomodamos nuestro hábitat virtual a nuestro gusto, con contenidos que nos muestran lo buenos e inteligentes que somos, y lo que no vemos, porque lo expulsamos del hábitat, es como si no existiera. Las redes sociales no inventaron este fenómeno, pero lo facilitaron muchísimo.
BURBUJAS Y CÁMARAS DE ECO
Sumemos esto a nuestra tendencia a agruparnos en tribus y tenemos una bomba explosiva: nos vamos aislando en “burbujas ideológicas” en las que nos exponemos a ideas de personas que piensan lo mismo que nosotros y nos quedamos sin las ideas de los demás. Censuramos contenido que nos molesta. Como nuestras ideas no entran en contacto con las de los otros, no tenemos necesidad de justificarlas, y como son las únicas que vemos, pensamos que son las únicas posibles. Así, estas burbujas ideológicas terminan minando la posibilidad de hablar de la realidad compartida.
Se propuso la idea de que existe una economía de la atención: nuestra atención es un bien que vale, y hay empresas que compiten entre sí por ella. Las redes sociales son una muestra de esto, porque necesitan que pasemos tiempo en ellas para ver la publicidad, que es de lo que viven. Como suele decirse, si algo es gratis es que nosotros somos el producto. Esta situación ayuda a que se genere una competencia abierta en la que las distintas redes tratan de que las elijamos a ellas, lo que lleva a un barullo en el que somos bombardeados permanentemente por información que no tenemos ni el tiempo ni la energía ni el interés de cuestionar demasiado.
En este contexto es esperable, y hasta saludable, que filtremos lo que nos llega, que nos refugiemos en aquello que nos amenaza menos, aquello que sentimos que podemos controlar más. Y eso son las mismas redes sociales.
POLARIZACIÓN PROGRESIVA
Las redes sociales se convirtieron en una manera muy eficiente de informarnos, pero también de enviar señales para nuestras tribus, y contribuyen a la polarización de las posturas. Se repite lo que decíamos antes: al hablar únicamente con personas que piensan parecido a nosotros, nuestra postura se vuelve más extrema que al comienzo, creemos en un falso consenso y nos sentimos más confiados que al principio.
Esto ocurre por dos factores. Primero, cada vez nos aislamos más en distintas cámaras de eco, en donde lo que se oye es lo que emitimos nosotros o quienes son como nosotros o, como veremos en la próxima sección, lo que otros quieren que oigamos porque entienden qué anzuelo nos hará picar. Y nosotros generamos estas cámaras de eco seleccionando a quienes concuerdan con nosotros. Así, nuestros sesgos se expanden, los de nuestra tribu también, y todos ayudamos con nuestro comportamiento a generar la sensación de consenso cuando quizá no lo hay. Somos engañados por espejismos que no reflejan la realidad.
Es esto lo que hace también que no entendamos cómo otra persona podría pensar distinto sobre un tema, cuando todos los que conocemos piensan como nosotros. Si estamos equivocados, esta es una manera excelente de que nunca nos topemos con una postura argumentada, basada en evidencias, que nos permita revisar la nuestra y quizá corregirla.
Además, interactuamos más con el contenido extremo, que llama más la atención y nos impulsa a actuar, ya sea apoyándolo o rechazándolo. Y aun si tenemos razón, es mucho más cómodo tenerla sin tener que tomarse el trabajo de construir argumentos que puedan sobrevivir fuera de las cuatro paredes del territorio tribal. Si, además, es emocional, nos convocará con mayor facilidad. Y si eso es lo que nos hace estar en esas redes, las empresas que las hacen favorecerán ese comportamiento.
La polarización hace que las discusiones se vuelvan más binarias de lo que son realmente. Se trata más de declarar si uno está “a favor” o “en contra” que de abordar la complejidad o la existencia de otras posturas posibles. Y eso colabora con la posverdad al eliminar el territorio común que necesitamos para tener como cimiento a partir del cual comenzar a debatir. No estamos diciendo que tenemos que estar de acuerdo, ni que hay que ser gris para no ser blanco o negro. No. No hay problema en ser blanco o negro, mientras estemos ahí por cuestiones de fondo y no por tribalismo, mientras estemos ahí sin dejar de reconocer la existencia de los otros, mientras hayamos llegado ahí con el catálogo completo de grises en la mano.
Claramente, la polarización va en contra de mostrar sutilezas como incertezas, dudas o distintos puntos de vista. Los que en una red social dicen algo sobre un tema son generalmente los que sostienen puntos de vista extremos. Los del medio suelen callar o retirarse de las redes, y el sesgo de supervivencia hace que pocos hablen de ellos porque son más invisibles.
Aunque todavía no está muy claro cuánto influyen realmente las redes sociales en la polarización que se observa, en los últimos tiempos están surgiendo algunas propuestas para contrarrestar este efecto. A nivel personal, podemos pelear contra las cámaras de eco, podemos tratar de romper nuestras burbujas incorporando a nuestras redes personas que no piensan como nosotros, tratando de tener discusiones productivas con ellos. Aun si nuestro uso de las redes sociales es solo como pasatiempo, vimos ya que puede ser también peligroso. Podemos empoderarnos, podemos tratar de no ser agentes pasivos.
Más allá de esto, una vez que nos llega la información, que ya vimos que puede ser, en mayor o menor medida, incompleta, sesgada y estar distorsionada, la pelota está en nuestra cancha. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos?
PARTE DEL PROBLEMA O PARTE DE LA SOLUCIÓN
CONTAGIOSOS
En una época más sencilla, aunque no por eso mejor, el proceso de la generación de información estaba definido en una forma rígidamente direccional: se producía en alguna parte (los medios) y era recibida y consumida por nosotros (la audiencia). Pero cada vez es menos así. Una vez que recibimos información, no se queda ahí. Antes, podíamos comentarla con los vecinos de la cuadra, y ahora, con los vecinos de la red. La diferencia es la velocidad y la distancia a la que podemos llegar: así como Internet nos permite acceder a información global, también nos ofrece una manera muy sencilla de propagarla globalmente. Si recibimos posverdad y la reemitimos, colaboramos –involuntariamente– con su llegada a nuevos lugares. Para luchar contra la posverdad no solo debemos identificarla, sino también bloquear su difusión activamente, mientras seguimos difundiendo lo que sí es verdad. Si la posverdad es una enfermedad, y la información adulterada el agente infeccioso, nosotros somos tanto los que se enferman como los que contagian. Evitemos contagiar al resto.
FAKE NEWS!
Todos los sesgos y distorsiones que mencionamos se van acumulando antes de llegar a nosotros. Imaginemos esta situación ficticia, que quizá no lo es tanto cuando hacemos introspección para tratar de encontrar si no nos puede ocurrir a nosotros. Primero, una persona manifiesta haberse curado de cáncer “milagrosamente” tomando jugo de pasto todas las mañanas, aunque en realidad nunca tuvo cáncer. Quizá dice esto por querer engañar, quizá solo como juego, para llamar la atención o por aburrimiento. No importa. Luego, un medio de comunicación profesional levanta la “noticia”. Alguien de un grupo de Facebook de alimentación saludable postea la noticia del medio de comunicación. Un amigo nuestro comparte ese posteo en su muro de Facebook. Nosotros lo leemos, lo creemos, lo compartimos. Posverdad culposa, pero posverdad al fin.
¿Cuáles son los problemas? La primera persona mintió, o quizá dijo algo sin pensarlo demasiado. El medio de comunicación tomó información no solo sin chequearla (¿la persona estaba diciendo la verdad?, ¿podía presentar estudios que mostraran que había tenido cáncer y ya no lo tenía?, ¿hay datos de que se haya curado por eso y no por otra cosa?), sino también sin considerar que lo que sabemos sobre medicina, y sobre cáncer en particular, vuelve muy poco probable el hecho de que esa cura efectivamente haya ocurrido. En el grupo de Facebook de alimentación saludable, comparten esa noticia –que ahora es una noticia falsa– pensando que puede interesar al resto, pero sin chequearla tampoco. Nuestro amigo hace lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo. Todos los eslabones de la cadena podrían haber chequeado o, al menos, podrían haber aportado una dosis de sano escepticismo y no seguir difundiendo la noticia falsa. Y no pasó. Tampoco el medio de comunicación profesional tiene incentivos para ofrecernos contenido verdadero porque tampoco los penalizamos cuando no lo hacen. Facebook no tiene incentivo para frenar esto porque su modelo de negocios es que el contenido nos haga estar “ahí”, y eso se logra apelando a la emoción (grandes esperanzas, grandes indignaciones) más que dándonos contenido verdadero. De nuestro lado, no estamos acostumbrados a poner en duda las ideas que comparten nuestros amigos en las redes sociales porque pensamos que los estaríamos poniendo en duda a ellos.
Pasamos de pensar que si algo está publicado en un medio de comunicación debe de ser verdad a pensar que si coincide con lo que pensamos es verdad. No deberíamos darles a los medios de comunicación nuestra confianza ciega, pero tampoco deberíamos desconfiar totalmente, porque esto último lleva a que entonces depositemos nuestra confianza en alternativas que tampoco son garantía de verdad, como seguir lo que nos dice nuestro sesgo de confirmación.
Cuando se habla de posverdad, tarde o temprano aparece, en el centro de la escena, el peligro de las “noticias falsas” (fake news): noticias que circulan, en general, pero no únicamente, por la web, que se difunden rápidamente y que son, sencillamente, falsedades o distorsiones de la realidad. A primera vista, lucen reales, muchas veces porque se aprovechan de los sesgos de las personas.
Algunos prefieren reservar el término noticias falsas para aquellas que se generan como falsas con intención, pero acá lo utilizaremos en un sentido más amplio, que inevitablemente engloba varios fenómenos distintos: más allá de cómo se haya generado la falsedad, si lo que resulta es falso, lo llamaremos noticias falsas.
Están surgiendo varios intentos de chequear la validez de una noticia para ver si es falsa o no, desde las organizaciones de fact-checking a guías de buenas prácticas periodísticas. Pero hay algo de lo que se está hablando poco: si las noticias falsas son tan exitosas es porque hay personas que ayudan (que ayudamos) a propagarlas. Estas personas creen en estas noticias y las comparten; o no creen ni dejan de creer, pero colaboran en difundirlas “por si acaso”, “por las dudas”.
En el contexto de cámaras de eco favorecido por las redes, las noticias falsas encuentran vía libre para difundirse a gran velocidad, y nosotros somos en gran parte responsables de esto. Por supuesto, hay quienes se benefician de las noticias falsas, quienes las usan intencionalmente como herramienta para lograr lo que desean, los que arman un esquema de propaganda. Este uso es el de una posverdad intencional, pero no estamos hablando de esa acá. Acá tenemos que pensar en los tratamientos milagrosos, en fotos de eventos que no ocurrieron, en los rumores no chequeados, que creemos y difundimos sin siquiera preguntarnos si son ciertos o falsos. Como dijo Napoleón Bonaparte: “El problema con las cosas sacadas de Internet es que es difícil verificar su autenticidad”. Todos esos casos en los que no se busca engañar, pero se engaña, no se busca confundir o generar dudas donde no hay lugar para ellas, pero ocurre. Esta es la posverdad culposa y produce dos grandes daños: además de perder la verdad en el camino, las noticias falsas que propagamos nos saturan y, cuando aparece una noticia verdadera que sí merece ser compartida, en vez de eso, queda perdida, olvidada, no reconocida como verdadera y valiosa. Pastorcito mentiroso una y otra vez. Lo falso parece verdadero, y lo verdadero parece falso, una y otra vez.
Por ejemplo, los mitos como el de la Tierra plana o el de que las vacunas causan autismo se sostienen en todos los componentes que mencionamos en capítulos anteriores: creencias, sesgos, tribalismo, desconfianza hacia expertos. Si esos mitos nos llegan por redes sociales y, o bien no nos importan demasiado, o nos parecen divertidos, o nos hacen dudar, quizá los propaguemos. Incluso los propagamos para, indignados, decir que son mentira.
Difundir “por si acaso” no colabora con que se sepa la verdad, sino con que se confunda todavía más. Cuando eso lo hace alguien que tiene mucho alcance, los efectos pueden ser dramáticos. Necesitamos prestar atención porque, además, la tecnología está avanzando rápidamente y hoy se pueden hacer videos falsos gracias a programas de inteligencia artificial que mezclan voz con imagen. Así, pueden aparecer videos de políticos dando discursos que nunca dieron, testimonios de hechos que nunca ocurrieron. A esta tecnología se la conoce como deepfake, y se empezó a hablar de ella a fines de 2017. Todo esto es, por ahora, identificable como falso, pero en algún momento, más temprano que tarde, ya no lo será. Lo falso parecerá verdadero, y lo verdadero ya no será tan claramente distinguible. Podrá ser usado para inventar eventos que nunca ocurrieron o para negar eventos que sí ocurrieron. Y a medida que el espejismo se parece más a lo real, ya todo estará cubierto por el mismo manto de duda y certeza. Ni lo creeremos del todo ni lo refutaremos del todo. ¿Qué haremos entonces?
PATAS CORTAS, PERO EFECTIVAS
Mark Twain decía que una mentira puede recorrer medio mundo mientras la verdad todavía se está poniendo los zapatos, y quizás esa frase nunca fue tan acertada como ahora. En marzo de 2018, se publicó en la revista Science un trabajo titulado “La difusión online de las noticias verdaderas y las falsas” en el que se analizaba cuán rápido se movían las noticias en Twitter. Los autores concluyeron que las noticias falsas van unas seis veces más rápido que las verdaderas: “Lo falso se difundió significativamente más lejos, más rápido, más profundamente y más extensamente que la verdad en todas las categorías de información”. Este fenómeno se vio más intensamente en temas políticos que en otros relacionados con el terrorismo, la ciencia, la información financiera, los desastres naturales o las leyendas urbanas. Algo falso tiene un 70% más de probabilidad de ser retuiteado que algo verdadero. También, vieron que algo verdadero pocas veces llega a más de mil personas, porque no es retuiteado, mientras que el 1% de las noticias falsas más difundidas llegaban a entre 1000 y 100.000 según cuán virales lograban ser.
Y este fenómeno ocurre por nuestro comportamiento. Así como un chisme circula velozmente en un pueblo pequeño, una noticia falsa, atractiva y novedosa también se propagará de manera similar, pero virtual. No hay que invocar fuerzas misteriosas, ni complots ni bots, aunque no podemos descartar que estos factores también contribuyan. Internet nos convirtió a todos en habitantes de un pueblo pequeño.
En esta época de algoritmos y tecnología, el centro de todo esto seguimos siendo nosotros: incluso si alguien diseña una noticia falsa con algún motivo oculto, necesita que la difundamos. Lo hacemos seguramente con buena intención, porque la noticia nos llamó la atención y pensamos que a nuestros amigos les interesaría conocerla. Es ese comportamiento inocente el problema.
Pero ¿cómo hacer para saber qué es cierto y qué no? Ese es el primer paso antes de intentar modificar nuestro comportamiento.
DISTINGUIR LO CIERTO DE LO FALSO
Esta situación nos pone en una posición en la que es cada vez más difícil distinguir la buena información de la que está adulterada. Para empezar, no podemos confiar en que algo sea señalado como “noticia falsa” porque hay quienes usan esa expresión para aplicarla como rótulo a aquella información que no les gusta, que no concuerda con sus posturas previas. Incluso se vio a algunos generadores de fake news decir que algunas noticias verdaderas son en realidad falsas. Verdaderas falsas falsas noticias. Una carrera en la que el pastorcito mentiroso no solo no es penalizado por decir mentiras, sino que, si es muy rápido en llamar pastorcito mentiroso a quien dice la verdad, en realidad gana. Por esta razón, no tenemos que mirar los términos que se usan. Tenemos que ver si detrás de ellos aparece un concepto concordante o no. Cuidado con los espejismos.
Hablamos antes de algunas de las cosas que podemos hacer. Además, necesitamos entender si la información es fáctica y, por lo tanto, podremos responderla –o no– en base a evidencias, o si se refiere a cuestiones que van más allá, como aspectos morales, de tradiciones, intuiciones o emociones. Y acá está la primera piedra en el camino, porque algo emocional, anecdótico y llamativo es mucho más atractivo que algo más moderado, que aclara las evidencias en las que se apoya. El discurso emocional, aun cuando es falso, es más atractivo que la cita erudita que indica página y año de publicación. Pero una vez que escarbamos y encontramos lo que es fáctico, lo que podemos chequear si es cierto o no, tenemos que rastrear las evidencias, evaluar la totalidad y ver dónde está el consenso, como ya dijimos. Esto es algo que las organizaciones que hacen fact-checking y los periodistas profesionales deberían hacer, y a veces lo hacen.
Además, cuando la información nos llega, debemos tener en cuenta los sesgos y las distorsiones que puede haber habido en el camino, y necesitamos preguntarnos de dónde proviene la información, qué información nos falta y si se está representando o no adecuadamente el cuerpo total de conocimiento sobre el tema. Posiblemente, deberemos acudir a expertos para reconocer esto en los temas en los que nosotros no lo somos, y entonces, necesitamos hacer lo posible por no confundir expertos competentes con falsos expertos o terminar siguiendo argumentos de autoridad. Un falso experto puede instalar duda donde no la hay, y lo puede hacer de modos muy sutiles: por ejemplo, enfatizando una postura minoritaria que va en contra del consenso, o alimentando el relativismo o las ideas conspirativas.
Por otro lado, necesitamos mirarnos al espejo, hacer introspección y tratar de identificar cuáles son nuestros sesgos y nuestras creencias. ¿Estamos haciendo cherry picking de la información, o la consideramos con honestidad en su totalidad? ¿Estamos siguiendo a nuestras tribus? También, deberemos esforzarnos en ir a fondo y leer atentamente toda la información, no solo el título o el tuit. Eso requiere “domar” nuestro comportamiento.
Como si esto fuera poco, lo anterior se retroalimenta: a veces, consideramos falso experto a un experto competente solo porque no concuerda con nuestras posturas.
La discusión sobre la influencia de las noticias falsas en nuestras vidas es relativamente reciente y no hay acuerdo todavía respecto de si es algo muy preocupante o si se está exagerando su relevancia. Tampoco está claro si, más allá del contenido de cada noticia falsa, el hecho de que circulen tantas todo el tiempo no puede estar contribuyendo a disminuir la credibilidad de todos los interlocutores, como lo popularizadores de la ciencia o los periodistas. No sabemos exactamente cuánto pueden estar confundiendo el ambiente, pero, ante la duda, dado todo lo que tenemos para perder, probablemente el mejor curso de acción sea estar alertas.
PREVENIR UN AMBIENTE POSVERDOGÉNICO
Para empezar, veamos cómo nos comportamos frente a la información que nos llega. Idealmente, deberíamos ser capaces de bloquear la difusión de las noticias falsas, a la vez que colaborar con la de las verdaderas. A veces, podremos averiguar si confiar o no en una información determinada según las sugerencias que se mencionaron antes. Pero otras veces no podremos, no sabremos suficiente o no tendremos los recursos –en tiempo, conocimiento o atención disponible– para averiguarlo. En esa situación, mayor humildad, menor emoción y hacer una pausa para analizar tanto el riesgo de compartir algo falso como el de no compartir algo verdadero.
Eso que nos llegó por WhatsApp o que leímos en las redes, ¿es realmente así? Evaluemos el riesgo de hacer, y también el de no hacer. Si aparece un pedido de dinero para que un niño con una enfermedad tremenda vaya al otro lado del mundo a hacerse un tratamiento con células madre, que casi siempre son estafas que se aprovechan de padres desesperados y vulnerables, ¿qué hacemos? Lo fácil es retuitear, compartir y sentirnos buenos, comprometidos, empáticos. Mucho más difícil es cuestionar si esa cura milagrosa es real o no y parar la pelota si nos parece que no es cierto.
Es todo muy veloz y, aunque nuestra influencia en la propagación de posverdad casual sea infinitesimal, junto a la de otros millones termina volviéndose una bola de nieve imparable. Influimos, muchas veces, con buena intención, lo que sería gracioso si no fuera terrible.
Si compartimos una información en redes sociales, que importe. Que no haya sido hecho sin haberlo pensado. Tanto lo que compartimos como lo que no compartimos afecta a las demás personas, no nos olvidemos. Claramente, si no nos motiva la verdad sino ser populares en las redes sociales, perderemos. En cambio, si nos importa la credibilidad, estaremos mejor. Así como estaremos mejor si, como usuarios activos e introspectivos, contribuimos a premiar la credibilidad por sobre la popularidad.
Pero hay otro problema: aun si nosotros tratamos de “portarnos bien”, el de al lado podría elegir no jugar ese juego. ¿Qué hacemos? Ya callar y no difundir noticias falsas ayuda mucho, pero difundir la verdad ayuda más. Y si otro difunde noticias falsas, exponer los mecanismos que está usando puede ser más útil que hablar del tema del que está hablando. Exponer el proceso y no hablar del contenido corre la discusión hacia las “buenas prácticas”. Proceso mata tema.
Gran parte de la responsabilidad de esta generación de posverdad está en nosotros. Pero lo bueno de esto es que, entonces, gran parte de la posible solución también lo está, aunque no toda. Es muy difícil. Hablamos de cambiar nuestro comportamiento. Es como decirle a un obeso que deje de comer, o a un fumador empedernido que deje de fumar: hay que ver si podemos con algo que es adictivo, que nos genera placer, algo que lleva mucho esfuerzo cambiar. Cuando la gente no puede “controlarse”, la ayudamos desde afuera y tratamos de modificar el ambiente para dificultarle esos comportamientos. Así como se habla de que vivimos en un “ambiente obesogénico”, también vivimos en un ambiente “posverdogénico”, así que bien podemos pensar en soluciones que modifiquen el ambiente.
Se están intentando varias cosas distintas en este sentido. Empresas como Google y Facebook están ensayando diferentes acciones para señalar las noticias falsas e impedir que se propaguen. Todavía es todo muy reciente, y así como muchos festejan que estas empresas se hagan responsables del daño que generan e incluso tienen para esto una palabra, accountability –que, lamentablemente, no tiene traducción al castellano, tal vez porque es la actividad que genera el verbo la que no estamos llevando a cabo lo suficiente–, otros se muestran preocupados por lo que consideran una posibilidad de dejar la selección de qué contenidos pueden circular y qué contenidos no a nuevos algoritmos definidos en las mismas empresas que son señaladas como responsables. Otros van más allá y hablan de censura y de un gran peligro en pérdida de diversidad de voces, lo cual podría terminar siendo un remedio peor que la enfermedad y representar una amenaza para la democracia aún mayor.
Pero incluso si las propuestas de estas empresas funcionaran para identificar las noticias falsas, también se debe tener en cuenta que eso inevitablemente lleva tiempo y tiene posibilidad de error, tanto de señalar incorrectamente algo falso como verdadero, como a la inversa.
Mientras tanto, algunos usuarios, preocupados, se retiran de las redes sociales o interactúan mucho menos. Pero esto no soluciona el problema.
Sin propuestas muy claras todavía para una solución a nivel sistema, ofrecemos como alternativa una solución descentralizada, apuntada a cada uno de los usuarios que habitamos estos espacios y esparcimos noticias. Una nueva Guía de Supervivencia de Bolsillo: