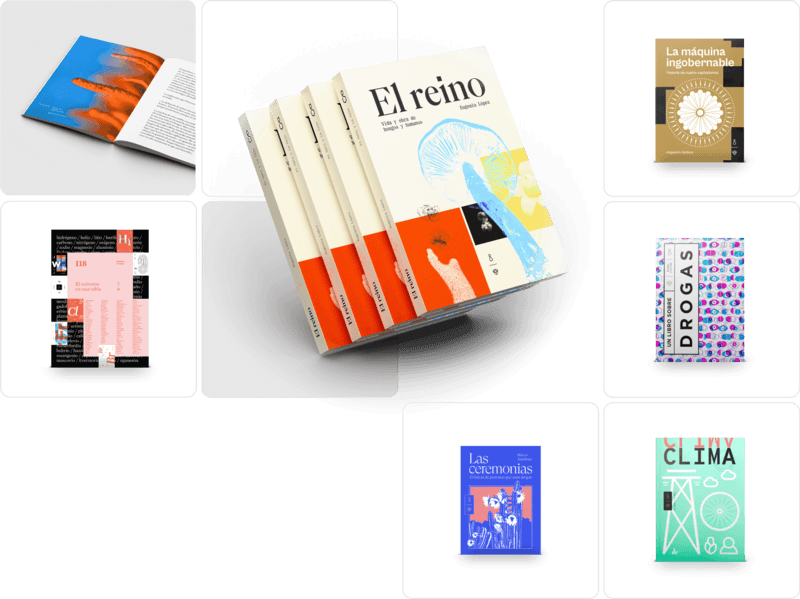Los dos siglos
Durante mucho tiempo nos hemos sentido a gusto con la periodización que Eric Hobsbawm ensayó en Historia del siglo XX (1994) para el mundo contemporáneo. Las ideas del siglo XIX “largo” y el siglo XX “corto” funcionaron muchas veces como referencias obligatorias para cualquier reflexión académicamente respetable de nuestra historia. Esta distinción pasó a formar parte no sólo de nuestra doxa académica y política, sino también, en cierta forma, del modo mismo en cómo entendemos el desarrollo de la conflictividad política.
El siglo “largo”, el XIX, supone 125 años y comprende el período entre 1789 y 1914. Comienza con la Revolución francesa, de 1789, experiencia revolucionaria que habría de erigir la primera república postmonárquica y sentar el cuadro legislativo para lo que hoy conocemos como “capitalismo”. Por otro lado, el siglo XX, el “corto”, comienza con la Primera Guerra Mundial, de 1914, y la Revolución rusa, de 1917, ya una vez puesto en crisis el largo equilibrio de poder que había caracterizado la etapa 1801-1900, y finaliza con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética hacia finales de 1991.
Si bien las razones detrás de Hobsbawm para esta periodización son múltiples, si bien nadie niega su inspiración dialéctica, y si bien sus aportes son todavía de un valor incalculable, es imposible negar que algunas de sus tesis nacen de una lectura “politicista”. Esto es: una lectura que pondera el “efecto” de las decisiones políticas de las organizaciones, las empresas y los Estados, por sobre los “efectos” precisos que, inversamente y bajo un “régimen de reactibilidades”, “las cosas” (las relaciones de producción, las instituciones, la práctica militante, científica, filosófica, etcétera) tuvieron y tienen en nuestras propias formaciones sociales y nuestra propia subjetividad. En criollo: la idea de que se encuentra en mayor nivel de jerarquía la “rosca” política que las condiciones históricas, materiales y objetivas de nuestra existencia.
¿De qué hablamos, específicamente, cuando hablamos de un período interpretado como “dominado por la instancia de la política”?
En una generalización abusiva, hablamos de las similitudes en las posiciones referidas a política internacional entre el diplomático estadounidense Henry Kissinger y el tándem soviético Nikita Jrushchov-Leonid Brézhnev. En los dos extremos del mundo bipolar, la política internacional estuvo signada por dos principios fundamentales. El primero se trató de la “política de la distensión” o el détente (del francés, “relajación”), que apuntaba a asegurar una coexistencia pacífica entre el mundo capitalista y el comunista. Este principio de paz poco tenía que ver con un deseo compartido y humanitario de un mundo sin guerra cuanto con la posición sensata a tomar frente a un temor que crecía a los dos lados del mapa; un temor, en suma, “técnico”: la potencia nuclear demostrada en Hiroshima y Nagasaki, que entonces y de repente se mostraba en manos de todas las grandes potencias mundiales. Este primer principio —la relajación, la paz—, dominado por una instancia de la técnica, la bomba, derivó en el segundo principio compartido de política internacional: en cuanto la guerra no podía producirse en campo abierto, puesto que traería consigo la devastación total del mundo, ambos polos, el capitalista y el comunista, entendieron que debían volcarse a una “ampliación del campo de batalla”.
La continuación de la guerra por otros medios, esta vez el ideológico, signó un período repleto de estrategias enfocadas en exaltar, a los ojos de los países periféricos, la legitimidad cultural y política de los EE.UU. y la URSS. El deporte, las tareas diplomáticas, el sistema educativo y académico, las producciones culturales (desde el teatro al cine, desde las artes plásticas y la música a la literatura), por nombrar sólo algunos, fueron los “soportes” en donde se movilizó el llamado “soft power”, entendido como el conjunto de aparatos y dispositivos, siempre ideológicos, en donde se disputa a la vista de todos los ciudadanos la batalla por la hegemonía, por la verdadera “representación” de lo real, por aquello que creemos que es el mundo y por aquello que el mundo “verdaderamente” es.
La segunda mitad del siglo XX permitió ser leída de forma “politicista” porque ella misma, en verdad, se encontraba “dominada por la instancia de la política”, por la “rosca”.
Ahora bien, esta relativa congruencia oportuna (entre la “teoría” y el “mundo”, es decir, entre una tesis “politicista” y un período efectivamente “dominado por la instancia de la política”); esta lectura justa o “ajustada”, decimos, no puede ser tomada 1) ni como índice de la estabilidad de los mecanismos de comprensión de lo real (que haría de la teoría un mero conjunto de principios inmutables con capacidad de aplicabilidad automática y eterna), ni 2) como marca ineludible de composición de lo real (que haría del mundo un fenómeno inmutable e idéntico a sí mismo, siempre “dominado por la instancia de la política” a lo largo de la historia).
Por el contrario, esta relativa congruencia no fue más que coyuntural y pasajera. El mundo cambia, a veces, de formas insospechadas; la teoría también hace lo propio. Arrastrar a nuestro tiempo tesis de este tipo puede resultar problemático. En ese caso: ¿qué es lo oculto, lo invisibilizado en los estudios de Hobsbawm? ¿Qué es lo oculto, lo invisibilizado en una lectura “politicista” del mundo contemporáneo?
El nuevo siglo: tres acontecimientos técnicos
A estas preguntas bien podríamos ofrecerle un ejercicio. Este ejercicio es, antes que cualquier otra cosa, epistemológico y filosófico. Consiste en correr el eje del debate “politicista” y atar el comienzo del siglo XXI no a un conjunto de acontecimientos políticos (la caída del muro, la disolución de la URSS), sino más bien a un conjunto de “acontecimientos” técnicos.
El siglo XXI comenzaría, pues, y bajo esta lectura, casi veinte años después de la caída del muro, y de la mano de tres acontecimientos.
El primero de estos acontecimientos tiene menos rasgo acontecimental cuanto procesual. Se trata de la popularización de las redes sociales como Facebook y Twitter —y otras de menor alcance, pero con un flujo de información determinante para los años políticos que llegarían, como 4chan, 8chan, Reddit, entre otras—. Los otros dos acontecimientos sí son, propiamente hablando, “acontecimientos”, y sí pueden ser históricamente datados: por un lado, el estallido de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, que provocó alrededor de octubre del 2007 la crisis de las llamadas “hipotecas subprime”, y que derivó en lo que hoy se conoce como “la crisis financiera 2007-2008”; por otro, la creación del bitcoin, que inauguró su versión 0.1.0 el 9 de enero de 2009.
¿Qué ofrecieron de nuevo estos tres acontecimientos?
En primer lugar, tenemos las redes sociales. Podría decirse, con razón, que las redes sociales no son sino una derivación aplicada de la maravilla teorética y técnica de internet. Sin embargo, una consideración como esta dejaría de lado el hecho de que internet, hasta la aparición y popularización de las redes sociales bien entrado el siglo XXI, no fue sino una propiedad activa de grupos de poder y empresariales específicos y, por tanto, relativamente clausurada. En este sentido, fue la “desprivatización” paulatina de las capas superiores de internet (sus plataformas), corriendo en paralelo a su apropiación extendida por los sectores populares, la que propició una redefinición epocal. Las redes sociales produjeron una reforma extensiva no sólo del modo en que los sujetos contemporáneos se comunican e intercambian información, sino, y aquí lo importante, el modo mismo en que los sujetos son “producidos” en cuanto que sujetos contemporáneos. A grandes rasgos pueden identificarse dos avatares de esta reforma, ambos interconectados y codeterminantes. El primero, orgánico o endógeno, es decir, motivado por los mismos usuarios, y caracterizado por una libre circulación masiva y nunca antes vista de información en donde cada interés, cada inquietud, fantasía o deseo individual resulta atendido a velocidad protolumínica; el segundo, exógeno o externo, esto es, motivado desde fuera del conjunto de usuarios, a menudo por agrupaciones políticas, espacios gubernamentales y empresas, y caracterizado por la función, discrecionalidad y direccionalidad de la información circulante.
En segundo lugar, tenemos la crisis financiera. Desde la crisis, la deuda pública de los Estados Unidos se triplicó en el período 2007-2024, pasando de 9 billones a 33 billones de dólares. El derrotero ha sido devastador: desde entonces, el crecimiento del PBI en el país del norte se mantuvo relativamente estable, en un 2,5 % anual, número significativamente menor al obtenido en las décadas de los 80 o 90, mientras que el coeficiente de Gini (índice que permite medir la desigualdad entre los ingresos de una población) no hizo otra cosa que empeorar desde finales de la década de los 70. La crisis bancaria del 2007 fisuró la hegemonía indiscutida de Estados Unidos en el panorama global, pero no fue el único damnificado. La debacle generalizada, unida al miedo con que se lee desde Occidente el crecimiento de China, adelantaron medidas de violenta reconfiguración radical del capital: mayores programas regulatorios para la gestión de riesgo y recomendación del aumento de las reservas de capital para pérdidas potenciales; cambios en la estructura del capital (en la redefinición de la calidad Tier 1) y reducción de la dependencia en el llamado “apalancamiento”; crecimiento de los bonos corporativos por sobre los préstamos bancarios y el desarrollo de las finanzas “sombra”, como fondos de inversión, hedge funds y otras entidades; reevaluación de la redistribución del capital global que deriva en inversiones en mercados emergentes, entre otras cosas.
En tercer lugar, tenemos la creación del bitcoin. Bitcoin se consolidó como la primera experiencia monetaria contemporánea con la capacidad de operar sin la necesidad de una autoridad central, sea bancaria o gubernamental. El mercado descentralizado propuesto por el mundo crypto logró transferir la “confianza” sobre la que se basó históricamente el sistema monetario moderno (el llamado “dinero por decreto” o dinero “fiat”) hacia un algoritmo criptográfico, lo que le permitió a los usuarios e inversores acceder a una nueva forma de soberanía financiera. El alcance del sismo que el bitcoin y otras altcoin produjeron y producen en el sistema monetario mundial todavía es difícil de calcular. Todo, hoy, se encuentra en movimiento: desde lo que refiere a la forma clásica de entender el problema del valor —dado que se trata de un activo digital escaso no respaldado por ningún bien físico como el oro o por una firma estatal como la de un banco central— a la disputa que establece el bitcoin con las monedas soberanas de las naciones del mundo; desde las transacciones fronterizas e internacionales que abren nuevos mercados hasta entonces inexplorados, a la no trazabilidad de parte del nuevo flujo monetario internacional.
Estos tres acontecimientos técnicos produjeron una reconfiguración radical y simultánea de tres elementos centrales del mundo contemporáneo: el sujeto (a través de las redes), el capital y el mercado (a través de la reestructuración de la crisis y de las monedas crypto).
Atar, en el ejercicio de la interpretación, el comienzo del siglo XXI a estos tres “acontecimientos” técnicos abre un nuevo panorama para el diagnóstico de la época a la vez que nos libera de ciertas tendencias “politicistas” que funcionaron como dispositivo hermenéutico y de interpretación seguro durante los últimos años.
La mala educación: la guerra
¿Por qué no pudimos y cuáles fueron nuestras limitaciones para colocar estos tres acontecimientos técnicos como punto de partida para nuevos análisis de la coyuntura? El mundo bélico nos ofrece, por lateralizada que pueda parecer la idea, algunas respuestas.
En primer lugar, nos ofrece una lección programática. El siglo XXI comenzó plagado de guerras. En clave literal y metafórica. Literal, por las campañas de la neocolonización de EE.UU. en el medio Oriente, por las disputas antiquísimas desarrolladas en Palestina, Israel, Turquía y Armenia, y por las más recientes, como pueden ser las de Rusia con Ucrania. También, por guerras en clave metafórica que, si bien no emplean maquinarias de destrucción tan carnívoras como los misiles, nos ponen en estado de alerta constante: guerras financieras, empresariales, industriales y digitales. Hablamos de guerras no por una suerte de morbosidad extraña, sino por los efectos concretos que generan en quienes, casualmente, las producen. Este efecto es, entre muchas otras cosas, un efecto de reflexión y reformulación: para los altos mandos militares y estrategas bélicos, el fallo en una operación, en un mecanismo, en suma, la derrota en una batalla produce automáticamente una revisión exhaustiva de la baja efectividad de la táctica.
¿Qué tenemos nosotros para aprender del campo militar? En primera instancia, reconocer después de una derrota, y por simple que pueda parecer, que “algo” no anda bien, que “algo” salió mal, y que es menester encontrar soluciones con cierto sentido de premura.
En segundo lugar, el mundo bélico nos ofrece un ejemplo drástico de contraste. Hasta principios del siglo XX, una de las tácticas centrales de batalla consistía en colocar en el campo una larga línea de infantería. Estas líneas, que avanzaban hacia el enemigo como columnas de ataque, se encontraban a la vez compuestas por filas alternas, que permitían que los soldados que acababan de ejecutar su tiro en sus fusiles precarios pudieran ser relevados, al retroceder para tener tiempo de recargar sus armas. Si bien efectiva para mantener a las huestes en contacto, esta formación era vulnerable al fuego concentrado del enemigo, ya mediante cargas de caballería o mediante el uso de la artillería apostada en los sectores altos del terreno. En cualquier caso, esta táctica de batalla había mostrado su valía desde la producción masiva de la pólvora, a mediados del siglo XVI, hasta finales del siglo XIX. Pero, en la Primera Guerra Mundial, hubo una invención que lo cambió todo: la ametralladora Maxim, creada en 1884, en conjunto con su copia alemana, la MG 08. Estas ingeniosas armas a repetición, con la capacidad inhóspita de disparar cientos de balas por minuto, volvieron más que vulnerables las cargas de infantería. Un único ejemplar de esta máquina de muerte tenía la capacidad de detener un ataque masivo de infantería o caballería en campo abierto con la displicencia de una mariposa. Sin embargo, y si bien creada casi veinte años antes del comienzo de la guerra, los comandantes en jefe no entendieron, hasta que fue muy tarde, demasiado tarde, que esta nueva maravilla bélica obligaba a reformular los viejos manuales de táctica y estrategia militar.
El mundo había cambiado, y los altos cargos militares no lo habían percibido. O sí lo habían percibido, pero prefirieron insistir, obstinados, en forzar lo real a ciertas consignas teóricas de las que no podían desprenderse. Hasta que no hubo vuelta atrás. La respuesta fue dejar de atacar al enemigo en campo abierto, y mover todo el aparato bélico a una guerra de posiciones, que dio nacimiento al concepto de “trinchera”.
El ejemplo es útil. La innovación de la ametralladora a repetición Maxim, junto a los cambios tácticos y estratégicos obligatorios que motivaba, no significó en absoluto que los rifles antiguos, las balas, los morteros y las bayonetas hubiesen perdido la capacidad de quitarle la vida a alguien. Por el contrario, significó que, a pesar de que esas viejas herramientas todavía tenían cierta utilidad (su “contenido”, por decirlo de algún modo, seguía siendo letal y podían matar a hombres y mujeres), estaban siendo utilizadas de una “forma” incorrecta, o al menos, imprecisa (en el campo abierto, sin parapetos ni protecciones de valor).
El fin de la historia
La imposibilidad de incorporar a nuestras reflexiones el cambio que habían generado los tres acontecimientos “técnicos” (las redes, la crisis y el bitcoin) nos dejaron rezagados respecto de un mundo que ya no entendíamos y que ya no nos pertenecía.
Al mismo tiempo, la herencia teórica de una lectura “politicista” del mundo contemporáneo nos volvió, paradójicamente, fukuyamistas.
El fin de la Guerra Fría y la caída abrupta de la URSS significó, según Francis Fukuyama en El fin de la historia y el último hombre (1992), no sólo el cierre de un ciclo político, sino también, y en un sentido más profundo, “el fin de la historia”. Este “fin de la historia” estaba caracterizado, por un lado, por la “victoria” final del capitalismo como modo de producción de bienes y servicios frente a la amenaza comunista; por el otro, por la “victoria” de las democracias liberales de Occidente sobre cualquier forma de dictadura autocrática, que terminó por definir el common ground ideológico del debate público: libre mercado, ideas precisas de la libertad individual y de igualdad ante la ley, etcétera.
En un sentido más profundo, el “fin de la historia” suponía, en una inspiración filosófica fuertemente hegeliana, y altamente “politicista”, que las democracias liberales habían alcanzado, “finalmente”, la efectivización plena de la idea de la libertad y la realización humana. Esta lectura logró lavar al capitalismo de su propia historia concreta y material, esto es, de las condiciones materiales y específicas que le dieron nacimiento y que permitieron su desarrollo y su reproducción. Simultáneamente, logró reenviar la historia del capitalismo a una historia no-necesariamente-humana, a una historia “espiritual”, metafísica, en donde el capitalismo terminaba por mostrarse como el estadío final, pero siempre lógico, previsible y “natural”, de una supuesta evolución espontánea de la organización de la especie humana, del mismo modo en que un organismo evoluciona a lo largo del tiempo adaptándose a su ambiente.
Las tesis de Fukuyama eran, y son, filosóficamente pobres. Pero en su sospecha hay un acierto, al menos en clave diferida. Fukuyama anticipó, con estas tesis coyunturalmente imprecisas, el malestar de una época que todavía no había llegado, y que es la nuestra.
Es detrás de esa imprecisión, de esa equivocación, que nos encontramos nosotros. En los años siguientes a la desintegración de la URSS, e independientemente de si cada cual pudiera sentirse o no representado por el ideal comunista, todo sucedió como si, de repente, hubiéramos “aceptado”, sin saberlo y sin querer, que la historia “había terminado”. Esto es: que una vez sorteada la posible debacle nuclear, la política (entendida en términos revolucionarios) había perdido su razón de ser para volverse finalmente una mera herramienta burocrática de gestión gubernamental; que en el nuevo mundo globalizado y homogeneizado ya no existían otras ideologías políticas que pensaran en la posibilidad de organizar nuestro modo de producción, nuestros Estados y nuestras vidas de una forma diferente a la que ya había resultado victoriosa; que desarmada en su función esencial, lo único que quedaba de la verdadera política era un mero recuerdo, una aventura del pasado, un display espectacular y teatral reducido al espacio de la “representación” (ya en la televisión y las películas, ya en la literatura y la música).
Así, al no haber política, al menos no en su sentido fuerte, al ser imposible la política como práctica transformadora, al quedar sólo la “rosca”, la miseria que nos rodeaba en nuestros propios países —interpretada nuevamente como esperable, lógica, natural, espontánea— era el trade off obligatorio que había que pagar por las otras commodities que nos ofrecía el mundo del capital (desde los shoppings a los celulares, desde las heladeras inteligentes a Alexa); que, finalmente, los gobiernos autocráticos, siempre lejanos en Oriente, que cercenaban los derechos civiles de sus ciudadanos, se trataban de meras anomalías esperables y pasajeras de un sistema que corría hacia su homogeneización; que el mundo se trataba de un barco ya terminado, con las velas alzadas y navegando en el mar, en el que sólo faltaba incorporar, siempre que se pudiera y sin la necesidad de trastocar demasiado nada, a los que por razones múltiples todavía flotaban allende la borda.
Las tesis “politicistas” con las que leímos el siglo XX pasaron a formar parte de nuestro inconsciente ideológico. Así, con tanto tiempo para acostumbrarnos, terminamos por creer que el mundo había “decantado” en su forma última y que ya no había escapatoria; que habíamos llegado al final del recorrido estipulado para nuestra especie y que, a pesar de que todavía eran posibles algunas correcciones mínimas, y en un mantra leibniziano, la cárcel que habíamos construido era “la mejor de todas las posibles”.
Nuestro inconsciente ideológico “politicista” no nos permitió del todo ver que aún así existía, por extraño que pueda parecer, el “movimiento”; que a pesar de nuestras elucubraciones sobre el futuro, y que a pesar de lo que podíamos decir en nuestras organizaciones militantes, el mundo efectivamente cambiaba, los sujetos cambiaban, como también cambiaban, y de forma drástica, el mercado y el capital. Y en este estatismo del pensamiento y de la acción, dos de nuestras mejores herramientas comenzaron a oxidarse.