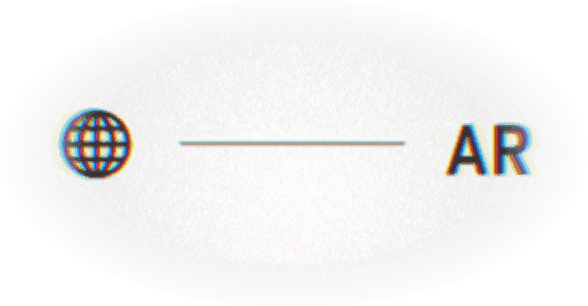Era un hombre alto. Quizás menos macizo de lo que parecía, porque el Swip se inflaba un poco y lo hacía ver como un gran tubo, pero sus movimientos no eran pesados; no tenían esa redondez lenta y precavida de los cuerpos grandes.
Sin embargo, era un hombre alto. Lo vigiló, primero desde la ventana de su cuarto, luego desde la del living. Pía transpiraba dentro del traje, le caían gotas tras las rodillas y le empapaban la remera del pijama bajo las axilas. Se ocultó tras las cortinas a pesar de que sabía que él no podía verla por el polarizado; temía que pudiera percibir sus intenciones como un gran ruido.
Faltaban dieciocho minutos para el amanecer. Se sentó sobre el respaldo del sillón. Sintió el silencio a sus espaldas como el filo de un hacha. Miró su mano derecha cerrada en un puño. La abrió. Las tres pastillas temblaban en la palma de su mano, las cápsulas blancas y azules chocaban entre sí con un sonido pequeño, como dientes castañeando.
Empezó a sonar la alarma barrial, la última y más larga de todas. Se metió las pastillas en la boca de un golpe bruto. Luego trató de restregarse las manos contra la tela del Zasuchi, pero el material era resbaladizo y no le quitó el sudor.
El cielo ya debía estar transportando los rayos del sol, llegando desde algún lugar iluminado de la Tierra. Ahora les tocaba a ellos. Amanecía en Avellaneda.
El hombre se movió y dejó de verse por el resquicio de las cortinas, pero Pía lo escuchó. Estaba cerca, reconoció el sonido de las baldosas rotas, de las piedritas pisadas.
Se puso el casco. Bajó del sillón, intentó caminar y el cuerpo se le negó.
Se le negó, le dio un tirón bajo las uñas, los pies se le clavaron al piso como si se hubieran tropezado contra un escalón. Se le clavó. Se le rebeló el cuerpo, se le abismó.
Sin mirar el reloj, sintió el sol subir en toda la marea del cuerpo.
No podía esperar algo que no iba a llegar.
Así que se agarró una pierna, se la golpeó, la sintió de nuevo moverse, la despertó, tiró el pie para delante, lo arrancó del suelo, lo despegó. No podía decirse que caminaba, pero sí avanzó, arrojándose a sí misma hacia delante, contra la gravedad, hacia el amanecer.
A veces podía controlar un episodio con ejercicios de meditación, con la respiración y movimientos rituales. Esta fue la primera vez que lo rechazó. Lo pisoteó con las botas, se lo sacudió a la fuerza, lo aplastó. Quizás las tres pastillas ayudaron un poco, o las tres del día anterior. Llegó a la puerta. Las llaves aparecieron en su mano. Le parecieron falsas, de juguete. Pensó en el plan, que no era ningún plan, sino sólo desesperación, la suficiente como para hacer girar la cerradura y zambullirse de un salto en el día.
Fue un poco como elevarse en la masa resplandeciente del aire solar, sentir de pronto una recarga en sus intenciones, una aseveración acelerada que le permitió darse el impulso, el único paso, un solo apoyo hizo falta, en la vereda caliente, un sencillo toque de la suela de su bota derecha para llegar hasta el hombre y agarrarlo del cuello justo cuando empezaba a desabrocharse el casco. Lo tomó desprevenido, no la vio llegar; quizás la escuchó, porque un poco se estaba volviendo, girando, el reflejo del sol flotante sobre su visor llegó a apuntar hacia la cara de Pía y por un instante la cegó. Pero no la detuvo: se lanzó con los brazos abiertos y rodeó el cuello del hombre; agarró su casco suelto con las dos manos y lo giró para que el visor quedara en la nuca. Él, desconcertado, sólo llegó a dar un respingo y un tropiezo antes de que Pía lo empujara hacia la puerta. Le golpeó el costado del cuerpo con las palmas abiertas, lo hizo tambalear; pero era un hombre alto, así que también lo tuvo que patear; le apoyó el pie en la espalda y lo impulsó, con una fuerza inaudita, con una determinación brillante, con un ardor inédito, hacia el interior de su casa. Porque si lo tenía que lastimar, se dio cuenta, si lo tenía que lastimar para salvarlo, lo iba a hacer.
El hombre cayó al suelo como un gran mástil; medio cuerpo dentro de la casa y medio afuera, boca abajo. Pía se apresuró porque todo el plan, el plan y la desesperación, se basaban en tomarlo desprevenido; así que corrió hacia aquel cuerpo que empezaba a levantarse, le movió las piernas para que entraran en el umbral. Él se volvió a desplomar con el pecho contra el piso y un último rayo de luz se filtró por la puerta como un brazo estirado, antes de que Pía pudiera, por fin, cerrarla.
Necesitó cinco segundos para moverse de nuevo. Se quedó un instante tratando de encontrar su respiración, de aplacar, con una mueca de dolor, los punzantes latidos del corazón que le golpeaban el pecho. Escuchó el eco de sus resoplidos dentro del casco.
Miró la cerradura con la llave todavía puesta. La giró. El sonido de la puerta al cerrarse la sobresaltó porque fue, de alguna manera, el frío recordatorio de que ahora estaba encerrada ahí con alguien.
Se volvió. El hombre estaba de pie. Su casco estaba en el piso. Dos cuencas oscuras la observaban desde el interior de la casa. Era un hombre alto.
⎯Dame la llave.
⎯No.
Supo que la iba a atacar antes de que corriera, pero se paralizó. Aquel cuerpo enorme bloqueaba todo el pasillo y no pudo hacer nada para impedir que arremetiera contra ella. Pía sintió el pánico estallar en aquel golpe. El casco le protegió la cabeza pero su espalda chocó contra la puerta con una fuerza feroz y se quedó sin aire. Resbaló hasta el suelo, con la llave aferrada, en sus dos manos, contra el pecho.
Él intentó abrirle los brazos pero ella se retorció. Forcejearon. El hombre la agarró por el casco y se lo golpeó contra el piso, una, dos, tres, cuatro veces. Antes de que le flaquearan las manos, lo único que a Pía se le ocurrió fue arrojar las llaves lejos; se deslizaron sobre el suelo de madera hasta chocar contra una pared del fondo oscuro del hall.
El hombre fue tras ellas con los pasos más pesados que Pía había escuchado jamás. Cuando se le acomodó la cabeza, con un dolor penetrante en la frente, gateó hasta el casco que el hombre había dejado caer. Lo levantó. Sintió la solidez redonda en sus manos. Se acercó, tambaleante, al hombre, que se agachaba para agarrar las llaves del rincón y si lo tenía que matar, se dio cuenta, si lo tenía que matar para salvarlo, lo iba a hacer. No podía esperar algo que no iba a llegar. Así que le descargó el casco en la cabeza, con todas las fuerzas que le quedaban, con toda la violencia que le rugía en los brazos.
Pero era un hombre alto. Y no bastó. Se la sacó de encima con un movimiento del brazo. Pía cayó contra la pared, aturdida, agotada, sorprendida por lo que había querido hacer, y ahí se quedó, rendida, observando al hombre que, pacientemente, probó las tres llaves hasta dar con la que abría y que, con la cabeza en alto, salió.